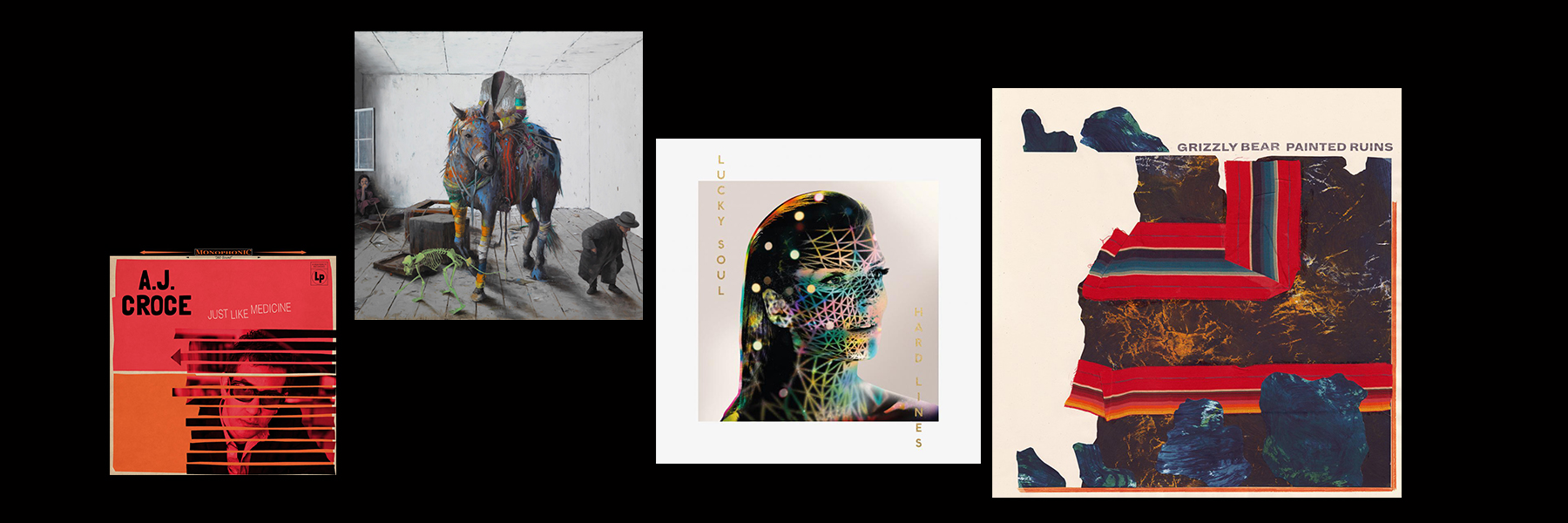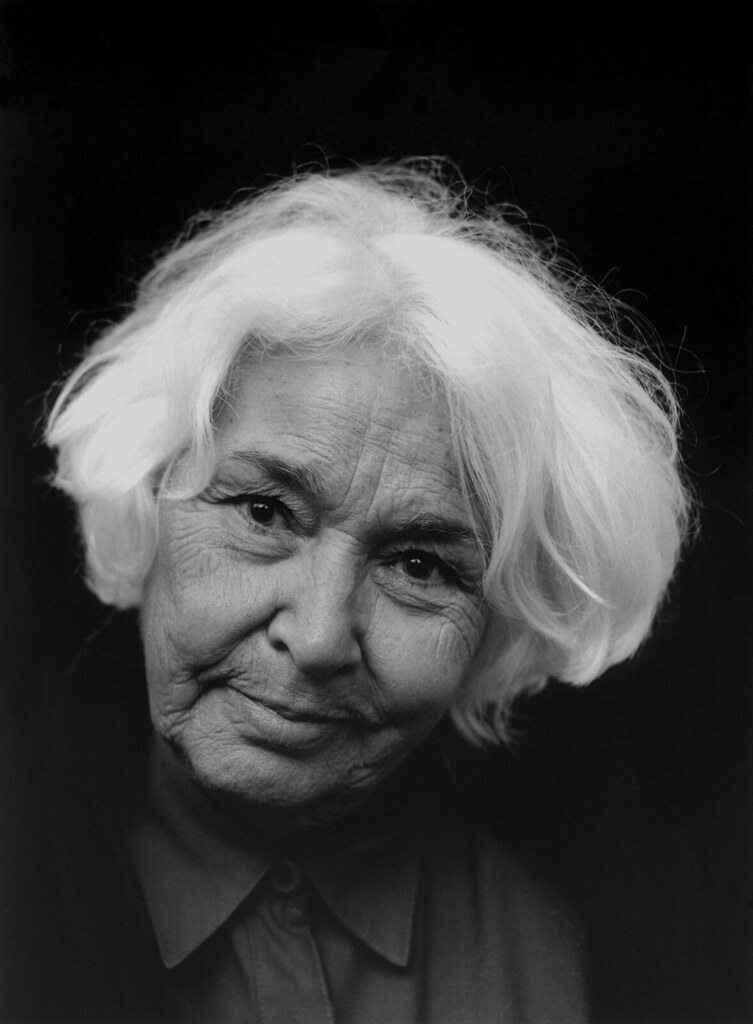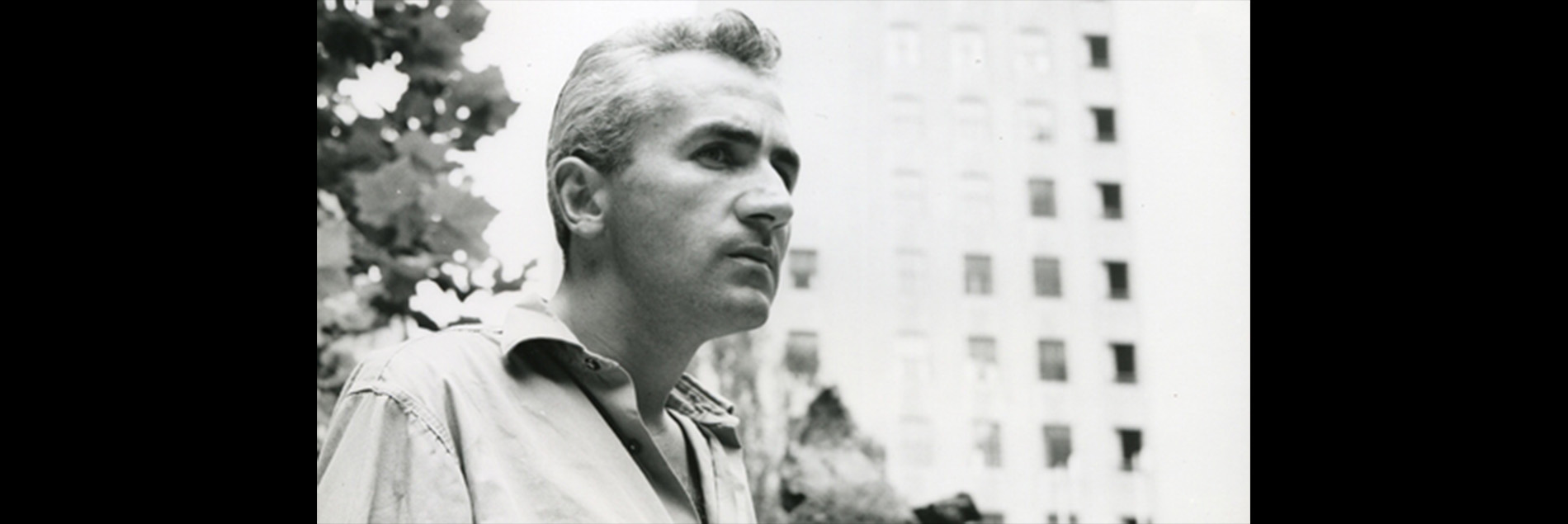A principios de 2007 perdí un boleto de avión que había comprado para viajar a África. Mi plan era llegar a Nairobi y permanecer dos meses, ya que en febrero de ese año se celebraría ahí el Foro Social Mundial, donde esperaba conseguir información interesante y contactos directos que me permitieran dar mis primeros pasos como corresponsal de guerra en aquel continente.
Justo ese mismo año empezó en México algo que el entonces presidente Felipe Calderón, apurado políticamente, decretó como una guerra contra el narcotráfico. Cuando menos lo esperaba, en lugar de andar en Kenia estaba en un camión de asalto del Ejército, con casco militar y chaleco antibalas, recorriendo veredas de Tierra Caliente, Michoacán. Un corresponsal es quien envía noticias desde algún lugar lejano a su propia realidad. Así me convertí en corresponsal de la barbarie pero en mi propio país.
Diez años después las estadísticas reflejan casi 200 mil personas asesinadas de forma violenta, 30 mil desaparecidas y otras 35 mil desplazadas de manera forzada. México de ninguna forma es una dictadura, pero en lo que va de este siglo XXI ha registrado una cantidad superior de violaciones graves a los derechos humanos a las documentadas en cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado. Somos bastantes los periodistas mexicanos que salimos a diario de nuestras casas a buscar y contar la barbarie que convive con la democracia en el mismo tiempo y espacio.
Ante una situación tan peculiar, ha sido imposible realizar nuestro trabajo empleando solamente el esquema de un típico corresponsal de guerra, la visión detectivesca de un reportero policial o el oído de un poeta comprometido, aunque luego de esta dura década de experiencia creo que quien cubre el narcotráfico en México tiene que tener atributos de corresponsal de guerra, detective privado y poeta.
Por momentos me he sentido reportero de guerra. Recuerdo sobrevuelos de aviones militares en Oaxaca que antecedieron enfrentamientos a balazos, en medio de los cuales saqué a un compañero fotógrafo herido de la zona de fuego y presencié el asesinato del periodista estadounidense William Bradley Roland a manos de grupos paramilitares cuya existencia negaron las autoridades. Porque como en toda guerra, en esta no puedes confiar en las fuentes oficiales.
En otras ocasiones he tenido que llevar mis investigaciones con auténticos métodos detectivescos. La vigilancia y seguimiento de personas, la infiltración encubierta, la elaboración de perfiles judiciales y criminalísticos son recursos necesarios ante el reto que representan ciertas historias en un contexto como el actual, donde no solo tienes que proteger tu integridad, sino también la de tus contactos y fuentes en general. Fue hasta el año pasado, luego de tomar un curso en una academia de detectives de Estados Unidos, que descubrí la similitud entre ambos oficios.
Pero ha sido la poesía lo que me ha salvado de perder la razón durante las visitas a estos abismos de la realidad. Creo que gracias a ella he logrado cuidar a los seres queridos de mis frenéticos y a veces neuróticos procesos de trabajo con ciertos temas. Si no hubiera al final de la jornada un poema de César Vallejo o Samuel Noyola, me hubiera quedado hace tiempo en alguno de los abismos que he conocido estos años en los que he entrevistado a capos, policías, generales, sicarios, gobernadores, empresarios y otros miembros de la fauna violenta. Sin poesía, no podría hacer periodismo.
“Gastadas, raídas, vacías, las palabras se han vuelto esqueletos de palabras, palabras fantasmas; todo el mundo las mastica y eructa luego su sonido”, escribió Adamov durante la Segunda Guerra Mundial. Al ver esa misma distorsión del lenguaje en mi trabajo cotidiano, publiqué en 2011 un manifiesto del periodismo infrarrealista. El periodismo infrarrealista, a resumidas cuentas, es una provocación o bien, una manada formada por lobos solitarios.
El afán de supervivencia es algo que también reúne a esos lobos. Ahora no estoy hablando metafóricamente: en 2016 hubo 11 asesinatos de periodistas en México y en total fueron 426 las agresiones existentes. Durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, más de treinta compañeros han sido asesinados. En promedio, cada 20 días un periodista muere de forma violenta por cumplir su labor. Solo en 2017 se registraron los homicidios de Carlos García en Colima, Cecilio Pineda en Guerrero, Ricardo Monlui en Veracruz, Mirosalva Breach en Chihuahua, Max Rodríguez en Baja California, Javier Valdez en Sinaloa, Salvador Adame en Michoacán y…
Tomando en cuenta que soy periodista independiente –la especie más baja en la cadena alimenticia de los medios de comunicación, pero probablemente la más gozosa– la situación actual ha provocado que tome ciertas medidas de seguridad personales como guardar varios respaldos de documentos clave, compartimentar información sensible entre amigos y colaboradores, evitar ciertos temas en mails, whatsapps y llamadas telefónicas, e incluso escribir cada cierto tiempo una especie de testamento confidencial donde registro lo que estoy haciendo para que ante una situación extraordinaria esa información pueda ser usada contra quien resulte responsable.
Por lo demás, soy un reportero rupestre. Así es que grabo todo lo que puedo mientras hago trabajo de campo. Tomo notas de todo. De hecho cargo dos libretas. Una donde apunto datos duros y otra donde escribo sensaciones o divagaciones que tengo en el lugar. También tomo fotos para apoyarme después, y desde unos años para acá estoy más interesado en el cine documental. Cada vez me he sentido más atraído por el lenguaje audiovisual, pero esa es otra historia.
Necesito estar el mayor tiempo posible en los lugares a donde voy a reportear. Volver dos o tres veces si hay condiciones. Cuando llego la primera vez busco a algún colega local, pero también a un maestro escolar y a un sacerdote. Cuando tengo suerte y encuentro a un poeta soy muy feliz. Periodistas, sacerdotes, maestros y poetas suelen ser mis gurús del proceso de inmersión para escribir una crónica en un lugar peligroso y desconocido.
Después de mis viajes de reporteo, vuelvo a casa, donde me levanto temprano para dejar a mi hijo en la escuela y luego encerrarme a escribir desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Casi siempre tengo demasiadas cosas acumuladas en mis libretas de notas y en mi memoria, por lo que tengo que estructurar mis textos. Luego los escribo varias veces y suelo revisarlos para elaborar un análisis de riesgo una vez que sean publicados. Casi todos mis libros y crónicas de largo aliento pasan siempre por igual la revisión de amigos entrañables que de abogados.
Ser corresponsal en tu propia casa te obliga a ser creativo. Por ejemplo, en la forma de idear una historia, de investigarla, de estructurarla, de escribirla y de publicarla. Incluso de sobrevivirla. Estoy contento con la vida que me ha tocado y deseo morirme de viejo escribiendo. No tengo vocación de mártir. Soy una persona con más esperanzas que miedos.
Sin embargo, he aprendido que cada texto tiene que asumir un riesgo. No debe haber cobardía al escribir. Es probable que tenga varios textos fallidos, pero no me permito textos cobardes. Cuando eres corresponsal de la barbarie en tu propia casa, tu principal deber es arriesgarte. Pienso que así podremos descifrar algún día el misterio atroz en el que caímos como país justo cuando parecía que la democracia iba a salvarnos.