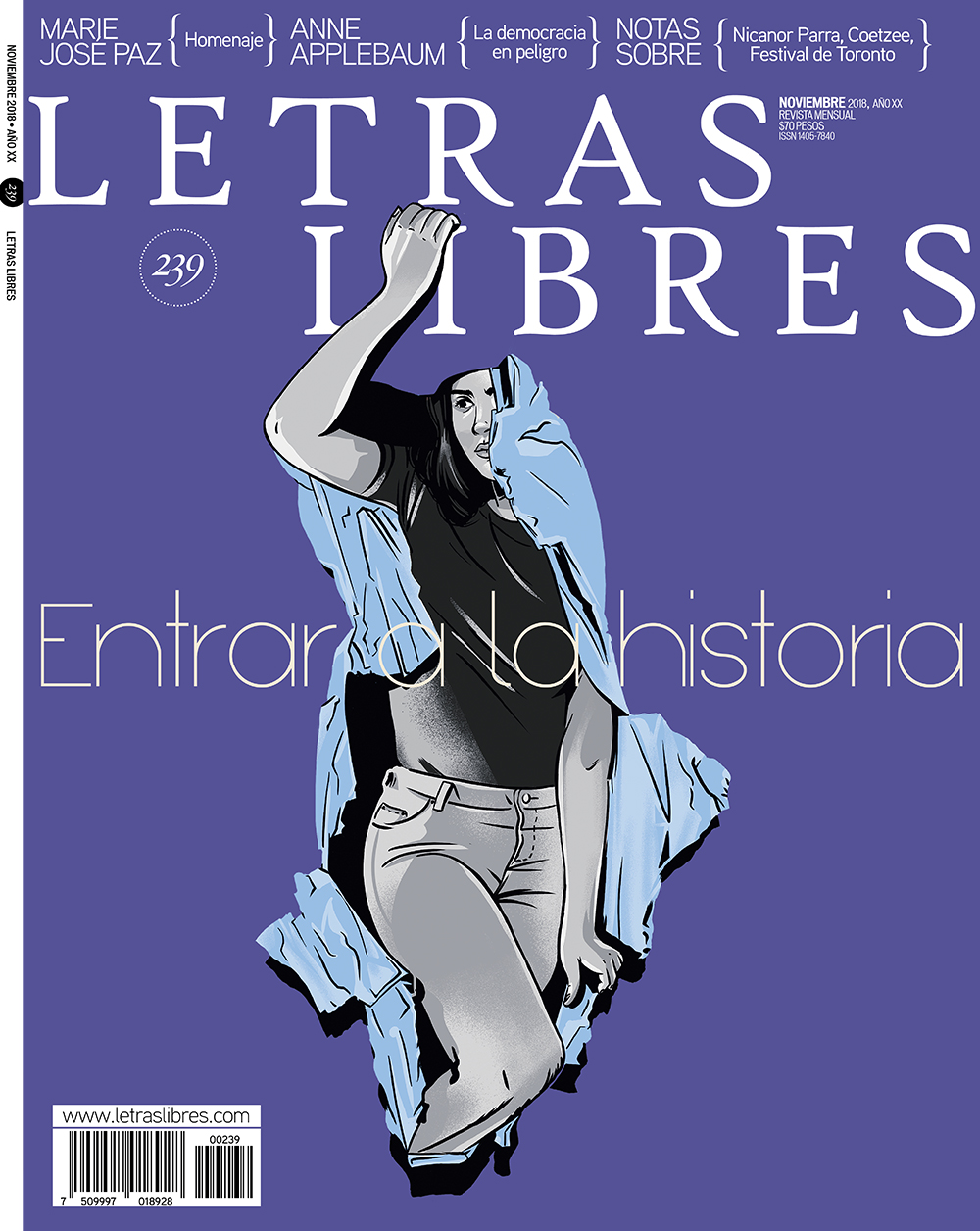No se puede exagerar la fama de Frida Kahlo. A la entrada del Museo Whitney en Nueva York y del Museo de Arte Moderno de San Francisco, las realizadoras de un documental feminista interceptaron a los visitantes con la pregunta: ¿puedes nombrar a tres mujeres artistas? “Ahm… Freedah?”, responde un hombre entornando los ojos como cazando más ejemplos en su memoria. Luego de pasar varios segundos atónita por la pregunta, una joven chasca los dedos y celebra: “Freedah Keilou!” Es revelador: pese a ser ellos mismos estadounidenses, atinaron el nombre de una mexicana. Ojalá solo ocurriera de ese lado de la frontera. Sospecho que los mexicanos somos igual de ignorantes cuando se trata de las artistas de los veinte y los treinta. La semana pasada, por ejemplo, quise visitar el Fondo Isabel Villaseñor. “Ya revisé mi directorio”, obtuve por respuesta, “aquí no hay ninguna empleada con ese nombre”. Nonononono, la artista Isabel Villaseñor –dije para corregir el malentendido–. Mencioné que hizo unos grabados en madera y enseguida dudé acerca de si esa pista era útil. ¡Salió en la película de Eisenstein, la de México!, apuré segura de que sería una referencia popular, efectiva, hasta que constaté, en los ojos en blanco del montón de empleados de la torre de investigación, que nadie sabía de quién estaba hablando. Ah, pero no hubiera dicho Frida porque entonces sí, ¿verdad? Frida la única. Su celebridad oscurece al resto. Incluso ahora, mientras escribo, otra exposición de Frida Kahlo se presenta en el Victoria and Albert Museum de Londres.
No siempre fue así. Cuesta creerlo, pero hubo un momento en que Frida no fue famosa. Cuenta la semióloga Margaret Lindauer que a principios de los setenta apenas era conocida por un puñado de académicos y algunos asiduos al mundo del arte, y que no fue sino hasta la década siguiente cuando se forjó el ícono. El historial de exposiciones del Museo Nacional de Arte parece confirmarlo: en 1982, apenas inaugurado, el recinto exhibió seis cuadros de la artista, enseguida montó la exposición Frida Kahlo-Tina Modotti, y empezó la producción en serie: la biografía de Hayden Herrera (1983), la de Martha Zamora, sus reimpresiones y traducciones (al ruso, al chino), la primera película, la segunda, el documental, hasta llegar a 1991 en que adquirió el grado de fama que ahora tiene: el de la omnipresencia. Ese año el Metropolitan Museum de Nueva York acogió la taquillera y polémica exposición México: esplendores de treinta siglos, muestra que también viajó a Los Ángeles y San Antonio. “En cada una de esas ciudades, los espectaculares promocionaban la exposición con el rostro de Frida y, junto a ella, la palabra México […] Luego Madonna anunció públicamente que era coleccionista de su obra y sus planes de protagonizar una película acerca de su vida.”1 Le siguió la parafernalia: la moda, la mercancía, el disfraz de Halloween, las innumerables bolsas –de piel, de manta, mochilas–, más libros, más exposiciones, la película de Salma Hayek, el libro para colorear.
Es ridículo lo que sabemos sobre Frida Kahlo –que su venado se llamaba Granizo y uno de sus monos, Guayabito–, pero no inexplicable. Uno de los vicios de la historia del arte es perpetuar la imagen de algunos artistas como genios (¿o unicornios?, seres mitológicos en cualquier caso, inalcanzables para el resto de artistas que compiten con ellos por algo de atención, por las sobras de los reflectores). Contra la noción del creador como genio, la crítica feminista de la historia del arte nos advirtió, desde su inicio, que ese estatus se concedía únicamente a los hombres. No faltó quien creyera que extenderlo a las mujeres bastaría para equilibrar la balanza. Pero no fue así. Frida es el ejemplo perfecto. Su celebridad, más que igualar las condiciones para otras artistas, hizo de ella una token woman: la única entre los hombres que hicieron arte mexicano en la primera mitad del siglo xx. Frida es la excepción que confirma la regla: no es la pionera de la igualdad, sino un señuelo.
Las celebridades no son responsabilidad exclusiva de la historia del arte. A veces lamento no haber estudiado economía; de haberlo hecho podría demostrar ahora, con numeritos y regresiones, algo que leí hace tiempo y que disfruto extrapolar al arte, al feminismo, a lo que se deje. Dice Sherwin Rosen que las superestrellas son un puñado de personas –deportistas, actores de cine, ¿tuiteros?–, que “ganan enormes sumas de dinero” porque “ciertas actividades económicas permiten la concentración extrema de recompensas personales y poder de mercado”.2 Acostumbrados a detestar los monopolios, pasamos por alto que las celebridades operan del mismo modo. Al acaparar recursos –y no solo me refiero a los mejores salarios, sino a las oportunidades, la atención, la capacidad de convocatoria, el prestigio– las superestrellas causan desigualdad: las demás personas del mismo gremio obtienen recompensas mucho menores. La diferencia de ingreso entre el primer lugar, el segundo y el décimo se ensancha hasta volverse abismal, pese a que la diferencia en “talento” entre uno y otro sea imperceptible. Frida, está claro, es una superestrella. Su fama supone la invisibilidad de las demás.
La misma década que consagró a Frida oculta una historia paralela, por completo desconocida, de recuperación de otras artistas de su época. Curadores, críticos, historiadores, entusiasmados quizá por lo que interpretaron como un boom de lo mexicano en Estados Unidos, se volcaron a montar exposiciones sobre las artistas de los veinte, treinta y cuarenta, con menos recursos y a escala más reducida. El primer libro sobre Aurora Reyes (1990) en nada se compara con la atención que se robó Frida: la mayor parte de las 116 páginas de La sangre dividida reproduce sus poemas y pinturas, en blanco y negro y baja calidad, mientras que los análisis de Roberto López Moreno y Leticia Ocharán, aunque bienintencionados, son breves y someros, y la edición no es del Metropolitan Museum of Art, sino del gobierno de Chihuahua.
Hubo otros esfuerzos. Tomás Zurián organizó, en 1992, la exposición Nahui Olin. Una mujer de los tiempos modernos en el Museo Casa Estudio Diego Rivera, con su correspondiente catálogo. En 1998 fue el turno de Rosario Cabrera y el de Isabel Villaseñor. Quizá para remediar el brillo deslumbrante de Frida y la oscuridad del resto, el Museo Mural Diego Rivera trajo al país la muestra Mujeres artistas en el México de la modernidad: las contemporáneas de Frida (2008). Así ha sido: a la sombra de la gran Frida Kahlo, porque ni juntas reúnen el número de biografías, ensayos, artículos, exposiciones y resultados de Google de Frida la única.
Quién podría conocerlas –fuera de una pizca de expertas– si para dar con alguna hace falta, primero, averiguar su nombre y, luego, husmear el catálogo de su exposición en la biblioteca del museo, o acaso en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam, porque están fuera de circulación y muchos no se encuentran en línea. La vara es demasiado alta: es absurdo pedirle al público que falte al trabajo para visitar las bibliotecas de los museos, pues solo abren entre semana, o que paguen la suscripción de Jstor para consultar en inglés los escasos artículos que hay sobre ellas. Internet todavía no es el igualador de la cultura que anhelábamos: sobre Isabel Villaseñor hay pedacería; el ciclo de murales de Aurora Reyes no puede verse completo en ningún sitio web. Encima, sospecho que las notas esporádicas que algunos medios impresos y digitales dedican al asunto atrapan la atención durante algunos segundos, y luego desaparecen para siempre. (Este ensayo no será la excepción.) Así uno desborde buena voluntad feminista, memorizar los nombres de veinte creadoras del siglo pasado que debes conocer, cuando sus obras casi no se ven ni se discuten en la prensa cultural, es inútil. Para entrar a la cultura popular hace falta, por lo menos, hacerse de un combo: película con estrella de cine, coleccionista famoso, exposiciones constantes –sobre todo, internacionales– y la generosa promoción del gobierno.
Tampoco puede decirse que esa recuperación de artistas mexicanas haya tenido una motivación feminista. Nada más lejos de esa perspectiva. En el catálogo de la primera exposición de Nahui Olin, pseudónimo de Carmen Mondragón, Rafael Tovar, entonces presidente de Conaculta, vacilaba al hablar sobre el valor de la “poetisa” y pintora: “una artista original, que emprendió con otros pintores la búsqueda que renovaría al arte mexicano (algunos de ellos gigantes frente a los cuales la obra de Nahui pudiera parecer intrascendente o anecdótica)”.3 Al montar la exhibición Kahlo-Modotti, Jorge Hernández Campos, en su momento, director del Munal, optó por otra ruta: “Somos nosotros los que nos descubrimos contenidos en ellas, como en un claustro materno […] en [su] obra […] confluimos todos aquellos que seguimos amándolas. Que seguimos amándolas.”4 Tovar duda explícitamente del mérito de Nahui Olin pero, a su manera, Hernández también lo hace: basta advertir que a los hombres artistas se les admira y a las mujeres se les ama, da igual si como madres, novias o femmes fatales (es el caso de Olin) –aún no conozco al historiador que se atreva a decir que vive enamorado de Rivera o de Siqueiros.
Podría pensarse que es cosa de los altos mandos de las instituciones de cultura, un tropiezo de los direc- tores que no se enteran del carácter de las exposiciones. Sería un error. Ni Raquel Tibol ni Teresa del Conde desarrollaron las investigaciones de ese catálogo con perspectiva de género. Pese a su erudición e innegable trayectoria, el enfoque psicoanalítico de Teresa del Conde provoca que interprete a Frida con los estereotipos más detestables que pesan sobre las artistas. Que si Kahlo era sadomasoquista, que si con sus pinturas pudo superar su narcisismo. El psicoanálisis que no asume la crítica feminista, aplicado a la interpretación de las obras de arte, reproduce los prejuicios tradicionales contra las mujeres. Más allá de esa ortodoxia –tan especializada y culta–, el problema persiste. Las biografías que se escriben sobre los hombres son biografías intelectuales, la narración de sus vidas siempre incluye un repaso de sus ideas estéticas y políticas; las de ellas son con más frecuencia biografías amorosas, médicas, psiquiátricas, y este sesgo se trasmina a la apreciación de la obra. Para muchos, Nahui Olin y Frida Kahlo solo expresaban lo que sentían, en vez de comunicar y sostener una postura estética, política.5
No todos los casos son iguales. Algunas recuperaciones de los noventa hicieron evidente su rechazo al feminismo. El estudio de Roberto López sobre la poesía de Aurora Reyes, en aquel primer libro de 1990, la elogia por ser una mujer que “no se queda contemplándose en su mundo”, que no se limita a “la autocompasión” sino que acude a las raíces (prehispánicas) para “reencontrarse con la historia de un pueblo” –en otras palabras, no cuenta sus experiencias como mujer y, en cambio, se sacrifica en aras del interés lírico nacional.6 Un ejemplo más conocido es la declaración que Raquel Tibol dio a la prensa en 2002 a propósito de su libro Ser y ver. Mujeres en las artes visuales. A su parecer, no necesitaba “del enfoque feminista, como algunas feministas dedicadas a la escritura de arte quisieran que se hiciera siempre”.7
Intuyo las ganas que sienten los detractores del feminismo de restregarme la siguiente pregunta en la cara: ¿qué importa la falta de perspectiva de género, si de cualquier forma se recuperó a las artistas de ese periodo? La respuesta, les adelanto, nada tiene que ver con la corrección política. Dina Comisarenco rastrea las preocupaciones comunes que Isabel Villaseñor, María Izquierdo, Aurora Reyes, Olga Costa, Lola Cueto y Rosa Rolando representaron en diversos medios. Sorprende saber, por ejemplo, que a partir de la letra de dos corridos Villaseñor grabó en madera escenas de lo que ahora conocemos como feminicidios; que Costa no llevó al óleo la dichosa imagen de una jovencita en el día de su boda, sino el retrato de una mujer, a punto de casarse, sí, pero entrada en años, y que María Izquierdo hizo un comentario sagaz sobre el mismo tema: entre la parafernalia de la boda –el velo, las joyas, el ramo– la mujer está ausente. Y no solo eso. Acerca de la maternidad, Aurora Reyes retrata a una mujer feroz, combativa, casi militar, con su hijo recién asesinado aún en brazos; Villaseñor muestra en otro grabado la profunda pena de perder a un hijo. De no haber sido por el enfoque feminista, jamás nos habríamos percatado de estas y otras coincidencias, de “la iconografía de lo que no se cuenta”, como la llama Comisarenco.
Por si hiciera falta otro ejemplo, la más reciente exposición de Nahui Olin en el Munal suscitó un debate acerca de la autonomía de las mujeres que se desnudan frente a una cámara. La curadora Terri Geis argumenta que Carmen Mondragón-Nahui adoptó, a la manera de una performance, distintos roles de género en las fotografías que le hizo Antonio Garduño. Es una tesis audaz porque atenta contra una premisa de la crítica feminista del arte. Llevamos mucho tiempo creyendo que, ante el dominio incuestionable de los hombres artistas, las musas carecen por completo de agencia. Esa idea es parte de nuestra denuncia de la jerarquía que crean los binomios de género: poder/sumisión, activo/pasiva, sujeto/objeto, creador/materia prima. Ante esa lectura, tan propia de la segunda ola, Geis se atreve a sostener una idea más cercana al posestructuralismo. ¿Y si las mujeres retratadas en el pasado tenían más autonomía de lo que imaginamos?, ¿en verdad es imposible pensar que algunas hayan participado en el proceso creativo, y finalmente en la obra, a través de la decisión de cómo posar? Quizás esta es la respuesta de Geis a otro artículo de Comisarenco, publicado en 2012, que negó esa opción en las fotografías de Nahui, debido al insidioso male gaze, la mirada masculina, pero la concedió para sus pinturas, pues ahí ella es artista y musa, creadora e imagen. Ninguna de las dos posturas es concluyente. Sin embargo, gracias a esta discusión feminista, el caso de Nahui Olin ha adquirido una complejidad estimulante, de la que nos habríamos perdido si las artistas de esta y otras épocas solo fueran recuperadas con las metodologías tradicionales.
No es todo. El feminismo ha permitido estudiar sus obras en pie de igualdad. La historiadora Tatiana Flores hace que las piezas de Lola Cueto dialoguen de tú a tú con las de Edward Weston y las de Isabel Villaseñor con las de Manuel Maples Arce, pues tiene la radical idea de que las mujeres son personas que aportan al debate estético, social y político de su tiempo. Con ello, no solo ganan las feministas, gana la historia porque los movimientos que antes se definieron dentro de estrechos límites, ahora se amplían y exponen su diversidad. La Escuela Mexicana fue mucho más que la tríada Rivera-Orozco-Siqueiros, o bien, parafraseando a Ursula K. Le Guin, ¿qué será toda esa discusión intelectual que hemos perdido al dejar fuera a las mujeres?
Hay, por supuesto, pendientes que la historia feminista del arte aún debe cubrir. En esa misma exposición de Nahui Olin, faltó una lectura de género atravesada por la raza y la clase social. No es necesario que la belleza, de Nahui o de cualquier otra, sea un tabú entre feministas, basta con historiarla. Como muchas otras, Nahui se cortó las trenzas y se volvió una de “las pelonas”, pero ¿qué suponía esa decisión para una mujer rubia, de rasgos occidentales, rodeada de modernistas? No es una pregunta frívola: cada aspecto del cuerpo de las mujeres –desde su figura hasta el pelo de las axilas– provoca desmesuradas opiniones entre los hombres, incluso desata su violencia. Cuenta Anne Rubenstein que, en 1924, un grupo de estudiantes secuestró a una jo- ven de pelo corto a la entrada de la Escuela Nocturna Doctor Balmis; después de raparla, finalmente la soltaron. Rubenstein repara en la probabilidad, más bien alta, de que la mujer fuera morena y de clase obrera, “una representante perfecta de las cuasi- flappers que hasta las pelonas de la élite desdeñaban”.8 La noche siguiente, continúa Rubenstein, otros alumnos se reunieron en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México para insultar y echarles agua a todas las que llevaran ese corte de pelo. Algunas fueron arrastradas a las regaderas del plantel, donde las lavaron y raparon. No fue una de esas travesuras que tanto disfrutan los chamacos, ni una broma pesada. Por entonces muchos consideraban que las mujeres traicionaban a México al “copiar” ese modelo estadounidense de belleza –así se discutió, entre señores, en periódicos de circulación nacional–. Lo apunto porque la clase, la raza, la nacionalidad, otras identidades y sus intersecciones también sirven al análisis de la historia feminista del arte. Otra pregunta: ¿qué significa que Nahui no se vistiera con el popular y tradicional vestido de tehuana, mientras Isabel Villaseñor, Frida Kahlo y otras mujeres de la capital no se lo quitaban de encima? Incluso los estilos de belleza pueden ser una declaración política.
En el mismo sentido, me parece que concedemos con demasiada facilidad la etiqueta “feminista” a las artistas de la primera mitad del siglo XX. Nos apresuramos a decir que transgredieron las convenciones, las llamamos heroínas, visionarias, igual o incluso más feministas que nosotras, aunque yo todavía no conozco a la persona que escape de su contexto histórico –sospecho que hasta la rebeldía tiene su raíz en las posibilidades que, aunque marginales, ofrecen las circunstancias.
Haríamos mejor en investigar de qué manera fueron feministas, sobre todo en una época en que el nacionalismo, el comunismo y la Revolución mexicana censuraban esa identidad política. Podemos decir que afirmaron su autonomía, pero la pregunta relevante para la historia es cómo consiguieron hacerlo. Me queda claro, por ejemplo, que Aurora Reyes pudo pintar sus murales porque perteneció a todas las organizaciones que pudo –al sindicato de maestros, a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, al Partido Comunista Mexicano–. ¿De qué otras estrategias se hicieron esas mujeres para ser artis- tas, cómo formularon sus opiniones? Nahui Olin habló de la libertad de las mujeres, sí, pero entre metáforas de volcanes mexicanos y colando la palabra “masa”, tan cercana a cierto pensamiento político. ¿Cómo se aprovecharon, en suma, de la posrevolución mexicana para abrirse paso?
De nada sirve concluir que fueron “oprimidas por el patriarcado”. A veces repetimos esa frase para sortear las explicaciones más profundas que obtendríamos al responder cuáles fueron las instituciones específicas que les cerraron el camino, y cómo lo hicieron. (No es casualidad que muchas hayan sido maestras, cuando era una de las profesiones respetables que podían desempeñar las mujeres.) ¿Qué rutas encontraron para participar en el debate estético y político del periodo?
Insisto: no basta con celebrarlas, y al romantizarlas corremos el riesgo de borrarlas como personas para perpetuarlas como personajes icónicos, o como figuras hechas a la imagen y semejanza del presente, o de nosotras. Y nadie quiere una historia feminista de bronce, mucho menos un panteón de Fridas. Por eso, también me atrevo a decir que las exposiciones individuales no me parecen el mejor camino para recuperarlas; por un lado, porque esta clase de muestras en buena medida las aísla de sus colegas –las individualiza al extremo–, por el otro, porque una exposición individual finalmente se olvida, en cambio, Frida permanece y unas son más recordadas que otras. El objetivo del feminismo no es que unas cuantas se vuelvan celebridades, sino la igualdad entre hombres y mujeres, y también entre las mujeres.
Tengo para mí que esta recuperación, comprendida desde un feminismo más profundo, rebasa las paredes del museo. No deja de ser irónico que, en su tiempo, ellas se encargaran de socializar el arte en carpas, escuelas, pueblos y hasta hospitales, y que nosotras no les paguemos con la misma cortesía. No soy tan ingenua como para prometer que esas estrategias superarán de inmediato a las películas de Hollywood, pero también sé que el movimiento, en los sesenta, empezó con pequeños grupos de conciencia. ~
1 Margaret Lindauer, Devouring Frida: The art history and popular celebrity of Frida Kahlo, Middletown, Wesleyan University Press, 1999, p. 14.
2 Sherwin Rosen, “The economics of superstars”, The American scholar, vol. 52, núm. 4, otoño de 1983, p. 449.
3 Tomás Zurián, Nahui Olin. Una mujer de los tiempos modernos, Ciudad de México, Museo Estudio Diego Rivera, inba, 1992, p. 15.
4 Varios autores, Frida Kahlo. Tina Modotti, Museo Nacional de Arte, 1983, p. 7. El énfasis –siempre– es mío.
5 Margaret Lindauer estudió minuciosamente la manera en que las posturas políticas y la actividad artística de Kahlo se presentan como meras decisiones privadas, personales. De ella se dice que pintó para sublimar su dolor físico y emocional, como escape terapéutico; que se vistió de tehuana solo para agradar a Diego.
6 Roberto López Moreno y Leticia Ocharán, Aurora Reyes. La sangre dividida, Chihuahua, Gobierno del Estado de Chihuahua, 1990, p. 13.
7 Merry Mac Masters, “Raquel Tibol aborda la variedad de posiciones de las mujeres frente al arte”, La Jornada, 9 de julio de 2002: bit.ly/2y852SR.
8 Anne Rubenstein, “La guerra contra las pelonas”, en Gabriela Cano, Mary Kay Vaughan y Jocelyn Olcott, Género, poder y política en el México posrevolucionario, Ciudad de México, fce–uam Iztapalapa, 2012, pp. 110 y 111.
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.