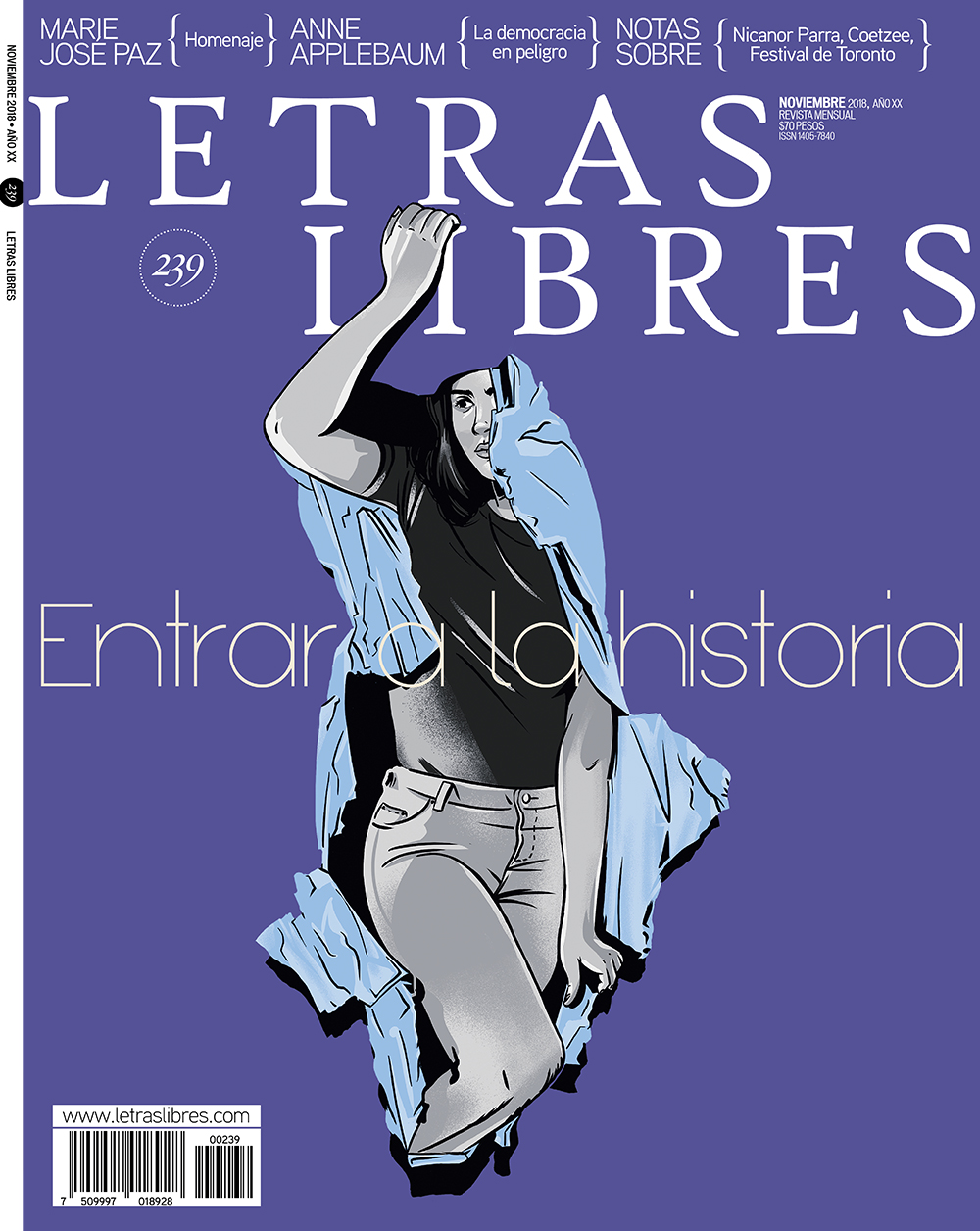Rafael Gumucio
Nicanor Parra, rey y mendigo
Edición de Leila Guerriero
Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2018, 494 pp.
El concepto de “vanguardia”, como se sabe, tiene un origen militar y, animadas por esa connotación guerrera, las literaturas de vanguardia combaten atentas a la disciplina y a la jerarquía, pero también al heroísmo y a la defección. Y en un país donde la vanguardia es un clasicismo, como ya lo he escrito hablando de Chile, sus grandes creadores suelen obedecer al carácter pretoriano de una nación donde las dictaduras, por más crueles que hayan sido, son la excepción y no la regla, siempre en comparación con el resto de América Latina. Pero si en todos lados existe lo que los chilenos llaman “la guerrilla literaria”, en pocos lares esta es, a la vez, tan provinciana y tan sofisticada como en Chile.
Me ha tocado, por ejemplo, almorzar con amigos parristas (por Nicanor Parra) y pedirles que después me acercaran en automóvil a un homenaje a Gonzalo Rojas. Lo hicieron. Pero tomaron la precaución de dejarme una cuadra antes, no fueran a ser entrevistos (y denunciados) por aparecer en territorio enemigo, incluso si se trataba de lo que en México llamamos un simple “aventón”. Invitado, otra vez, a un homenaje a Jorge Edwards, una amiga, de otra cuerda político-literaria, repitió el gesto y hube de caminar un par de calles. No es que las rivalidades literarias sean más agudas en Chile que en otros lares sino que –en comparación con México– no existe en ese país un omnipresente Estado cultural capaz de invitar –sin admitir excusas, salvo contadas excepciones– a tirios y troyanos a sentarse en la misma mesa, cuando lo considere imperativo el supremo poder.
Leyendo a Gumucio se entiende que un científico, como lo fue Nicanor, calcule –a veces bien, a veces mal– su política en la guerrilla literaria. El hábil artista del trapecio descrito en Nicanor Parra, rey y mendigo evadió magistralmente a Neruda mediante el método del cerca/lejos. Jugaba al antinerudianismo a ratos, pero a la hora de la verdad se alineaba pues, aunque sabía que “Pablito” no lo tomaba en serio como poeta, a Parra, profeta inmorible, no se le daban las prisas: tarde o temprano, frente a la estatua del poeta nacional se levantaría “el circo en llamas” del antipoeta nacional, quien se jactaba de haber conservado su nombre y apellido de “roto”, a diferencia del hijo de obrero elevado a estrella comunista.
Aunque Neruda entendió las crípticas Canciones rusas (1967), Nicanor –para usar un símil de Paz– nunca se dejó ahogar con el abrazo del poeta nacional.
((Tan parecidos en tantas cosas –la tradición y la ruptura, el “anticomunismo”, el espíritu gregario– Paz y Parra solo compartieron esa habilidad, en diferentes momentos de sus vidas, de librarse de la mala influencia nerudiana sin dejar de admirarla. Más allá de aquello, ninguno mostró nunca mayor interés por el otro.
))
A los poetas Enrique Lihn y Raúl Zurita, amigos suyos, Parra “no los dejó pasar”, cuenta Gumucio, y solo se le escapó el impredecible Rojas. Obsesionado con el Premio Nobel, a Nicanor lo rebasó por la izquierda quien había sido su íntimo amigo durante el medio siglo, sureño como él y apenas dos años menor –como hoy sabemos gracias a la biografía de Fabienne Bradu–. Parra no solo subestimó a Gonzalo sino que se equivocó de estrategia. Apostó a salir del “horroroso Chile” (Lihn) por la puerta grande: los beatniks y su City Lights, por esa lengua inglesa que honró con su fascinante recreación del rey Lear (Lear, rey & mendigo, 2004), pero como dice el frecuentemente sabio Gumucio: “No hay nada más estrecho que el ancho camino del medio.”
Paradójicamente, gracias a Rojas, Nicanor llevó a los encuentros literarios de Concepción a Allen Ginsberg y compañía, quienes desde luego simpatizaron mucho con él, aunque sus traducciones al inglés, tarea de poetas linajudos, solo cautivaron a los iniciados. Sin embargo, después del golpe del 73, mientras Rojas estaba por ser nombrado embajador de Salvador Allende en La Habana y Parra sentía un momentáneo alivio ante el hundimiento de la Unidad Popular, quien conquista el mundo es el exiliado. Tras su purgatorio en la RDA estalinista, Gonzalo se abre camino en México, con el apoyo resuelto de Paz, y después en España donde levanta el premio Reina Sofía y luego el Cervantes (que para colmo le habían dado antes al novelista Jorge Edwards, tan leal a Nicanor) y el primer premio de los pocos que se dieron con el nombre del poeta mexicano.
Como aclara Gumucio, el Nobel para Nicanor era imposible, por más que prefiriese a las mujeres suecas (tuvo amores con dos): Suecia, el país que acogió al mayor número de desterrados chilenos en el mundo, no iba a premiar a un escritor con mala fama de criptopinochetista aun cuando hubiera elegido el exilio interior. La guerra de posiciones entre ambos vanguardistas la ganó Rojas, hasta la fecha malquerido en Chile por esa osadía. Cosas de la guerrilla literaria que acabarán por importar a un puñado de historiadores. Hermanos-enemigos, Gonzalo y Nicanor, como poetas, solo pueden leerse uno junto al otro, pues cada uno representa un polo de la poesía chilena: “el lírico y surreal telúrico Rojas, el lúcido y crítico Parra”, advierte Gumucio.
Guerra de posiciones, sí, pero también guerra de movimientos, tan característica de la literatura chilena. Neruda, en el fondo un esnob –como lo son todos los revolucionarios, según Daniel Halévy–, trabajaba con el aparato del Partido Comunista en la retaguardia; Gabriela Mistral hizo de su americanismo una forma del ser cosmopolita, con mayor éxito que su mentor Vasconcelos, y Bolaño, de no haber muerto precozmente, nos habría matado de miedo a todos con sus schmittianas listas de amigos/enemigos. Su fama, la de Parra, acabará por eclipsar a Vicente Huidobro, su ancestro y primer “antipoeta”, cuya tumba atisbaba desde la ventana de una de sus casas, pues los poetas chilenos –costa, ciudad y cordillera– siempre tienen más de una residencia en la tierra.
((Como Marx, Parra tuvo un hijo con la empleada doméstica. A diferencia del Moro, lo conservó en el hogar.
))
Parra fue posterior a la vanguardia y también a la posvanguardia. Mucho del arte conceptual asociado hoy día a la literatura está presente, irradiando desde entonces, desde Poemas y antipoemas (1954) hasta sus últimos textos y artefactos (la literatura nunca dejará de ser experimental sin que ello implique engatusar al público con el eterno descubrimiento del hilo negro). Además, Parra se enfrentaba, como clásico del vanguardismo, a un monstruo. Lo confirma Rafael Gumucio en Nicanor Parra, rey y mendigo. Nicanor “tenía que enfrentar a un gigante. Neruda era una figura mundial e inevitable, a la altura de T. S. Eliot, Pound, Breton y pocos más. Mover su estatua de las plazas del mundo demandaba una energía sin fin ni comienzo. Una energía que Parra se aseguró de tener. ¿No ha vivido cien años para esto, para abandonar el siglo XX, que era el siglo de Neruda, y tener derecho a un siglo, el XXI, para él?”.
Que el párrafo anterior, justo a la mitad del libro, hable desde el presente explica –creo– la naturaleza del trabajo de Gumucio, su perspicacia y sus limitaciones. No es una biografía académica –carece de aparato crítico– sino un particular libro de recuerdos y una suerte de diario donde Gumucio –quien conoció a Parra a los 32 años contra los 87 del antipoeta– toma nota, a lo largo de los diecisiete años en que acompañó al viejo, de sus anécdotas y decires, como el miembro muy querido de su cenáculo que fue. Por ello, es una fatalidad que la biografía se concentre en los años finales –sorprendentemente creativos del último Nicanor– mientras que la información –ni mucha ni poca– sobre el antipoeta durante buena parte del siglo XX haya sido dosificada a lo largo del libro, trabajo de edición que requirió de los buenos oficios de la cronista y crítica argentina Leila Guerriero.
Más que un Boswell, Gumucio fue para Nicanor una Maria van Rysselberghe, la secretaria y alcahueta de Gide. Su “Vida del doctor (que lo fue, sin titularse, en mecánica avanzada por Brown y Oxford) Parra” posee un tono de encargo, de tarea que maestro y discípulo, amo y esclavo, rey y mendigo se alternan pues Parra, como los verdaderos grandes, insiste en tratar como iguales a los escritores jóvenes. Uno y otro, pareciera, comparten el arreglo de manera muy discreta. Además el tono es similar, por vicario, al que utiliza Neruda en Confieso que he vivido, aunque en este caso es el antipoeta quien presta su voz a Gumucio. Por ello, Nicanor Parra, rey y mendigo carece de la imparcialidad –excepto en cuanto al golpe de 1973 que para Gumucio y su familia fue “el fin de un país”– contrastada documentalmente, como la que utilizan los grandes biógrafos contemporáneos, como Lyndall Gordon (Eliot), A. David Moody (Pound) o Mark Polizzotti (Breton)…
No es que Gumucio soslaye las miserias humanas de Parra: las asu- me desde la lealtad, por principio sospechosa, del amigo. A cambio, su cercanía con el antipoeta convierte a esta suerte de diario en una lectura encantadora de principio a fin. Estando lejos de ser una biografía definitiva –si es que las hay–, Nicanor Parra, rey y mendigo será una pieza central para la siguiente generación de biógrafos de Nicanor, por lo que dice y por lo que calla, sea por docta ignorancia o por astuto cálculo. Lo más espinoso es, desde luego, el difuso o atrabiliario perfil político de Parra, quien, como lo aclara muy bien Gumucio, estuvo lejos de ser el extravagante “hermano anticomunista de la Violeta Parra”. En Chile los grandes artistas, siendo genios, tienen algo de charlatanes de ocasión y de payasos profesionales, pues allí –insisto– ser de vanguardia es un clasicismo, una locura con método.
Nicanor nunca dejó de ser un hombre de izquierda –lo aclara Gumucio– pero, cuando aparecen Allende y luego la Junta Militar, él, camino del siglo XXI, ya iba de regreso, sin saberlo con claridad, del izquierdismo rascuache y suicida que invadió América Latina. Ante un golpe tan terrible como el de Pinochet, que se produjo en el único país donde la izquierda había optado por la vía democrática (aunque el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y los socialistas de Altamirano estuvieran perdiendo la paciencia), Parra demostró no tener, para empezar, madera de héroe. Acaso fue del todo insolidario con parientes suyos perseguidos mientras las víctimas de los culatazos y los toques eléctricos cantaban a su amada hermana Violeta, resonancia que debió de taladrarle el cerebro. Pero aceptó regresar a la dirección de la Escuela de Física y Matemáticas del Instituto Pedagógico, cargo que abandonó enseguida, fingiéndose enfermo. Asistió al mítico entierro de Neruda (al que también acudió Alone, el crítico literario conservador y partidario de los militares) y, en la medida en que la dictadura se fue prolongando, Parra se convirtió en cabeza de la oposición cultural, que resultó enormemente corrosiva para el pinochetismo, a diferencia del efecto que produjo en su contra la martirizada y clandestina izquierda, según relatan los más recientes estudiosos chilenos. Lo hizo con miedo de ser arrestado, pero si alguien hubiera podido irse de Chile con tranquilidad, y con boleto de ida y vuelta, era él. Se quedó y en eso fue quizá más valiente que algunos jilgueros y vividores del exilio que yo conocí, camuflados, como suele suceder, entre hombres de una integridad intachable.
“No me atrevía”, confiesa Gumucio, uno de los intelectuales más hiperactivos de Chile, “ni a apoyarlo ni a contradecirlo cuando se lanzaba a justificar, explicar e incluso celebrar el golpe de Estado que había pulverizado mi vida. Es difícil convencer a un señor de cien años, en un país que solo tiene doscientos, de que la historia no es un asunto personal. El golpe, que fue para mi familia el fin de su país, era para Nicanor el regreso del orden antiguo donde podía seguir siendo el energúmeno molesto, pero gentil”.
Aunque Parra nunca fue comunista y sus traducciones del ruso sean dudosas, conoció bien la Unión Soviética que abandonaba el sol de invierno del Deshielo. Nicanor leyó más marxismo que Neruda y muchos de sus camaradas, como lo comprobó Bolaño, quien “podía pasar” por ser novelista y quien le dio, con su mediática admiración, el último empujón hacia la inmortalidad. Parra fue yippie, es decir, jipi radical y enemigo de la sociedad de consumo aunque por la edad no mostró, a diferencia de alguna de sus novias, mucho interés por las drogas. El episodio con Pat Nixon en abril de 1970 –causa de su excomunión lo mismo en La Habana (adonde había sido distinguido como jurado del Premio Casa de las Américas) que para la Unidad Popular– fue solo la gota de té que derramó la taza. El mundo de la Guerra Fría, que dio un coletazo violentísimo en Chile y que a algunos nos es tan difícil abandonar, ya no era el mundo de Nicanor, en fecha tan temprana.
Fue, si se intenta clasificarlo, un anarquista de la rama de Max Stirner y en política, como tantos vanguardistas, más conservador que revolucionario, aunque situado en el torbellino del marxismo latinoamericano y sus feroces enemigos, hubo de ser de izquierda a pesar de la izquierda. En las últimas décadas de su vida, Parra se asoció al ecologismo, pero vivió lo suficiente como para desconfiar también de ese radicalismo, convencido de que el apocalipsis ya había sucedido y de que, “por ser rentable”, el mundo nunca se iba a acabar, pues para salvarlo estaban quienes vivían de su usufructo, los empresarios. No creo que bromeara. Siempre abierto, como insiste Gumucio, a que todo problema matemático (realismo+imaginación) tiene más de un resultado, no me extraña que fuese un verdadero agnóstico (Dios puede o no existir con igual probabilidad) y escribiera lo siguiente en “La cruz” (Obra gruesa, 1969): “Tarde o temprano llegaré sollozando / a los brazos abiertos de la cruz. / Más temprano que tarde caeré / de rodillas a los pies de la cruz. / Tengo que resistirme / para no desposarme con la cruz: / ¡ven cómo ella me tiende los brazos? / No será hoy / mañana / ni pasado / mañana / pero será lo que tiene que ser. / Por ahora la cruz es un avión / una mujer con las piernas abiertas.”
((Véase también Nicanor Parra, Obras completas i. Obras completas & algo +. De “Gato en el camino” a “Artefactos” (1935-1972), edición del autor con Niall Binns e Ignacio Echevarría con prefacio de Harold Bloom y prólogo de Federico Schopf, Barcelona, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2006, p. 202.
))
Siendo además su valedor y amigo muy cercano el cura Valente, pseudónimo de José Miguel Ibáñez Langlois –modernista católico, crítico literario de primera línea, sacerdote del Opus Dei y villano caricaturizado por Bolaño en Nocturno de Chile (2000)–, Nicanor no desechaba la solución cristiana e inclusive Ernesto Cardenal encarna esa posibilidad de la antipoesía, nos recuerda Gumucio. Tuvo exequias oficiales y católicas, con la presidenta Bachelet al frente, y fue enterrado como Dios manda apenas en enero de este año.
La mayoría de los escritores, cuando nos jactamos de que la literatura no nos importa, incurrimos en una coquetería. Hay un muy selecto grupo de escépticos, empero, en los que ese desprendimiento de lo literario es una realidad y entre ellos está Parra, junto a Alfred Jarry, Paul Valéry, Francis Ponge, Cyril Connolly, Raymond Queneau, Gerardo Deniz, Roberto Bazlen, J. R. Wilcock… Cualquiera de ellos hubiera firmado, con Nicanor, “fume logos el cigarrillo de los filósofos occidentales” (Obras públicas, 2006), mientras el resto continuamos la querella entre clásicos y románticos. Nicanor odiaba la solemnidad de los primeros y la “bohemia pálida”, con sus ojeras melancólicas, de los segundos. Lo suyo, lo mismo que para Goethe, era la salud. El suicidio de su hermana Violeta lo vacunó.
¿Nicanor Parra, rey y mendigo ayuda a comprender la antipoesía, aunque esa no sea la función de una biografía? Sí y mucho, gracias al talento crítico de Gumucio, que ubica a la perfección lo que de antiguo tuvo Parra, sibarita de restaurantes populares. Su amor por la cueca (“secreta, episódica, ladina”) no era folclórico. El baile le daba igual. Le interesaba el verso popular que lo conectaba con Francisco de Quevedo y san Juan de la Cruz. “Como sus antepasados del siglo xvii, sentía que España lo había abandonado en este fin del mundo” y su diálogo era con El libro del buen amor y El conde Lucanor. Su afinidad moderna, con “los juegos verbales” de Gómez de la Serna. A la hora de compilar sus obras completas, Nicanor hizo sudar la gota gorda a Ignacio Echevarría, empeñado en excluir Cancionero sin nombre (1937), por lorquiano. Calculo que, como Borges, la Andalucía de García Lorca la tenía por turística. En contraste, lo que podía salir de la calle –antipoemas y artefactos– era a la vez dadaísta y propio del cancionero, hispánico y antañón. A diferencia del romanticismo, escribe Gumucio, “Chile no tenía edad media con la cual contribuir a la pelea, pero Nicanor Parra, leyendo con detención a Chaucer, descubrió que esos mendigos bajo la lluvia, esos peregrinos que cuentan en versos regulares anécdotas picarescas, eran los amigos de su papá, los habitantes del matadero y del cementerio de Villa Alegre, suburbio de Chillán”.
Como poeta, la grandeza de Parra fue desfigurar, no sin pelear, las fronteras entre lo antiguo y lo moderno: a las reacciones desconcertadas (una de ellas de Rojas, quien lo alertó contra el riesgo de la frivolidad, veneno puro para la gente de Hölderlin) y hasta furiosas contra Poemas y antipoemas, privó, en el país de la vanguardia, la atención precautoria que suscita una bomba a punto de estallar. Habiendo viajado mucho, nunca consideró que Chile fuese “horroroso” y, desde allí, negándose a ser un cosmopolita, quien consideraba al periódico de su pueblito “el mejor del país” llegó a ser uno de los poetas centrales de Occidente, como lo calificó Harold Bloom. Parra fue el último vanguardista sobreviviente y el primero del siglo XXI.
Heredero del espíritu de la provocación, no solo de Parra, sino de Lihn y Alejandro Jodorowsky, a Gumucio, nacido en la izquierda, le preocupa más la sociedad que a sus maestros individualistas. Obsesivo de las redes sociales (incluyendo la radio, la más antigua y la más resistente a los avatares tecnológicos), alguna vez me tocó ser víctima de sus ocasionales malquerientes. Él y yo tomamos un taxi en Santiago de Chile –los taxistas de ese país son de temerse– y el conductor identificó de inmediato a Gumucio y empezó una discusión sobre alguna ignota cuita municipal, la cual provocó que el taxista nos echara del auto cinco minutos después. Bajamos a trompicones del vehículo, Gumucio apenado y yo convencido de que Rafael, como Oscar Wilde según Borges, siempre tiene la razón. Por ello, era la persona indicada para escribir esta primera biografía de Nicanor Parra (1914-2018) después de su muerte, pues debe ofrecerse, antes que nada, la memoria del testigo, sea en la tribu, sea en la mafia. Dejo a Rafael Gumucio concluir esta reseña: “La gente que vive muchos años vive también parte de su muerte. Como esos mineros encerrados que terminan con las raciones de emergencia, los que viven muchos años están condenados a tragarse, a cucharadas y migas secas, parte de su eternidad.” ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.