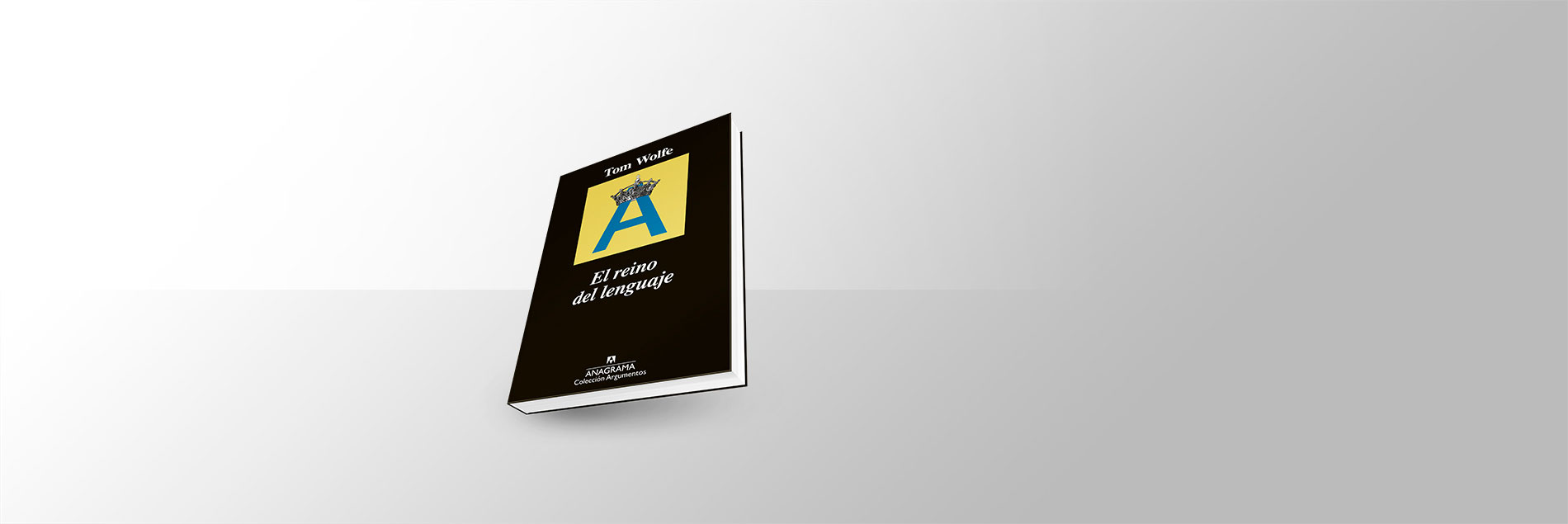Tom Wolfe
El reino del lenguaje
Traducción de Benito Gómez Ibáñez
Barcelona, Anagrama, 2018, 184 pp.
He esperado unos meses para comentar este libro de Tom Wolfe sobre la naturaleza del lenguaje, lo que me ha permitido observar algunas reacciones en prensa (pocas: se trata de un tema importante pero que interesa a pocos) y algunas otras de lectores amigos, todos ellos a favor de la tesis de Wolfe, que no es otra que oponerse a la célebre de Chomsky y otros consistente en que hay una trasmisión genética en la base gramatical del lenguaje común a todas las lenguas, y eso explicaría que fueran comprensibles entre sí, a pesar de su variedad y, en ocasiones, falta de contacto, y, finalmente, que cualquier persona pueda aprenderlas en la más temprana infancia.
El tono del libro es muy propio del autor, que se despidió de este inconcebible universo (pero comprensible hasta donde nos dan las meninges) con esta obra atrevida, pugnante y algo tramposa. Es un libro muy esquinado contra Charles Darwin, por razones que trataré de desbrozar enseguida y que se sintetiza en qué es lo que nos hace humanos en relación al mundo animal. En la filosofía medieval, y hasta la Reforma, la diatriba sobre el libre albedrío fue tan rica como encarnizada. Esa fue la polémica entre Erasmo (que además era una buena persona) y Lutero (que era un bicho fanático). La libertad es un tema complejo, y en nuestro tiempo, en relación a las investigaciones neurocognitivas, se han propiciado nuevas facetas y reacciones diversas. No es un tema fácil ni del que podamos desprendernos, al fin y al cabo está relacionado con nuestra responsabilidad hacia los otros. Tom Wolfe inicia su libro con el viejo asunto del codescubrimiento de la evolución por Alfred Wallace y Charles Darwin. Wolfe los sitúa socialmente: el primero, hijo de un abogado arruinado, se ganaba la vida con sus exploraciones en las que acumulaba cantidades de animales que luego vendía; Darwin era un caballero británico que no tuvo que trabajar nunca. Desde su viaje en el Beagle, este trabajaba incansablemente en una investigación tan amplia como minuciosa para demostrar lo que ya pensaba por entonces: las especies no son entidades fijas desde su inicio, y toda vida está sujeta a una evolución cuyo mecanismo es la selección natural que privilegia al más apto (mejor adaptado al medio). Bien, el papamoscas de Wallace envió en junio de 1858 una carta con un pequeño manuscrito a Darwin, quien tras leerlo quedó pasmado: ahí afirmaba lo mismo que él, pero en veinte páginas. Era, afirmó, como si hubiera estado leyendo su mente. Darwin lo consultó con su amigo el gran geólogo Lyell y escribió un texto para publicarlo junto con el de Wallace en la Linnean Society, sin consultar a Wallace, que vivía bien lejos de Europa. Como todo el mundo sabe, hoy día se atribuye a ambos el descubrimiento, aunque Wallace luego tuviera otras opiniones y ocupaciones intelectuales, y una obra mínima. Es indudable que su obra nunca tuvo la complejidad y profundidad de la de Darwin, como él mismo reconocía desde el principio. No vale la pena defender a Darwin de las ironías de Wolfe, creo que son insostenibles, salvo para pavonearse un poco con observaciones tan fáciles como inanes. Pero, y aquí viene el asunto, Wallace afirmó que la capacidad abstracta del ser humano y sus derivados (“concepciones ideales de espacio y tiempo, de eternidad y finitud”) no tenía que ver con la selección natural, que, según nos aclara el viejo dandi, solo “podía hacer que la especie se adaptara lo suficiente para sobrevivir, físicamente, en la lucha por la vida”. En cuanto al lenguaje, llevó a Wallace a perder un poco la cabeza con el espiritismo, y a Darwin a pensar que tenía que tener alguna analogía animal, y sospechó que tenía su origen en el canto de los pájaros, además de que la protolengua persiste en los sonidos que hacen las madres (también los padres) a sus hijos bebés. No tienen sentido ni vocabulario, pero denotan afectos y por lo tanto ciertos significados. Muchos se vieron ensalzados en la polémica sobre el origen de las lenguas, y sobre una lengua común. Darwin seguía sosteniendo, aunque no tuviera pruebas, solo observaciones e intuiciones, que todo ese mundo elevado del hombre –que Wallace y otros como Max Müller separaban del animal (corte epistemológico, negación de la naturaleza)– tenía un apoyo evolutivo. Añadiendo noticias que en buena parte toma Wolfe de su colaboradora en este libro, Christina Verigan, e interpreta a su manera –y se ve que aunque es un hombre inteligente muchas le son nuevas y no son lecturas lentas y de primera mano–, dice cosas como que el descubrimiento relativo a la herencia de Mendel fue una mala noticia para la teoría de la evolución… Sabido es que tan importante descubrimiento del monje no tuvo publicidad hasta 1900, y que Darwin no supo de tales pruebas (aunque había recibido una copia del artículo, que se encontró en sus archivos sin leer), pero sin duda se habría alegrado al ver confirmadas sus ideas. Wolfe afirma, para espanto de verdaderos científicos naturalistas conocedores de la obra de Darwin, que “en comparación con la teoría genética, la Teoría de la Evolución no parecía ciencia sino una serie de desordenadas conjeturas, pastosa y aguada con goteras por todas partes”.
Y llegamos a Chomsky y su gramática generativa, que reformuló en varias ocasiones desde 1967. El famoso lingüista llamó a nuestra natural capacidad para aprender una lengua “Dispositivo de Adquisición del Lenguaje” (lad). Para decirlo con otras palabras y centrarlo en la preocupación del libro de Wolfe: hay una disposición hereditaria que no sería cultural sino genética, aunque sin la cultura (transmisión y aprendizaje social, de generación a generación) no se daría. Sus ideas tuvieron tanto adeptos como detractores (Pinker en los dos lados, a quien, por cierto, cita de pasada, como si eso fuera posible hablando de este tema, lo cual demuestra que solo se acercó con prejuicios al asunto), y más tarde Chomsky elaboró una nueva idea que tenía la misma intención: lo universal en toda lengua, y que debe tener un origen genético, es la “recursividad”, consistente en poner un pensamiento, una frase, dentro de otra, en una serie que puede ser interminable.
Aquí aparece el lingüista y antropólogo Daniel L. Everett y su investigación sobre una pequeña tribu de la cuenca amazónica de Brasil, los pirahã, cuya lengua tiene el mismo nombre. Es la obra central que motiva el libro de Wolfe. En breve: Everett demuestra que la lengua pirahã carece de recursividad. Nada más terminar el libro de Wolfe leí el de Everett, ‘No duermas, hay serpientes’. Vida y lenguaje en la Amazonia. Lo que nos dice Wolfe es que es la cultura distintiva de los pirahã “la que estructura la lengua, no el ‘órgano del lenguaje’ ni la ‘gramática universal’”. Diré de pasada que, fiel a cierta verborrea artística de Wolfe, no duda en contar algunas aventuras de Everett y su familia en la Amazonia, de manera tan extensa e innecesaria que solo muestra que se sintió admirado ante tal episodio muy bien contado por el mismo Everett en su libro. Estaba haciendo un libro y había que engordarlo un poco, aunque la enfermedad de la mujer del lingüista y su peripecia en un barco camino a un hospital solo tenga sentido en el libro de Everett. No entraré en el fanatismo inicial de este metodista que llegó a esta tribu para predicar la Biblia, y que llevó a su mujer y sus dos hijos pequeños consigo a un lugar totalmente aislado a convivir durante años con una tribu con una cultura cazadora-recolectora, sin ninguna noción numérica, salvo “poco y mucho” y con una noción de tiempo sin pasado ni futuro. Además, desconocían la música y la danza. Como Castaneda con los indios yaquis, Everett fue conquistado por la otra cultura y se hizo ateo. Vayamos al lenguaje. Everett publicó, una vez aprendida la lengua (que nadie más habla en estos días), un artículo en The New Yorker donde contaba cómo era la lengua pirahã y, para enfurecimiento de Chomsky, que no poseía recursividad, luego era una excepción que hacía falaz su célebre teoría. Wolfe denuncia las maniobras de Chomsky para neutralizar a Everett, y ahí aparecen las malas artes que algunos científicos y padres de teorías usan a veces para seguir siendo padres. Así que Wolfe se da la enhorabuena y afirma que con eso se demostraba que el lenguaje no tiene nada que ver con la evolución, y que es un artefacto. Naturalmente, Everett tuvo defensores, y el antropólogo evolutivo Michael Tomasello salió a la palestra para afirmar “que la gramática universal, fruto de la evolución biológica con contenido lingüístico, es un mito”. A estas alturas del libro, Wolfe ya está exaltado, y afirma con un tono algo gritón que “el habla es un producto humano [lo que es cierto]. Es un artefacto, y justifica la supremacía del hombre sobre los demás animales de un modo que la Evolución nunca podrá explicar por sí sola”. La supremacía… ahí está la cuestión y la falta de finura intelectual de un hombre inteligente y culto, quién lo duda. Pero no basta. ¿Por qué Tomasello? Este antropólogo es autor de Los orígenes culturales de la cognición humana, una obra valiosa y controvertida. Que hay una gran diferencia entre la capacidad cognitiva de un delfín o un chimpancé y un ser humano es algo que no duda nadie, y el problema viene cuando tratamos de describir las diferencias y valorarlas. Wolfe cita a numerosos psicolingüistas, pero lo que él quiere es darse la razón y por eso afirma, con Everett, que el lenguaje como artefacto humano es “exactamente igual que una bombilla o un Buick”. En su orgullo antropocéntrico, en su repulsa a que el lenguaje pueda tener algo que ver con la evolución, alcanza momentos algo groseros intelectualmente, algo que su admirado Tomasello no se permitiría. Oigámoslo: “El hombre, el hombre sin ayuda alguna, había creado el lenguaje.” Esta es una frase que expresa una confesión y al tiempo un fracaso intelectual enorme.
No se trata de afirmar que la tendencia dominante piense que la capacidad humana para el lenguaje sea genética ni que el lenguaje evolucionó como resultado de la selección natural, algo que Chomsky y Stephen Jay Gould niegan, sino que es muy posible que, como afirman entre otros Pinker y Bloom, haya compatibilidad entre la evolución darwiniana y la gramática universal de Chomsky. Por otro lado, no solo hay áreas que han sido seleccionadas (de Broca y Wernicke) sino que muchas zonas cerebrales, como las estructuras subcorticales, están implicadas en la sintaxis, el léxico, la gestualidad, etc. El gen Foxp2 vinculado al habla existe también en otros animales, como pájaros y ratones, y se remonta a unos cuatrocientos mil años. Son pocos los científicos que niegan que el lenguaje y los genes estén relacionados, pero hay escasas pruebas de que el lenguaje esté codificado genéticamente, y son muchos los que piensan, como nos cuenta Christine Kenneally en su magnífico libro La primera palabra, que “la capacidad humana del lenguaje es un sistema adaptativo emergente creado por un mecanismo cognitivo básico, en vez de un módulo lingüístico producido genéticamente”. Así pues, que la recursividad verbal (la mental parece universal) no forme parte de la totalidad de los idiomas conocidos no significa que el lenguaje no sea en parte innato, de ahí que los niños nazcan, en cualquier lugar del mundo, con capacidad para aprender la lengua de sus padres, a veces antes casi que caminar. El lenguaje no es una bombilla ni un coche, ambos sin duda productos de la técnica, sino una capacidad cerebral que ha sido seleccionada por la evolución, aunque no esté marcada por ella, y que, sin duda, el ser humano ha desarrollado de manera hiperbólica. No tengo espacio para desmontar un puñado de groserías intelectuales más de Wolfe, solo señalar que hacemos solos muy pocas cosas y que la resistencia al significado de lo genético forma parte de nuestra soberbia antropocéntrica y del narcisismo de nuestra singularidad. Lo somos, sí, pero no significa mejores ni mejores en todo. Muchos animales solucionan asuntos complejos mejor que nosotros, y los grandes pianistas y tenistas, por ejemplo, alcanzan sus triunfos apoyados en los logros cerebrales de millones de años, más allá de nuestra especie… Cuando al final de este libro, con el que cerró su vida, Tom Wolfe afirma que “el lenguaje no solo ha puesto fin a la evolución en el hombre, haciéndola ya innecesaria para la supervivencia, sino también a la evolución de los animales”, no sabía en absoluto lo que estaba diciendo, aunque nosotros sí sabemos algo de lo que le pasaba por la cabeza. ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)