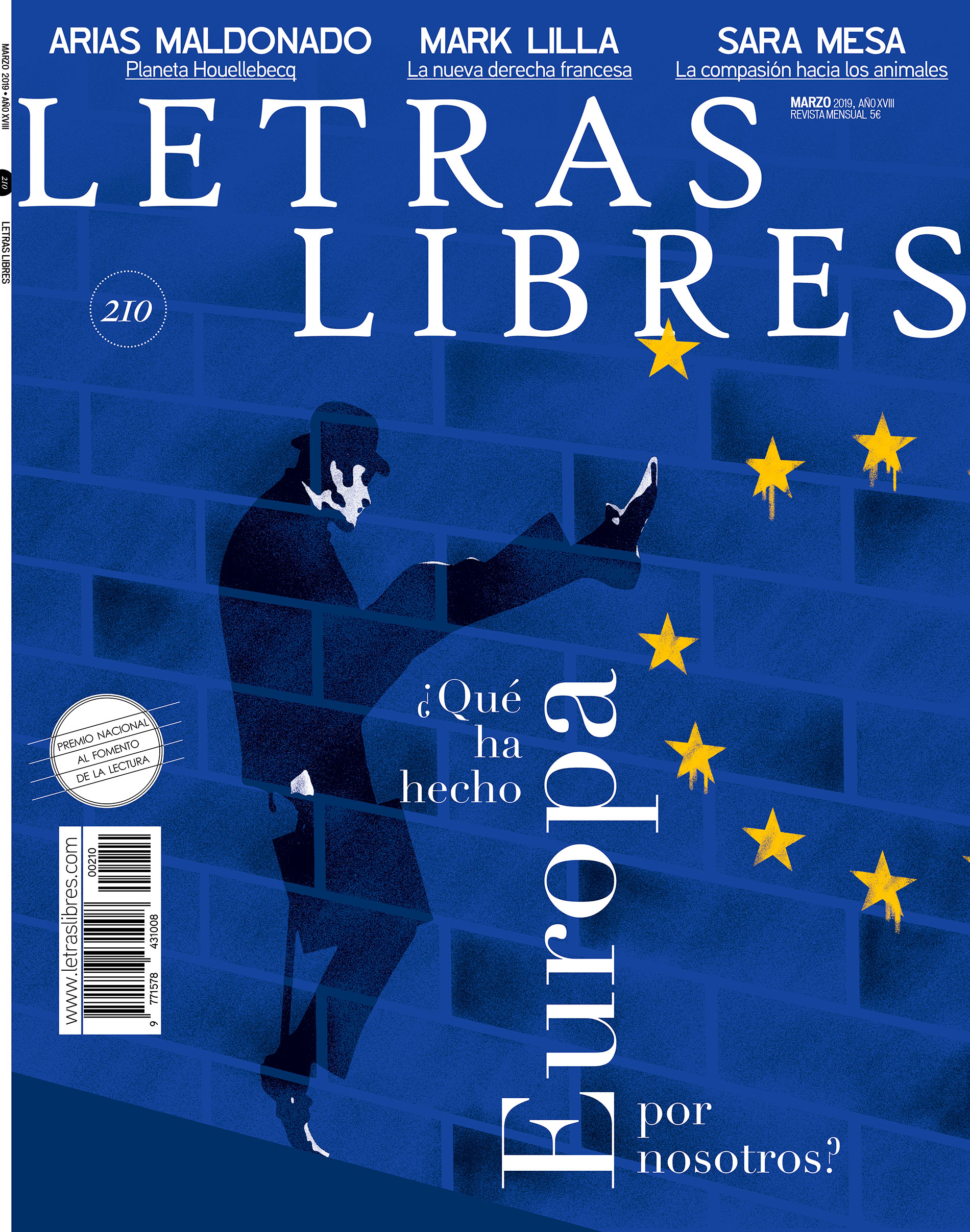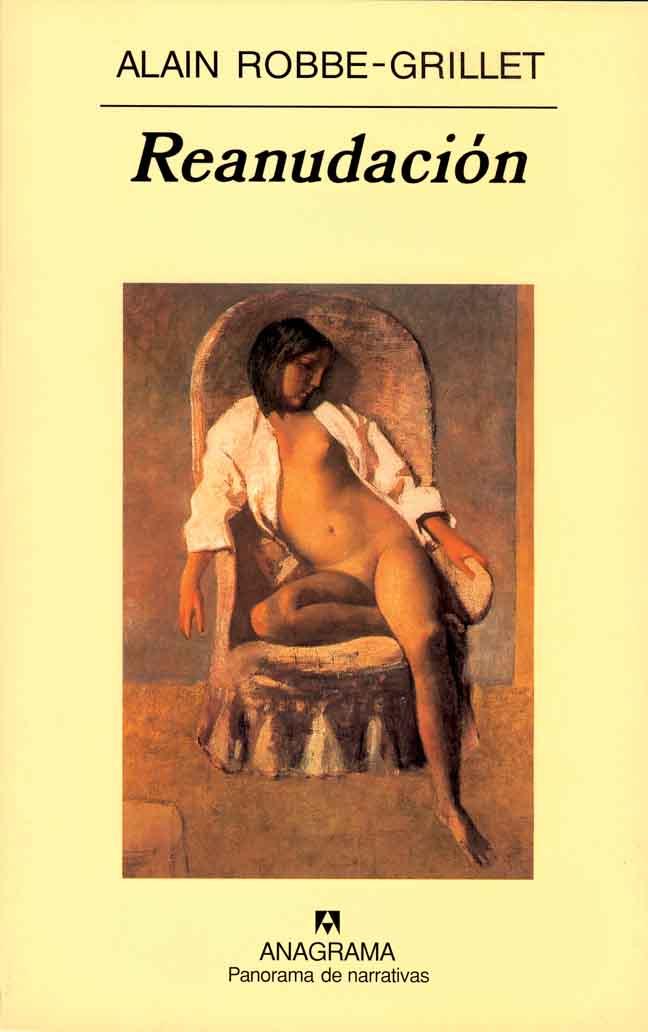La Roma de Alfonso Cuarón empieza con el plano fijo de un suelo de losetas sobre el que cae agua a raudales. Alguien friega ese suelo, que tiene, en el centro del fotograma, un cuadrado dentro del apaisado y amplio cuadro de la imagen (filmada en 65 mm). El cuadrado interno más pequeño posee una luz clara y distinta a la del más opaco suelo de piedra; esa claridad indica la abertura en el techo de una claraboya que no se ve. En un momento de la larga secuencia de fregado (y pregenérico), un avión en vuelo atraviesa el firmamento y es reflejado en el cuadro menor. A continuación empezamos a ver figuras y cometidos humanos: una sirvienta, Cleo, que limpia la gran entrada cochera de esa vivienda de la Colonia Roma, cumpliendo también con sus demás tareas, entre las que cobra importancia en la trama el recoger los excrementos del perro Borras, que tanto sale, salta y ladra en la película.
La sensación que el filme produce durante un buen rato es antagónica: el suave costumbrismo de una familia burguesa de la Ciudad de México de los primeros años de 1970 enfrentado al hiperrealismo que resalta esa domesticidad de un modo nunca antes visto y oído en el cine (al menos en este tipo de cine que no es galáctico ni aparatoso). La imagen de la cámara digital Alexia, llevada por el propio Cuarón, también iluminador, es de una patencia seductora e inquietante, tanto en los interiores sin historia (la cocina de la casa de la calle Tepeji, el hotel de paso donde el luchador marcial Fermín exhibe ante Cleo su masculinidad recién satisfecha y su instrumental de defensa, la planta comercial de las cunas) como en aquellos en que el director ha pedido a su diseñador de arte reconstruir la fantasía enardecida de una memoria infantil: los grandiosos cines que ya no existen en la capital, los terrados de las casas de la colonia con la colada en sus cuerdas de tender como velas de embarcaciones varadas, el bosque bajo que rompe a arder, el embravecido mar de Veracruz donde tiene lugar una de las escenas más brillantes y mejor contadas, desde el punto de vista de la factura técnica, que yo haya visto en mi vida de espectador. El hiperrealismo exacerbado, la falsa verdad del mundo en blanco y negro de un país tan altamente coloreado como México, más que embellecer escamotean la simple verdad de unas vidas sin gran relieve, haciendo así de su devenir cotidiano un acontecimiento formal que las ennoblece, por su singularidad de figuras remarcables en un paisaje siempre atractivo a la mirada, al tiempo que depara al espectador 135 minutos de una ficción cautivadora.
Luminosa y perfilada hasta el extremo, Roma es la película de sus sombras, que alumbran de modo sutil la aparente línea clara de su contenido. Cuarón relata y compone teniendo siempre en cuenta la caprichosa estabilidad imaginativa del niño pequeño que él era en 1971 y la firme mirada adulta del cineasta que es hoy; su homenaje a Fellini, de rango titular por la coincidencia con el filme homónimo de 1972, podría ser también sombra temática, pero en ningún caso estilística, pues nada está más reñido con la desaforada estética tardobarroca y onírica del autor de Amarcord y aquella otra primera Roma italiana que la geometría de las panorámicas y travellings sistemáticos del mexicano.
La sombra principal de su película es, naturalmente, la que proyecta Cleo (Yalitza Aparicio), que actúa con parsimonia y mansedumbre pero no duda en hipotecar –en la escena de la playa, hasta el sacrificio– su propia vida por la de la familia para la que trabaja. Ahora bien, Cleo no es una santa, ni renuncia a los placeres de su propio cuerpo, ni está desprovista de oscuridades morales. Goza de la confianza de sus señores, del amor de los niños, de la compañía étnica y lingüística de la otra sirvienta de la casa, y, sin distingos de clase social, es recibida dos veces de modo privilegiado en el hospital donde trabajan el padre y su esposa, la señora Sofía, tiene muy buenas amistades; la primera vez para ser diagnosticada de su embarazo, y la segunda para la conmovedora escena del parto de su bebé prematuro; que esa niña que nace muerta no fuese deseada por ella misma en lo más íntimo es la sombra que arrastra Cleo, mayor que la del abandono y repudio de Fermín, el padre huido de la criatura.
Al personaje de Fermín, el guerrero y violento engendrador, se deben tres de las grandes secuencias de la película: la del hotel de paso ya citada, la del cine del que escapa al saber que a su novia Cleo no le baja la regla y la del campo de entrenamiento marcial del profesor Zovek. Sin debilitar en ninguna la base dramática de ese hilo del relato, Cuarón se muestra en ellas como fantasista, otra cualidad (en su excelente parábola distópica Hijos de los hombres, de 2006, era muy destacada) que se añade como regalo imprevisto, aquí lleno de humor burlesco, al carácter evocativo y autobiográfico del filme. Esa sombra juguetona en el trazado de las dos pequeñas tragedias femeninas, la de Cleo y la de la señora Sofía, es como la nave aérea que cruza el cielo en varios momentos, y de manera resaltada y sugerente en el final de la película. El vuelo de la fantasía en una narración que parece hecha solo de verdad e historia.
En uno de los textos más necios que me ha sido dado leer en los últimos tiempos, publicado por Slavoj Žižek en la revista The Spectator (14 de febrero de 2019), este soi-disant filósofo que tantas veces introduce el cine en sus consideraciones denuncia la película de Cuarón con una lectura que me atrevo a llamar de primer curso de realismo socialista según el método Stalin. Žižek ve en Cleo una traidora a su clase proletaria y a su pertenencia indígena, y a Cuarón como un explotador de las emociones, por utilizar, dice, la bondad superficial de la familia a modo de trampa o disfraz que tapa las raíces de un capitalismo paternalista. Dejando a un lado que el filme no esconde las diferencias entre señores y criados, los caprichos, las órdenes y la mayor libertad en el dolor y en la angustia que tienen los burgueses, el pensador esloveno parece ignorar el molde o sombra que la Cleo de Cuarón (Libo se llama en la realidad) hereda de ciertas figuras esenciales del cine francés, no solo la atribulada cantante de segunda fila en espera de un dictamen médico fatal en Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda, sino, sobre todo, de las jóvenes heroínas sufridas del gran maestro Bresson, un especialista cristiano no dogmático de los personajes humildes dotados, como bien ha señalado Adam Mars-Jones, de una misteriosa gracia ajena a la lucha de clases, que el cine, y todo arte, está facultado para reflejar, como cualquier otro tipo de pensamiento figurativo, sin necesidad de atenerse al canon marxista.
La Roma de Cuarón, conviene recordarlo en todo caso, no elude la sombra de la política, y la engrana con gran acierto de construcción en la peripecia: la estúpida vaciedad cinegética de los ricos propietarios en cuya mansión campestre la familia pasa esas cortas vacaciones que acaban en el incendio, y sobre todo el correlato magistral de la llamada masacre del día de Corpus Christi, acaecida el jueves 10 de junio de 1971 en Ciudad de México. Vista en un principio de modo secundario en las propias calles del centro, después a través del vidrio de las ventanas de un primer piso de los almacenes donde Cleo y la abuela de la familia han entrado a buscar cunas, la brutalidad criminal, ya sin sombra, irrumpe cuando los matones paramilitares asesinan en la planta de niños a unos manifestantes. El matón que dispara el último tiro de gracia es conocido ya de los espectadores y reconocido por Cleo, y nos recuerda, en sucinta pero contundente elipsis, que la razón violenta produce monstruos grotescos y aterradores, también. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).