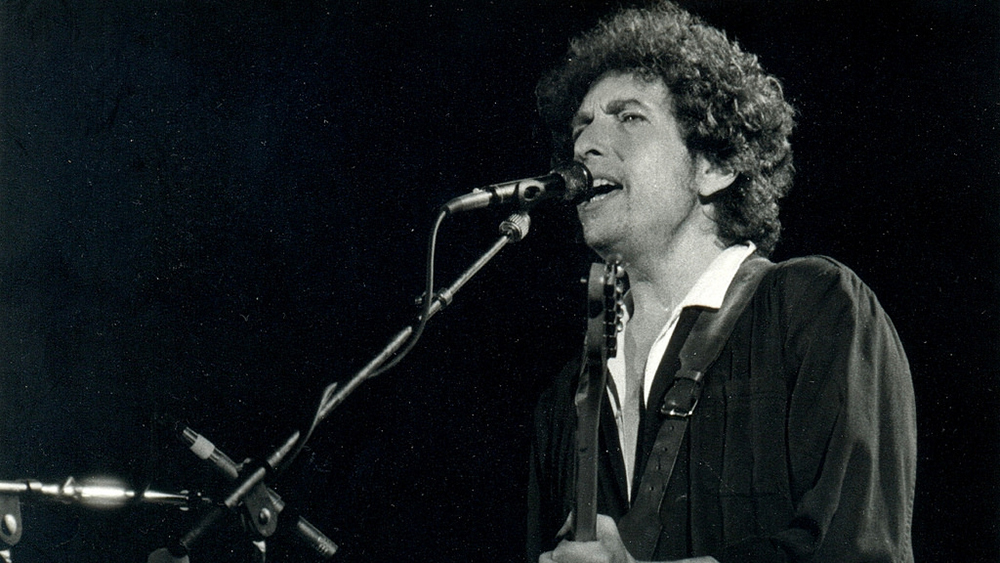1
Hace muchos años que no veo a nadie llevarse bien cerca del oído su reloj de pulsera para tratar de escuchar su tictac y comprobar, de esa forma, si está funcionando. Y es que los relojes están en desuso. Ya casi no usamos relojes. La hora está en todas las pantallas, lo que equivale a decir que está en casi todas partes: en los teléfonos, en las computadoras, en la televisión. Sin embargo, cierro los ojos y me parece ver a mis padres dando cuerda a sus relojes y arrimándolos luego a sus orejas, hace muchos años.
El tictac de los relojes de pulsera condensaba el paso del tiempo, como el fragor del hueco de los caracoles reproduce el oleaje del mar. El gesto de llevárselos al oído simboliza también el deseo de sumergirse en ellos, de ser abducidos por la pequeña magia de esos objetos.
En su hermosa novela El instituto para la sincronización de los relojes, de 1961, el turco Ahmet Hamdi Tanpinar narra que en la antigua Estambul “todo tipo de prácticas religiosas se llevaban a cabo según el reloj: las cinco oraciones del día, la ruptura del ayuno y la comida de antes del amanecer en Ramadán”, y debido a eso los relojes eran “la forma más segura de llegar a Dios”. Por eso, las personas “los ponían en hora rezando para que el tiempo que iban a marcar fuera propicio tanto para ellos como para sus familias, les daban cuerda y luego se los llevaban a la oreja como si escucharan las buenas nuevas que el tiempo cercano y lejano les traían”.
2
La novela de Tanpinar es una sátira que describe un mundo que ya no existe: la Turquía de la primera mitad del siglo XX. Quizás el más entrañable de sus personajes sea Nuri Efendi el Cronógrafo, maestro del protagonista y narrador de la obra, quien dice de él que “más que un relojero, era un médico de relojes”. O más bien, podríamos decir los lectores, un filósofo de la relojería. Una de sus frases preferidas era: “Poner un reloj en hora es correr tras el segundo”. Escrupuloso y minucioso hasta el extremo, habría celebrado que desde 1972 existen los llamados segundos intercalares, que se añaden a algunos años para sincronizar nuestros relojes con el tiempo solar.
En la sala de los relojes de Nuri Efendi “solo había relojes. Relojes de diván delante de cada ventana funcionando unos frente a otros, relojes de pie alineados a lo largo de la pared como guardianes del tiempo, a la derecha un reloj de pared colgado sobre el diván de Nuri Efendi, y en los antepechos de las ventanas, en los zócalos del suelo, en pequeños estantes, por todos lados, un montón de relojes… [Nuri Efendi,] en medio del sonido de los relojes, agigantado en aquella habitación de piedra, descansaba pensando en todos los relojes del mundo que quizá no había visto ni vería, que nunca podría tocar, cuyo tictac nunca podría oír”.
Una sala que recuerda, por supuesto, a la del Doc Emmett L. Brown, en el comienzo de Volver al futuro. Antes de ver nada oímos un multitudinario tictac, y luego, entre la muchedumbre de relojes, vemos uno que funciona a modo de flash-forward: un hombre cuelga del minutero como, hacia el desenlace de la película, colgará el propio Brown del minutero del reloj del juzgado de Hill Valley, minutos antes de que un rayo lo inutilice por décadas.
3
Como no podría ser de otra manera, los relojes siempre han sido una metáfora del tiempo. Por eso se abre con ellos la más icónica de las películas sobre viajes en el tiempo. Por eso en El curioso caso de Benjamin Button, la más icónica de las películas sobre el transcurso del tiempo en sentido inverso, alguien diseña un reloj que gira al revés, en su afán por volver el tiempo atrás y que su hijo, que ha muerto en la Primera Guerra Mundial, retorne a la vida.
Por eso también en el reloj del procrastinador las horas al principio son larguísimas y se aprietan a medida que se acercan las doce. Y por eso los relojes se ablandan y se derriten en La persistencia de la memoria de Dalí. Y por eso los científicos atómicos crearon un Reloj del Apocalipsis, que simboliza los escasos minutos que nos quedan hasta el Juicio Final. Y por eso fue tan inquietante lo que le pasó a una amiga: el reloj de la pared de su casa se paró exactamente a las 23.59 de la víspera de su cumpleaños. ¿Cómo no atribuir significados un poco místicos a esa detención tan precisa, a una inmovilidad tan puntual?
Hace unos años, en Ámsterdam, me alojé un par de noches en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. Como sucede en tantos hoteles, una pared de la recepción exhibía varios relojes, cada uno con la hora de algún otro lugar del mundo. A las ciudades habituales (no las recuerdo, pero podían ser Nueva York, Tokio, Moscú) se añadía un nombre insólito: Tafí del Valle. ¿Qué hacía ahí el nombre de un pueblo de 3.500 habitantes en la provincia de Tucumán, Argentina? Las recepcionistas no lo sabían. Dejé Holanda sin explicaciones, pero imaginando los momentos mágicos que los dueños del hotel habrán pasado en Tucumán, su deseo de que la hora de Tafí del Valle colgada en la pared los devuelva a aquel instante en que fueron jóvenes y hermosos y tan felices. “Si es diciembre de 1941 en Casablanca, ¿qué hora es en Nueva York?”, le pregunta Rick a Sam. “Oh, mi reloj se ha detenido”, es lo que el amigo le da por toda respuesta.
4
“Un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire”, describió Cortázar al reloj, en su famoso preámbulo a las instrucciones para darle cuerda. Y agregó: “Un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo”. “El amigo más íntimo de su propietario –lo calificó Tanpinar–, que acompaña el latido de su pulso en la muñeca, que comparte todas las emociones sobre su pecho, que, en suma, se calienta con su calor y se funde con su organismo; o que, sobre una mesa, vive con él todo lo que ocurre durante esa unidad de tiempo a la que llamamos día, inevitablemente se identifica con su propietario, se acostumbra a vivir y pensar como él”.
Y sin embargo ya no usamos relojes. Muchos niños y adolescentes ni siquiera saben leer la hora que las manecillas dibujan en la esfera: necesitan los números contantes y sonantes en la pantalla. El destino de la palabra manecilla está fuera del diccionario. Ya es el reloj a secas –y no solo el de arena, del que habló Borges en su poema de 1960– “la pieza que los grises anticuarios / relegarán al mundo ceniciento […] del polvo, del azar y de la nada”.
Al menos tendríamos que dar a los relojes una despedida acorde a sus merecimientos. Hace unos días circuló la noticia de que los poco más de trescientos habitantes de Sommarøy, una pequeña isla noruega al norte del círculo polar ártico, habían decidido jubilar los relojes, arguyendo que no los necesitaban durante sus 69 días consecutivos de sol en el verano (equilibrados por 69 días seguidos de unánime noche en invierno). Tal decisión incluía la propuesta de dejar los relojes de pulsera atados al puente que une la isla con el resto del municipio al que pertenece.
Por desgracia, como suele pasar con muchas de las historias que más llaman nuestra atención, la de la abolición de los relojes en Sommarøy no fue más que un bulo, una jugada publicitaria, una noticia falsa. Pero podemos quedarnos con su propuesta. Del mismo modo en que muchos puentes del mundo se han llenado de candados, que quieren representar el amor (¿hay algo más inapropiado que un candado para representar el amor?), podríamos dejar en algún puente nuestros relojes. No parece un mal final para esos pedazos frágiles y precarios de nosotros mismos que hemos decidido abandonar. Casi todos tenemos algún puente cerca. Y una característica de los puentes es la paciencia: la mayoría tienen todo el tiempo del mundo.
(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.