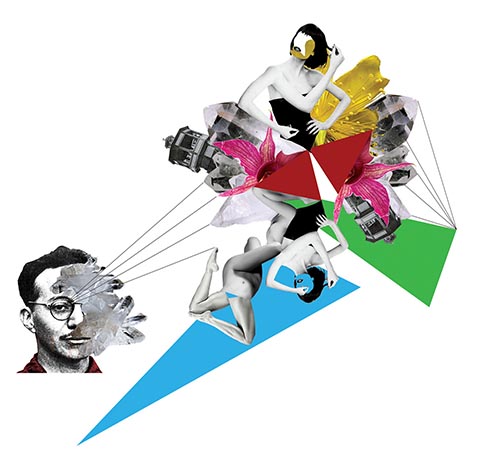Un famoso poema de principios del siglo XX –“My country”, de la australiana Dorothea Mackellar– describe con lirismo un vasto continente marrón de cordilleras irregulares, extensas planicies, preciosos mares, un sol dorado al mediodía, lluvias torrenciales y sequías. Mi abuela me enseñó sus versos. Los recité en la escuela primaria y los tarareé y canté con bastante orgullo, como un pequeño granjero. Una y otra vez el poema dejó un nudo en mi garganta. Me enseñó a amar el perfume de los eucaliptos locales, las flores exóticas y a los marsupiales saltarines. Y aunque no entendía bien su escalofriante verso sobre “la belleza y el terror” del país en llamas, el poema tuvo efectos aleccionadores en mí. Me hizo sentir dependiente del paisaje que amaba.
“My country” lo escribió una adolescente nostálgica en Inglaterra. Data de 1904, poco después de la adopción de la constitución federal de la Mancomunidad de Australia. El poema rechazaba el pasado, era la voz del futuro y atenazaba las fibras más sensibles de los lectores. Con el ligero tono republicano que corría por sus versos, resultó ser uno de esos escasos poemas que cobró una popularidad genuina. Se convirtió en una canción patriótica. Algunos años después, a medida que mi pensamiento político germinó, comprendí que el país en llamas de Mackellar había sido arrebatado a pueblos que hoy en día constituyen la civilización continua más antigua del planeta. Aprendí que los primeros australianos trabajaron sus montañas bañadas por el sol y sus planicies desbordadas de una manera más modesta y prudente que los invasores europeos. Los primeros pueblos concibieron sus horizontes lejanos y colinas envueltas en una neblina azul zafiro como la encarnación de ellos mismos. Estos eran su extensión física y espiritual. Custodios de sus ancestros y de las futuras generaciones, procedieron como sus guardianes y portavoces.
¿Un desastre natural?
Hoy Australia está de verdad en llamas. La escala e intensidad del desastre en curso es difícil de comprender a la distancia. De cerca, así están las cosas: doscientos incendios se encuentran todavía activos y fuera de control. Cerca de nueve millones de hectáreas de tierra, del tamaño de toda Irlanda, y más de diez veces el área destruida en 2018 por los incendios más mortíferos registrados en California, han sido reducidos a cenizas. No importa el daño multimillonario en la infraestructura de turismo y comunicaciones. Mil millones de animales nativos están muertos, muchos más están gravemente heridos y desorientados por la pérdida de su hábitat. El infierno está aumentando la tasa de destrucción desde los de más abajo hasta los de arriba. Las posibilidades de que el ecosistema colapse en varias regiones crecen. Ni siquiera los gusanos, las arañas, los saltamontes y otras pequeñas criaturas que habitan humilde y honorablemente en la base de nuestros biomas locales están a salvo. Cultivos, animales de granja y varios miles de hogares se han incendiado. Alrededor de treinta personas han perdido la vida. Un tercio de los ciudadanos del continente enfrenta la ruina o conoce personas cuyas vidas han quedado dañadas. Por varios meses, los cielos que solían ser de un glorioso azul celeste en Sídney, mi ciudad natal, han sido envenenados con una ceniza negra y un humo de color entre anaranjado y marrón. El domingo pasado en mi vecindario, a cien kilómetros de distancia de las llamas, se cerraron las ventanas de casas y negocios, los peatones se colocaron máscaras y los conductores locales encendieron los faros de sus automóviles. Se han impuesto restricciones de agua. Las presas cercanas se están secando y hace unos días las temperaturas en los suburbios al poniente de la ciudad alcanzaron los 50°c, convirtiéndose en el lugar más caliente de la Tierra. Y esto es solo el principio de lo que fácilmente podría volverse el verano más caliente y seco en la historia del país.
Tan salvaje es este diabólico infierno que millones de personas se preguntan qué lo ocasionó y piensan en lo que significa para sus vidas futuras, para el país y para el mundo entero. Por supuesto, las catástrofes son momentos en que los ciudadanos con “corazón de ópalo” –la expresión es de Mackellar– no solo acuden al rescate de sus connacionales, sino que recurren a sus líderes electos para obtener consuelo, guía y apoyo material. Entonces, ¿qué tiene que decir el primer ministro Scott Morrison sobre el tema? ¿Qué ha hecho para ayudar en este desastre inconcluso?
Confieso que, durante las últimas semanas, más de una vez he querido que alguien le desaparezca a Morrison la engreída sonrisa de su cara gordinflona. Pero, como este país se considera una democracia, primero debo dejarlo hablar. “Es un desastre natural”, admitió quien fuera funcionario de Turismo en Australia, un político autómata de segunda categoría que el año pasado ganó la elección general para primer ministro, sin ninguna política clara, pero con montones de montajes fotográficos que lo presentaron como un padre suburbano común y un compa- ñero responsable en quien la gente ficticia que lo rodeaba podía confiar. “¿Qué tan bien está Australia?”, fue una de las primeras frases que pronunció como líder recién electo del país. Desde entonces su tono autocomplaciente no ha cambiado.
El país de cielos azul celeste y extensas planicies marrones está en llamas, pero no habría manera de saberlo a través de las declaraciones que este hombre ha hecho en los medios o por su inacción. Los non sequitur son su especialidad. Clima, calentamiento y fuego son palabras que no existen en su diccionario. “Sin importar las dificultades, sin importar los desastres que nos han ocurrido, nunca hemos sido presas del pánico”, dijo en un mensaje de video pregrabado en la víspera de Año Nuevo. “Las generaciones de australianos que nos antecedieron, e incluso los primeros australianos, también enfrentaron desastres naturales, inundaciones, incendios, conflictos de escala mundial, enfermedades y sequías.” Añadió: “Hemos enfrentado estos desastres antes y hemos prevalecido, los hemos superado… Ese es el espíritu de los australianos”. Bueno, estos feroces incendios comenzaron en septiembre de 2019. Desde entonces el gobierno populista, neoliberal y tacaño, liderado por Morrison, ha actuado casi todo el tiempo como si la desgracia simplemente no existiera. Supone que todo lo que se necesita es el valiente empeño de los bomberos voluntarios (decenas de miles siguen trabajando), así como las generosas donaciones y la autoconfianza fortalecida de los ciudadanos de Australia, “la tierra de oro al final del arcoíris”, como dice el poema de Mackellar. En términos de estrategia mediática, todo ha sido cortinas de humo; en cuestión de tácticas, durante meses el gobierno ha representado la máxima de Karl Deutsch de que el poder es la capacidad de hablar sin escuchar y la habilidad de darse el lujo de ignorar.
Complacencia
La complacencia imperiosa es la nueva normalidad. El ministro federal de Desastres Naturales y Gestión de Emergencias, que lleva el desafortunado nombre de David Littleproud, dice cosas como: “Continuaremos respondiendo a las condiciones cambiantes mientras estos incendios afecten las comunidades de todo el país.” Esta confianza automatizada es impresionante. Es lo que mi abuela solía llamar “manejar la verdad con negligencia”. Hoy en día, los australianos usan una expresión más concisa: “decir estupideces”.
El hecho es que mientras las condiciones nos acercan más a la catástrofe, el gobierno de Morrison parece menos capaz de actuar de una manera sabia y definitiva. Una y otra vez ha desdeñado las peticiones de los jefes de bomberos que solicitan equipo aéreo adicional para combatir los incendios. A mediados de diciembre, después de arruinar –junto con Estados Unidos, Arabia Saudita y Brasil– la conferencia sobre el cambio climático cop25 en Madrid, el primer ministro Scott Morrison hizo sus maletas y se fue de vacaciones a Hawái (desafortunada- mente para él fue precisamente cuando la media de la temperatura nacional se disparó hasta los 41.9°c, la más alta jamás registrada). Como esto era solo un desastre natural, varios funcionarios federales clave también desaparecieron.
Cuando el infierno empeoró, el gobierno no ofreció fondos adicionales y se negó dos veces a reunirse con el Comité de Emergencia ante el Cambio Climático, una organización que reúne a los exlíderes más experimentados en servicios de emergencia. Se derrochó mucha testosterona para responsabilizar a los estados de la calamidad y después culparlos por su incompetencia. Entonces, las cosas cambiaron, o al menos eso parecía.
Con incendios por todo el país, periodistas en alerta y gente en redes sociales vigilando a todas horas y clamando por un liderazgo, el gobierno cambió el tono de su discurso. Se habló de quinientos millones de dólares para la recuperación por los incendios forestales, una nimiedad si se le compara con los casi treinta mil millones de dólares que se otorgan a la industria local de combustibles fósiles. Más dramático fue cuando el gobierno anunció (el 4 de enero) que llamarían a las filas a tres mil reservistas, curiosamente sin molestarse en consultarlo con el jefe comisionado de servicios contra incendios rurales en Nueva Gales del Sur, quien se enteró por los noticieros de que el despliegue se estaba llevando a cabo. Algunos días más tarde, como quien recurre a los condones en la sala de maternidad, se anunció un plan para establecer la Agencia Nacional para la Recuperación ante los Incendios Forestales, financiada con dos mil millones de dólares.
Ciudadanos de “corazón de ópalo”
Tanta ignorancia deliberada y negligencia política son difíciles de creer. Sin embargo, es interesante que, a pesar de la irresponsabilidad intencional, se ha iniciado una discusión en todo el país sobre las causas inmediatas y a largo plazo de esta catástrofe inconclusa. Hay una conciencia pública cada vez mayor de que los orígenes de este desastre rebasan lo puramente local. Para millones de ciudadanos, los grandes incendios parecen tener voluntad propia. La gente sabe que cuando el aceite de eucalipto se evapora explota con facilidad y se quema con furia; que los árboles de caucho liberan bolas de fuego y esparcen flamas y cenizas de manera indiscriminada y en todas direcciones; que las nubes atizadas con grandes cantidades de calor, llamadas pirocumulonimbus, provocan rayos que propagan el infierno sin que caiga una sola gota de la tan urgente y necesitada lluvia.
También están sucediendo cosas más importantes. En el país de los ciudadanos de “corazón de ópalo”, millones están experimentando una epifanía. Pese al parloteo gubernamental sobre los “desastres naturales”, las personas se convencen cada vez más de que hay conexiones, no importa cuán definidas meteorológicamente, entre las emisiones de carbono, las temperaturas cada vez más altas, el calentamiento de los océanos, las sequías y los incendios forestales fuera de control. La gente es consciente de que, cuando se hace una medición per cápita, Australia emite más gases de carbono en nuestra atmósfera que cualquier otro país, a excepción de Estados Unidos. Los ciudadanos han escuchado que el gobierno de Morrison, amante del carbón y el gas, está clasificado a nivel mundial como uno de los menos comprometidos en cuestión de acciones contra el cambio climático. Y ahora, huelen con sus narices ennegrecidas y ven con sus ojos enrojecidos lo que nosotros, como “creadores del clima” –la afortunada frase que Tim Flannery usó para el exitoso libro que publicó hace una década–, le estamos haciendo a nuestra hermosa tierra.
Fracaso de la democracia
A medida que la desgracia se intensifica, me gustaría que se aprendieran otras lecciones. Una de ellas –que los periodistas no han abordado hasta ahora y que es el tema central de mis investigaciones– gira en torno a los megaproyectos y a eso que llamo “la democracia monitorizada”. Los megaproyectos de miles de millones de dólares son una amenaza para la democracia. La regla global es que nueve de diez se enfrentarán a sobrecostes, demoras y fallas importantes, a menos que aquellos a cargo de su complejo diseño y operación estén sujetos a un riguroso escrutinio público y a una rendición de cuentas democrática. Si hay poca o nula democracia monitorizada, los megaproyectos por lo general habrán de provocar varios desastres. El accidente nuclear de Fukushima, el enorme derrame de petróleo que causó la plataforma Deepwater Horizon de bp y la tan aplazada apertura del nuevo aeropuerto de Brandemburgo en Berlín son ejemplos de que las cosas salen muy mal si no hay una democracia monitorizada. En cuanto al gobierno australiano, la poca financiación, la mala coordinación y la deficiente gestión de los esquemas asistenciales para combatir los incendios forestales, las sequías y los desastres son otros ejemplos de este problema. La conclusión es que la desgracia causada por los grandes incendios como los que ahora padecemos no es un desastre natural, como afirman el primer ministro, sus funcionarios y sus amigos periodistas, sino un desastre político.
Otra manera de decirlo es que la desgracia que sufre nuestra tierra es producto del fracaso de la democracia. Desde hace mucho tiempo los economistas han advertido que los mercados sin regular fallan y que las fallas en el mercado generan una gran miseria entre sus víctimas. Mi libro Power and humility (2018) ofrece una anatomía de los fracasos de la democracia. En él demuestro que sin mecanismos de vigilancia y un “perro guardián”, para la restricción y el escrutinio democráticos, las cosas suelen salir mal. Cuando la democracia escasea, los grandes desastres se multiplican. Los fracasos democráticos su- ceden y la ecuación es casi matemática: sin una rendición de cuentas democrática y efectiva, un Estado poderoso y las organizaciones corporativas toman decisiones tontas o insensatas que lastiman la vida de los ciudadanos y arruinan los ecosistemas que estos habitan.
¿Normalidad?
Un fracaso de la democracia es exactamente lo que está padeciendo Australia, devastada por los incendios forestales. Esto plantea preguntas sobre las probables consecuencias políticas de esta tragedia inacabada. ¿Qué podemos esperar en los días, semanas y meses por venir? ¿Habrá un regreso a la normalidad? ¿O será este el momento en que la suerte del país se acabe?
Un retorno rápido a la normalidad es bastante improbable. Grandes áreas de bosque permanecen vulnerables. La intervención militar no va a compensar la ineptitud del gobierno ni el dolor de la sociedad civil. Las poblaciones pequeñas más afectadas quizá no se recuperen. Los reclamos por las inadecuadas indemnizaciones se impugnarán amargamente en los tribunales. Lo más probable es que las tendencias de calentamiento y sequía empeoren. A pesar de las capacidades regenerativas del bosque, la aniquilación de las especies y, sin ir más allá, la extinción permanente de nuestros amados koalas, de las cacatúas color negro brillante y de las abejas es una posibilidad real.
El asunto rebasa la tristeza. Se está propagando un profundo sentimiento de impotencia, así como de luto, por la destrucción de un medio ambiente en ruinas. Estamos en la era de la solastalgia, el término con que el pensador australiano Glenn Albrecht denomina a la ansiedad causada por la crisis climática. Estupefactos ante esta gran calamidad, muchos ciudadanos temerán el futuro, y con razón. A pesar de que los australianos por lo general ven más allá de las patrañas, el pensamiento podría florecer. Respaldado por la desinformación que difunden los bots, los provocadores y el emporio Murdoch –propietario de casi tres cuartas partes de los medios locales–, el gobierno de Morrison bien podría sobrevivir y reelegirse. El decreto de estado de emergencia por desastre, del tipo que ahora opera en el estado de Victoria, podría ser cada vez más frecuente e incluso convertirse en algo permanente. Nadie sabe a dónde nos llevarán todas estas tendencias como país. De cara a un ecocidio, los peligros políticos de una democracia ilusoria y el despotismo no se deben subestimar. Estamos aprendiendo nuevamente lo que mi abuela ya sabía, y Dorothea Mackellar omitió: cuando la ansiedad aumenta entre la ciudadanía, esta puede ser presa fácil de los demagogos, hábiles para redirigir el malestar popular hacia los migrantes indeseados, los hippies, los musulmanes, entre otros desplazados.
A raíz del desastre ambiental más serio desde la colonización, algo es seguro: la resiliencia democrática a largo plazo del país se verá puesta a prueba. Cada vez hay más expectativas de que se castigue al gobierno por su ineptitud premeditada. Por fortuna, el ciclo de elección federal en Australia es de solo tres años, lo que significa que el gobierno de Morrison tendrá problemas en 2022 o antes. Solo espero que lo apaleen como se merece.
Reimaginar la democracia
El distinguido novelista australiano Richard Flanagan va más lejos. Él dice que la catástrofe de los incendios forestales es el Chernóbil de nuestro país, ese enorme proyecto de la Unión Soviética que fue mal regulado y corrompido por un poder arbitrario, , generando las demandas de la glásnost y destrozando, como consecuencia, todo el sistema imperial. El símil, utilizado primero por David Ritter, de Greenpeace, es discutible y está fuera de lugar. La fallida democracia parlamentaria australiana no se puede comparar con el estado unipartidista y corrupto del sistema socialista. Sin embargo, estoy de acuerdo con Flanagan en la necesidad de cambios institucionales fundamentales, porque la gran lección política actual es que la democracia ha fallado y ha obtenido resultados desastrosos.
Durante años he dicho públicamente que la maldición de la democracia australiana es la complacencia. La clase política es demasiado blanca, masculina y muy poco representativa de una sociedad civil impresionantemente multicultural. A nuestros pueblos indígenas se les niega una representación política formal. La brecha entre los ricos y los pobres se está agrandando. No hay una comisión federal anticorrupción. El dinero clandestino envenena las elecciones. Las instituciones de servicio público sufren ataques. Los medios de comunicación públicos son vulnerables legal y financieramente. En un sistema de votación obligatoria, cientos de miles de jóvenes han desaparecido del padrón electoral. A más de un millón de residentes se les niega el voto. Y el sistema político entero está aferrado a un capitalismo basado en el carbón, cuyas alarmas no solo están sonando, sino que se están derritiendo.
Es necesario tanto un cambio de régimen energético como una revolución política. En concreto, se requiere una redefinición de la democracia. Durante su historia, notablemente extensa y turbulenta, la democracia siempre ha funcionado como una norma antropocéntrica que suponía que los seres humanos autónomos eran los amos y dueños legítimos de la “naturaleza”. Ahora, es necesario que los principios democráticos se tornen verdes para que, en la era de la democracia monitorizada, el autogobierno popular acoja la obligación de los humanos de tratar los ecosistemas que habitan como sus iguales, y aceptar que como tales tienen derecho a una representación política adecuada en los asuntos humanos.
El que un cambio semántico de esta naturaleza vaya a suceder o el que la democracia enferma de carbón se pueda transformar pacíficamente en una democracia monitorizada más robusta y resiliente es otro asunto. Supongamos que no sucede. ¿Cómo será la vida en Australia durante los siguientes dos años? El gobierno de Morrison actuará como siempre lo ha hecho: haciendo uso de donativos gubernamentales, tropas militares y mensajes mediáticos, hará todo lo posible para ganar la próxima elección y normalizar lo anormal. Se endurecerán las restricciones a los boicoteos ambientales y las asambleas públicas. Los líderes de oposición le seguirán la corriente. Es casi seguro que se apeguen al discurso de que en este momento infernal su trabajo es ser constructivos y prácticos, y no suscitar problemas al comentar de una manera negativa la actuación general del primer ministro y su gobierno. La clase política interpretará un papel amnésico (hoy en día, ¿quién recuerda la destrucción casi total y la evacuación militar de la ciudad Darwin, hace medio siglo, a causa del ciclón Tracy?) y moverá cielo y tierra para apelar a los míticos australianos “tranquilos, trabajadores y optimistas”. Los políticos podrían lograrlo y, entonces, la ficción se convertiría en realidad. Los ciudadanos elegirían convertirse en súbditos dominados por la ansiedad, con temperaturas cada vez más altas e incendios que se consumen ante sus ojos; los australianos dejarían de interesarse por sus lejanos horizontes azules, sus montañas irregulares color marrón y sus mares verde esmeralda. Entonces, la catástrofe estaría completa y dejaríamos a la pobre Dorothea Mackellar llorar la pérdida del país en llamas, anegada en lágrimas de indignación. ~
________________________
Sídney, 9 de enero de 2020.
Traducción del inglés de Alejandra Tapia Silva.
John Keane (1949) es un politólogo y profesor universitario. Su libro más reciente en español es Vida y muerte de la democracia (FCE/INE, 2018).