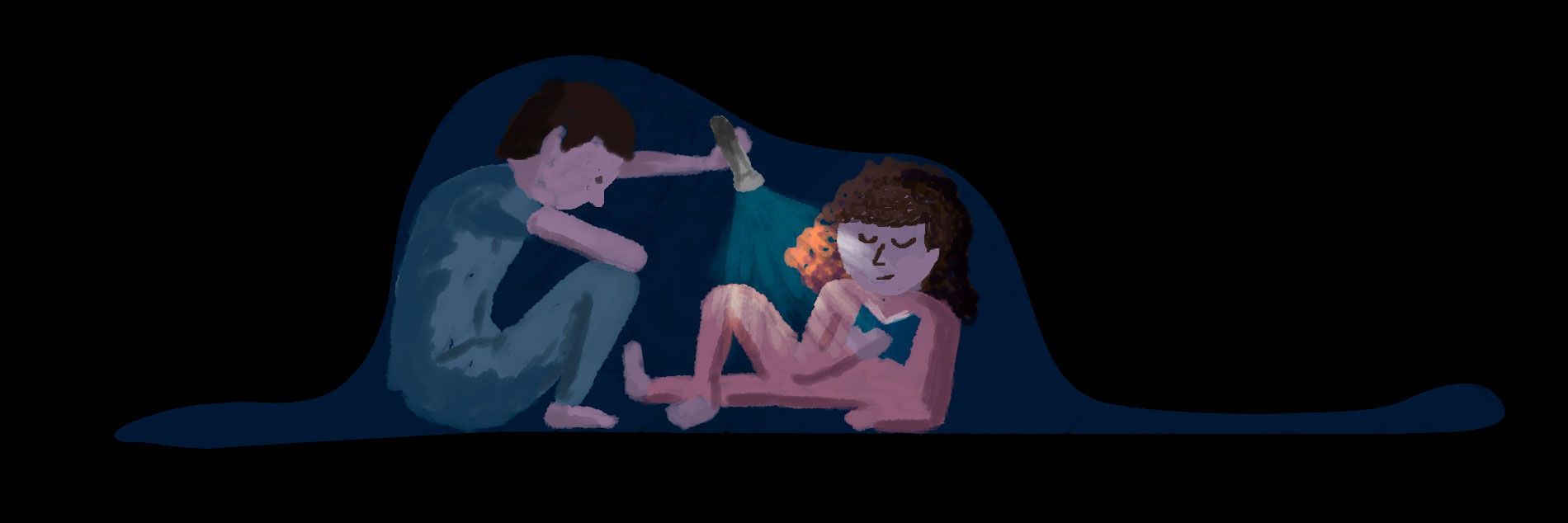El burócrata, bigote, traje a cuadros, abre la ventanilla una hora y media tarde, le responde al ciudadano quejoso con un “No es mi problema”, le dice enseguida que los papeles que lleva están “incompletos”, y cuando el ciudadano, irónico, contenidamente emputecido, le pregunta si no debe llevar también su acta de defunción, contesta que sí, “con quince copias”.
El político, amplios lentes oscuros, traje a medida, peinadísimo, se para frente a la reportera. Cuando ésta le pregunta qué importancia tienen las relaciones bilaterales, contesta: “Enormes, señorita. Muy difíciles. Muy delicadas. Desde luego, todo esto es trascendental. Por otro lado, amables, sinceras. Vitales. Y por una parte esto es necesario, señorita, porque lo necesario muchas veces es doloroso…” O sea, dice nada, y lo dice durante minutos, y minutos, y más minutos.
El revolucionario bigotón encara a otro revolucionario, le espeta que es momento de hablar de hombre a hombre, y le pregunta si es cierto que se llevó a su esposa, y a su hija, y a la Lupe. Cuando el otro le dice que sí, le pregunta, pizpireto: “¿Y para mí no hay nada?”
Héctor Suárez, sabemos, hizo teatro muy lejos de los circuitos comerciales, con Alejandro Jodorowsky y su camarada de armas Héctor Bonilla, por ejemplo. También, algo de teatro clásico. No le puso mala cara a las telenovelas. Es conocido que le entró con fe al cine, incluso en años en que la producción de películas estaba por los suelos, con una popularidad notable. Tuvo en el currículum, por ejemplo, alguna incursión en el subgénero de ficheras, pero también Lagunilla mi barrio (Raúl Araiza, 1980), con Lucha Villa, Manolo Fábregas y la fantástica Leticia Perdigón de compañeros. Un taquillazo que, faltaba más, tuvo una secuela en 1983, con el mismo elenco y dirigida nada menos que por Abel Salazar. Entre ambas, su película bandera, El milusos, del 81, escrita por Ricardo Garibay, sobre un campesino del centro del universo, Tlaxcala, que viene a ganarse la vida a la capital como eso, un milusos: lo mismo carga bultos en La Merced que trabaja de Santaclós callejero (hay igualmente una secuela, del 84, en la que el personaje de Suárez se va al otro lado de la frontera). Desde luego, sería un pecado olvidar su papel en ese peliculón que es Mecánica nacional (1972), la muy cáustica, muy negra sátira social de Luis Alcoriza donde se encontró con Lucha Villa y Manolo Fábregas, así como con Sara García, Alma Muriel y Gloria Marín.
Y es que Hector Suárez fue un actor versátil, pero donde quizá tuvo sus mejores momentos fue en los territorios de eso que genérica e imprecisamente llamamos comedia. En la comedia televisiva, para más detalles. Los personajes a que me refiero líneas arriba los inventó para dos programas: ¿Qué nos pasa?, en Televisa, del 86 al 87, y La cosa, en Imevisión, ya en los 90. Y, francamente, hizo de la televisión mexicana eso, otra cosa. En estas tierras no tenemos una tradición de humor cáustico televisivo ni remotamente parecida a la de los gringos o los ingleses. No es que siempre hubiéramos hecho mala televisión humorística. Tenía lo suyo, por ejemplo, Raúl Astor, sobre todo en sus tiempos de La cosquilla –donde, a propósito, participó Suárez–, y no sería justo regatearle méritos a Los Polivoces (qué maravilla esas imitaciones de Zabludowski y el Púas Olivares), a Ensalada de locos (¿se acuerdan?: el Loco Valdés, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez, medio hermano de Héctor) o a La carabina de Ambrosio, que en su larga vida tuvo hallazgos como reconvertir a Chabelo en actor cómico. Pero Héctor Suárez realmente llevó el humor a otro lugar.
¿Cómo lo consiguió? Esa pasadez de lanza, esa mordacidad, esa capacidad para el retrato satírico, ese permanente entrar en los terrenos del humor negro, ¿de veras no lo habíamos visto? En realidad, y sin menoscabo de la originalidad de Suárez, sí. Ojo con las injusticias. Héctor Suárez dijo alguna vez que no era un cómico, sino un actor que sabía usar los recursos de la comedia. Del mismo modo, no fue un actor de televisión, sino un actor que supo usar los recursos de la televisión. Los usó, en efecto, para hacer humor de alta escuela, y un humor nacido de una tradición muy mexicana que poco tenía que ver con la tele. Ese entrecruzamiento de ironía, parodia, humor negro y albures, ese vitriolo que no cede a sentimentalismos, tiene antecedentes carperos y cinematográficos que Suárez, claramente dueño de una cultura muy extensa, conocía bien. El gran Suárez de lo que entonces llamábamos la caja tonta, a la que tanto contribuyó a volver inteligente, es un heredero del Cantinflas que no fue insoportable (unos minutitos en una vida), de Tintán, de Mantequilla, y de sus antepasados estrictamente carperos. Esa cultura escénica y cinematográfica, esa herencia, metabolizada y actualizada por él, fue su gran aportación a la TV.
Y funcionó. Vaya que funcionó. Ver los shows de Héctor Suárez se volvió un ritual, como recuerda Fernanda Solórzano, colaboradora de esta revista. Sí. Todos nos sentábamos a ver qué traía Suárez esa semana. Y lo que traía lo incorporábamos a la conversación cotidiana, lo hacíamos nuestro, y ahí quedó. Todos los que tenemos ciertas edades nos acordamos inmediatamente de ese “¡Queremos rooooooock!” gutural, rasposo, del Flanagan, el “metalero y aguamielero” irreductible, anárquico, grabadora al hombro, al que solo pudo someter el Tío Gamboín en ese sketch memorable en que lo amenaza con borrarlo de la lista de sobrinos. ¿Y qué me dicen del No Hay? ¿Y del Pachecón, que, dice bien mi amigo Pablo Majluf, es una especie de vaticinio de la figura del chairo contemporáneo? ¿Y del Negro Tomás con sus dobles sentidos? Aquí siguen, sí, como el político cantinflesco (el “Secretario”) y el burócrata prepotente. Y siguen porque el humor verdadero, ese que es una forma de entender el mundo, una forma de la inteligencia, no caduca.
Suárez no solo fue un heredero del mejor humor del siglo XX mexicano: fue uno de sus mejores representantes. Les apuesto lo que quieran: vamos a querer rock por mucho tiempo.
(ciudad de México, 1968) es editor y periodista. Es autor de El libro negro de la izquierda mexicana (Planeta, 2012).