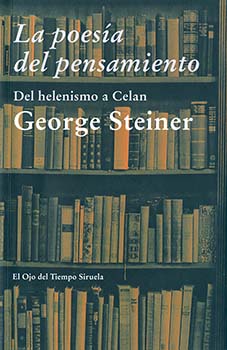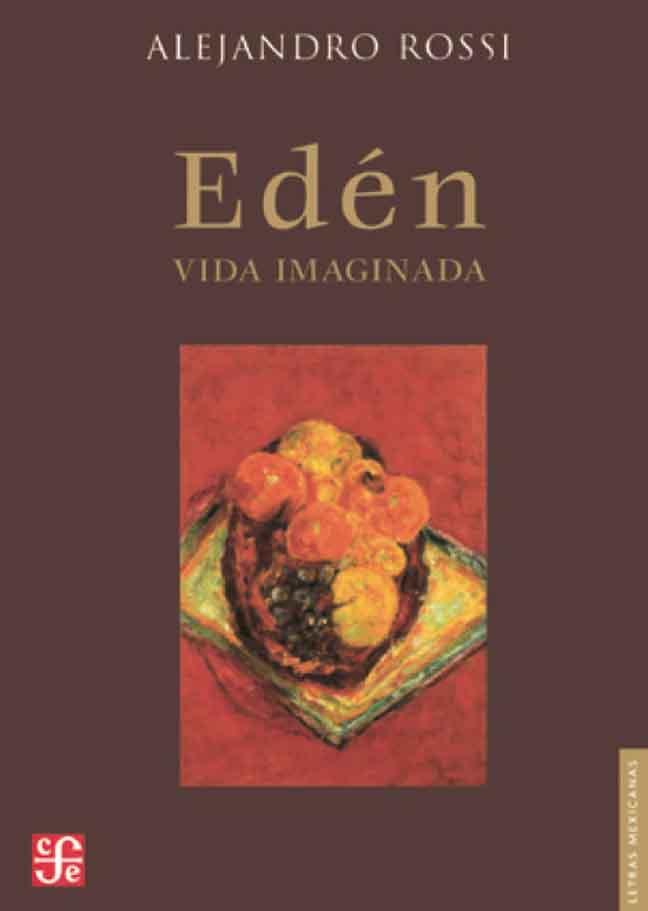“Al explorar contagios en distintas esferas de la vida, entenderemos qué es lo que hace que las cosas se propaguen y por qué los brotes adoptan unas formas determinadas. Al mismo tiempo veremos conexiones emergentes entre problemas aparentemente no relacionados: desde las crisis bancarias, la violencia con armas de fuego y las noticias falsas, hasta la evolución de las enfermedades.”
Ese es el objetivo de Las reglas del contagio (Capitán Swing), según explica su autor, Adam Kucharski, y ese es el motivo por el que muchos de nosotros, si no todos, necesitamos leerlo.
Nadie consigue explicar por qué en España las cosas han salido, y siguen saliendo, tan mal con la covid-19. La mayoría de los países han adoptado estrategias similares, nuestro confinamiento ha sido de los más duros y en general la población ha hecho un seguimiento notable de las normas establecidas para mitigar los contagios. Claro que hay grandes diferencias en la calidad de la gestión –para empezar, nosotros aún no hemos investigado la nuestra de manera seria e independiente–, claro que hay parte de los ciudadanos que se ha relajado o cumple solo de forma parcial las medidas, pero dudo mucho que esto último no suceda en igual medida en otros países.
No creo que el motivo por el que España parece haber logrado un pleno de indicadores negativos obedezca a un único factor sino a la confluencia de varios de ellos y al momento del brote en que lo hacen. Kucharski señala que, en ocasiones, una semana de retraso puede ser la diferencia entre necesitar un hospital o cuatro para controlar un contagio. Llegamos tarde a atajar algo que crecía de forma exponencial y probablemente nunca fuimos capaces de recuperar del todo el terreno perdido. Fallos reiterados de planificación y coordinación, una cultura que estimula el contacto social, la estructura de nuestra pirámide poblacional, el diseño inadecuado de normas, una polarización ideológica que permite que aceptemos ser infantilizados ante la tragedia y el momento político convulso que vivimos -“es más fácil contar una historia cuando hay un antagonista claro”- son, seguro, ingredientes del desastre.
Leyendo a Kucharski me di cuenta de que también fallábamos en lo único que podría sernos útil en estas circunstancias: no entendemos el contagio.
Al volver a los pasajes que había marcado, fui consciente de que el libro había hecho cambiar mi actitud. Ante los anuncios de nuevas medidas de control mi nivel de indignación “ideológica” había disminuido tanto como había aumentado mi falta de fe en que dominaríamos el curso de los acontecimientos a corto plazo.
El 17 de abril, la canciller Merkel explicó en menos de un minuto lo que implicaría para los alemanes que el número de reproducción, “R”, fuera mayor que 1. Su breve intervención se difundió en redes sociales y medios de comunicación. La denominaron “canciller científica” y señalaron el éxito de comunicación que representaba. Es posible que sea así, pero lo que Angela Merkel demostró con esa breve alocución es, a mi juicio, mucho más valioso: que la persona que dirige el país entiende las reglas de los procesos contagiosos, que valora la inteligencia de sus ciudadanos y que sabe que necesita de su total colaboración si quiere tener alguna posibilidad de éxito en el control de la pandemia.
Desconocemos mucho de la Covid-19, pero sabemos de malaria, de sarampión y de viruela. Sabemos de gripe y de SARS. Sabemos cosas relativamente sencillas que deberían habernos ayudado antes y más. Hay una expresión, Cargo cult, que hace referencia a la creencia en que la imitación de las formas provoca el hecho. Podría ser lo contrario de lo que dice el refrán “el hábito no hace al monje”: algo como que poner un futbolín en la sala de reuniones de tu empresa consigue que se vuelva tan creativa e innovadora como una start up de Silicon Valley.
Creo que eso es, en gran parte, lo que hemos estado haciendo durante estos meses. Adoptar (y obedecer) restricciones en nuestro comportamiento sin explicar (ni entender) por qué: su funcionamiento y el efecto que podemos esperar. Hemos recibido muchas reglas simples -a veces contradictorias- y mensajes inspiradores como guía de conducta. Un catálogo insuficiente para abarcar todas las situaciones a las que cualquier ciudadano se enfrenta a diario. Merkel sabía que sus ciudadanos debían tomar miles de decisiones autónomas no recogidas en las normas y protocolos y por ello debían entender algo tan fundamental como mantener el número de reproducción por debajo de 1.
Para conseguir el grado de seguimiento sostenido que se necesita ante una pandemia que aún carece de vacuna solo hay dos opciones: o los individuos tienen mucho miedo de infringir las normas y las respetan de forma escrupulosa y en ocasiones -a la vista del uso y abuso que hacemos del gel hidroalcohólico- completamente absurda, o las entienden y son capaces de adaptarlas de forma eficaz en su día a día. Una democracia liberal no debería necesitar hacer uso de la primera de ellas.
¿Qué explica el final de una epidemia? Kucharski señala que en la mayoría de los casos las dos razones más populares no son ciertas. El final no suele obedecer a la falta de individuos que infectar ni tampoco a que el patógeno se vuelva menos contagioso, sino que reside en una transición cuya manifestación es que el número de individuos recuperados de la infección empieza a crecer mucho más rápido que el número de nuevos contagios.
Es una ecuación aparentemente simple. Los factores intervinientes son tres grandes grupos poblacionales: personas contagiosas, personas susceptibles de contagiarse y personas recuperadas del contagio. Al inicio de un brote, el número de personas contagiosas crece a gran velocidad. También crece el de las recuperadas, pero muchísimo más despacio. El tercer grupo, el de las personas susceptibles, va reduciéndose poco a poco ya que van incorporándose al grupo contagioso o al recuperado. Con el paso del tiempo el grupo de personas susceptibles puede volverse lo suficientemente pequeño como para que los recuperados se disparen y los contagiosos desciendan bruscamente. Aún quedan muchas personas susceptibles de ser infectadas pero el número se ha reducido tanto que lo más probable es que una persona contagiada se recupere antes de encontrarse con una de ellas.
Si llegamos a este punto de forma natural –es decir sin medidas deliberadas que lo fuercen– suele ser tras un fracaso de las políticas públicas sanitarias. La manera más efectiva y conocida de reducir ese enorme grupo de susceptibles es mediante la vacunación. De uno o dos pinchazos –con suerte– consigues sacar grandes cantidades de individuos del grupo susceptible. Si lo haces de forma sistemática has logrado no tener un problema enorme.
¿Y qué es “R”, el número de reproducción? “Es el número medio de nuevas infecciones que se espera que genere una típica persona contagiada” indica Kucharski. Nos da pistas sobre si una infección va a propagarse o no y nos permite calcular cuánta gente necesitas vacunar –sacar del grupo de los susceptibles– para evitar una epidemia. Este es uno de los momentos más ilustrativos del libro; quédese con esta ecuación:
R = DOTS
Duración: tiempo durante el cual una persona es contagiosa.
Oportunidades diarias de propagar la enfermedad mientras se es contagioso.
Transmisión: probabilidad de que una Oportunidad resulte en transmisión.
Susceptibilidad de la otra persona durante la interacción.
Cuando comprendes este equilibrio, admiras más la actitud de Angela Merkel.
No podemos controlar D, pero conociéndolo podemos indicar el periodo máximo de aislamiento eficaz, reduciendo pérdidas económicas y daños en la calidad de vida de las personas contagiadas. Sí podemos reducir O, limitando nuestras interacciones con otras personas: el confinamiento total transformó la O en algo muy parecido a 0, pero a no ser que podamos esperar encerrados hasta tener vacuna para todos no es una solución sostenible. Podemos influir en T, reduciendo la probabilidad de que una interacción resulte en contagio: aquí juega un papel fundamental el uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia interpersonal y las medidas de higiene. Por último también podemos influir en el valor de S, de nuevo, con el uso de la mascarilla adecuada.
El confinamiento no pretendía, ni podía, eliminar la epidemia. Solo alterar un factor de ese producto para comprar el tiempo que nos permitiera desbloquear los hospitales y planificar la logística. El afecto y la cercanía que siente por sus amigos, su prima hermana o su padre, no altera en nada el resultado de esa ecuación si no convive con ellos de forma habitual. Cuando entendemos cómo nuestros actos influyen en el curso de la epidemia dejamos de fingir que ajustarnos a la letra de la norma, transforma en una actividad inocua pasar una hora charlando en una terraza, sin mascarilla ni distancia, mientras tomamos algo con nuestros amigos. Cuando comprendemos, utilizamos el porqué de la norma y no solo el qué y nos ponemos la mascarilla entre sorbo y sorbo con total naturalidad.
No hemos tenido –ni hemos exigido– esa forma de comunicación. Por eso era esperable que, incluso aunque la polarización y el insoportable ventajismo político al que asistimos no existiera, muchos ciudadanos terminaran por encogerse de hombros: obedecieron normas cambiantes sin resultados y la incertidumbre sobre su futuro es ya demasiado grande. La desinformación de segunda generación, como la denomina Beatriz Becerra, produce daños colaterales muy similares a los de la original: destrucción de la confianza y del espíritu de cooperación.
En The Knowledge Illusion, Steven Sloman decía que las personas que practicaban el arte de la persuasión conocían un secreto: “cuando una actitud se basa en un valor sagrado, las consecuencias no importan”. Lea libros como el de Kucharski y busque el tipo de información que ofrecen. Descubrirá que no solo que los virus se contagian. La desigualdad y la mentira también lo hacen describiendo patrones que podemos modelizar. La “violencia doméstica” -el término que se usa en el libro- puede ser transmitida entre generaciones. Eso abre nuevas posibilidades para combatirla usando principios epidemiológicos y de salud pública y no solo como cuestión cultural. La mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos los humanos, desde la pobreza hasta el cambio climático, son susceptibles de ser resueltos o paliados a través del conocimiento. Seguir empeñados en aceptar explicaciones morales para problemas cuya solución es técnica no solo desemboca en sociedades punitivas e intolerantes: además ¡no funciona!
Elena Alfaro es arquitecta. Escribe el blog Inquietanzas.