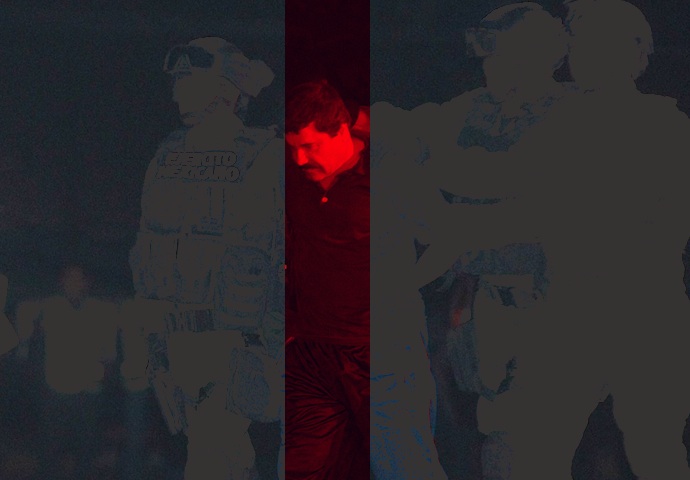En buena parte del mundo atravesamos por una reeditada ola de radicalismo. A regímenes populistas, fuerzas neofascistas y movimientos anarquistas por igual los une el impulso de destruir (o deconstruir) lo que hoy tenemos, por ser supuestamente disfuncional, para dar paso a algo nuevo, que a veces no es sino la restauración de pasados idílicos. Son la nueva revancha histórica de los agravios acumulados. Como todo radicalismo, se hacen acompañar de una carga moral que dicta que quienes no aceptan el cambio, o se atreven siquiera a cuestionarlo, traicionan a la colectividad.
Sucede lo mismo en el trumpismo que entre los jóvenes de la izquierda radical estadounidense; en la Turquía de Erdogan o en la Hungría de Orbán. Sucede, de forma similar, en el México de López Obrador. Allá quienes se oponen al cambio son el “establishment” o los “privilegiados”. Acá, en nuestro país, el presidente ha atinado en llamarles “los conservadores”.
Cuando el presidente de México habla de conservadurismo no se refiere a uno moral o tradicionalista, al que de hecho representa él mejor que nadie. El conservadurismo que le estorba es más simple y común: es la resistencia al cambio abrupto e irreflexivo. Ese carácter conservador, tan despreciado por los radicales de izquierda y de derecha, merece ser reivindicado.
El conservadurismo liberal, en tiempos de radicalismo, es tan necesario como valeroso. Significa rechazar apuestas políticas con claros tintes destructivos y apostar por edificar sobre lo conocido. Ser guardianes de lo que ha tomado décadas o siglos construir y que los supuestos transformadores buscan derrumbar. Es apología del incrementalismo y de la reforma frente a la reinvención de todo. Prudencia frente a la irreflexión. Apoyarse en la técnica y el conocimiento en lugar de los instintos y los sentimientos. Ser conservador en tiempos de radicalismo es tener una aproximación a lo público mucho menos pretenciosa que la del gran transformador: es navegar en los ríos de la vida pública con escepticismo y humildad, en lugar de con la certeza y la arrogancia de quienes se creen encarnaciones del cambio verdadero.
Ese conservadurismo necesario, más que ideología, es actitud: “La actitud conservadora”, como la definió el británico Michael Oakeshott en un bellísimo ensayo publicado en 1956. Una actitud anclada en la prudencia; en conservar.
Tal vez no se trate de una postura popular en tiempos en que las personas prefieren el cambio y la ruptura. De ahí lo valeroso que es optar por la vía conservadora, pues navega contra la corriente de las masas. El conservador es el que hace un alto en la exaltación de las mayorías y cuestiona si el cambio tiene sentido. Frente al revolucionario que no puede detenerse, este hace un alto: es “el maquinista que, al controlar la velocidad con que se mueven las partes, evita que la máquina se rompa en pedazos”.
((Michael Oakeshott, La actitud conservadora, Madrid, España, Fondo de Cultura Económica, p. 91
))
No busca la inmovilidad, pues también desea el nacimiento de cosas mejores, pero asume que esas cosas requieren tiempo para gestarse.
Hay quienes piensan que el decadente estado de algunos aspectos de nuestras sociedades justifica los radicalismos. Exculpan a la gente por votar a favor de una sacudida al sistema, como si la continuidad hubiera sido peor alternativa. Como si destruir instituciones fuera un daño colateral que puede ser tolerado. Lo cierto es que no todo cambio es para bien y la labor de los prudentes debe ser justamente recordar eso: que no hay salidas fáciles y que quienes las plantean suelen ser portadores de catástrofes.
Nuestras democracias son imperfectas, sí, pero son infinitamente mejores a los sistemas del pasado. Hemos construido un entramado de instituciones y espacios de libertades admirables. Defender a un instituto electoral en México, la existencia de cuerpos policiacos en Estados Unidos o la libertad de expresión en Hungría no son exquisiteces. Las normas e instituciones nos dan certidumbre; hacen predecible la actuación de los otros en sociedad. Si las reglas se cambian abruptamente o, peor aún, se desmantelan, se desequilibra el tablero de la convivencia social. Cambiar las instituciones requiere por eso un proceso lento y tedioso que necesita de la reflexión.
Se equivocan también quienes ven a la persona conservadora como una fuerza reaccionaria que no permite el cambio para cuidar privilegios o quienes consideran que solo el que tiene privilegios tiene aprecio por lo presente. Ser conservador bien puede ser un acto de simple cordura. Máxime cuando miramos al pasado y vemos que los experimentos políticos radicales del siglo XX, que creyeron resolver de un zarpazo las contradicciones sociales del mundo industrializado, terminaron por generar algunas de las más atroces experiencias de la historia de la humanidad.
Hoy que el mundo es nuevamente un caldo de radicalismo, debe ser motivo de orgullo ser acusado de ser conservador; ser una de las voces que se hacen notar en medio de la exaltación del tumulto para cuestionar a los convencidos; hacerles las preguntas difíciles, esas que develan falacias o fortalecen verdades.
Contrario a quienes creen tener una respuesta definitiva a los problemas sociales –que entre más confiados están de ella más buscan imponerla– una actitud conservadora se muestra escéptica ante las soluciones definitivas. Este escepticismo llama, en lugar de la imposición, a la convivencia de las diferencias y, por lo tanto, la actitud conservadora es profundamente democrática: no asume representar a la voluntad popular, ni siquiera que esta exista. En un país y en un mundo de megalómanos y masas enardecidas, la presencia de personas escépticas y mesuradas debería ser apreciada. Son veladores de la democracia y de la paz social; son una salida ante la polarización.
Por todo ello, hoy más que nunca se debe resignificar lo que es la actitud conservadora. Desvincularla del tradicionalismo y la religiosidad para reforzar su carácter institucional y liberal. Frente a los radicales, el mundo necesita de la chocante voz del conservador que se atreve a pedir que avancemos con un poco más de prudencia.
Politólogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia.