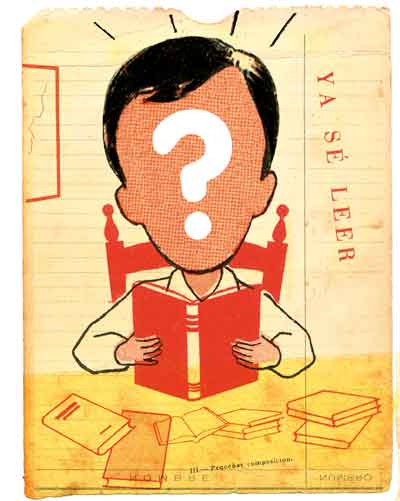La mujer que perdió su sombra
Y siendo un tanto frívolo, diré que acompañar a Simone Weil en sus viajes por Italia a fines de los años treinta del siglo XX, es divertido y conmovedor; huele a bien ganadas vacaciones de verano: la controversista revolucionaria, la entregada sindicalista, la migrañosa profesional hacía su Gran Tour y se dejaba acariciar por el sol, el paisaje, la arquitectura monástica, informando a sus padres y amigos de cómo una ciudad iba desplazando a otra en su admiración, feliz de citar a Stendhal en la Scala de Milán, fresca e ingenua en Roma, impresionada por Giotto en Florencia como cualquier otra buena turista. En ese estado de hipersensibilidad positiva se encontró con el catolicismo, previa escucha de los cantos gregorianos durante la semana santa en la abadía de Solesmes. De ese período, a su vez, son sus cariñosas cartas a Jean Posternak, con quien quizá compartió algo más que su amor por Bach. Pero la historia la volvió a llamar. A los pactos de Münich que le ataron las manos a las democracias, los siguió la anexión alemana de Eslovaquia. Esas circunstancias le hicieron dar el paso que no se había atrevido a dar cuando le escribió a Georges Bernanos. Por odio a la guerra, Weil desearía la guerra. Y la guerra, desde Aquiles hasta Hitler, se convertiría en su último gran tema, como lo muestra su ensayo más célebre, La Ilíada, o el poema de la fuerza (1940–1941).
Los dos primeros años de la guerra fueron, para Weil, los de una frenética actividad espiritual e intelectual. Refugiada en Marsella, entra en contacto con los medios católicos y conoce al padre Perrin –a quien dirigirá su autobiografía espiritual–, al monje Vidal, a Gustave Thibion y con ellos protagoniza la comedia de un bautismo que no se produce. El abate de Naurois, su confidente que nunca se volvió confesor en Londres, dirá más tarde que ella no estaba lista para dar el paso: confundida por su inteligencia y su erudición, le faltaba humildad. Al abate lo desesperaba el capricho con que Weil mezclaba lo importante y lo secundario, subordinando la fe a una variedad infinita de consideraciones apriorísticas. Pero haciendo las cuentas del agnóstico, debe decirse que Weil no se bautizó por un admirable prurito de honestidad intelectual: nada podía convencerla del todo y su viejo amor por el cristianismo no era suficiente como para privarla –así lo dijo– de su independencia intelectual, de su libérrima búsqueda religiosa. A veces, también, semejaba a una niña indecisa ante la variedad de juguetes espirituales que le ofrecía un mercado ricamente munido.
Mientras reflexionaba por escrito sobre todo lo humano y lo divino (la frase hecha parece haber sido escrita para ella) en esos Cuadernos que serán el último capítulo de su obra, Weil recorría el sur de Francia controlado por el gobierno colaboracionista de Vichy cuya policía la interrogó varias veces y ante la cual se mostró desafiante. Había entrado en contacto con la Resistencia y anhelaba, cargando con su ejemplar de laIlíada y una muda de ropa, ser detenida. Ello no ocurrió y a cambio tuvo tiempo de polemizar con sus antiguos camaradas pacifistas, de reencontrarse con René Daumal, antiguo compañero de prepa, que la introdujo a Lao Tsé y al sánscrito, en el que empezó a leer muy pronto. Conoció a Joë Bousquet, el poeta paralítico que la animó a reunir sus escritos griegos. Y su habitual vehemencia la entusiasmó con el mundo de los cátaros, en cuya herejía encontró un eco de aquello que separaba al Antiguo del Nuevo Testamento. Y en estrecho contacto, otra vez, con su hermano André (que había estado preso por insumisión tras ser expulsado de Finlandia, sospechoso de espionaje), profundizó, con celo de prosélita, en el carácter de la ciencia contemporánea. Disfrutó también de las vendimias, probando el sabor, a la vez salvífico y salutífero, del trabajo manual. Previa escala en Casablanca, donde escribió de una sentada una genial “demostración matemática” de la existencia de Dios (los Comentarios a los textos pitagóricos), ella y sus padres llegaron a Nueva York en julio de 1942. Simone nunca volvería a Francia.
Disfrutó, en plenitud, de ese último par de años en el continente pero el desvarío siguió adueñándose de ella. En el barco rumbo a los Estados Unidos insistió en dormir en el suelo, enfurruñada por no viajar en cuarta clase y disfrutar de los privilegios acarreados por su condición de eterna hija de familia. Y sobre todo, la dominaba su deseo de regresar, vía Londres, para ser arrojada en paracaídas sobre la Francia ocupada y participar directamente de la guerra como quintacolumnista. Ese encaprichamiento, junto con su noble proyecto de organizar un cuerpo de enfermeras en el frente (que le fue rechazado lo mismo por la oficina del presidente Roosevelt en Washington que por la gente del general De Gaulle en Londres), la dominó hasta su muerte.
De esa época (de Marsella a Nueva York y a Londres) provienen también los más equívocos de sus textos sobre el judaísmo. Cuando le tocaba explicar por qué había abandonado Francia decía, a quien la quería escuchar, que había acompañando a sus padres “perseguidos por el antisemitismo”, como si ella no fuera, también judía. Y es que ella no se consideraba hija de sus padres, sino de la Francia clásica, helenística y cristiana. En su acre y ambigua carta de 1941 al comisario de asuntos judíos del régimen de Vichy, se escandaliza, no sin ironía, de ser considerada administrativamente judía cuando lo ignora casi todo de esa tradición religiosa. De hecho, sólo al año siguiente, en Nueva York, mostrará deseos de entrar en una sinagoga, la de los etíopes, curiosa por ver el espectáculo de los judíos negros, impresionada como había quedado por la espiritualidad afroamericana en las iglesias protestantes de su vecindario. Weil murió siendo –para usar el manual de heresiología– una marcionita, es decir, una cristiana que rechaza el Antiguo Testamento. Ese rechazo deforma todos sus escritos, en los cuales, con ignorancia y mala fe (porque en alguien como ella la ignorancia es mala fe), dice que los judíos, como Charles Maurras, sólo ven en la religión una forma de la gloria nacional y en los cuales, también, llega a decir que el Nuevo Testamento es obra exclusiva del genio griego. Siendo antijudía, según dice Florence de Lussy, una de las editoras de sus Oeuvres, Weil se negó a ser una segunda Spinoza, quedando como cristiana entre los judíos y judía entre los cristianos. O se resignó a ser, como el personaje de Adalbert von Chamisso, la mujer que perdió su sombra.
Su antijudaísmo estropea severamente su leyenda dorada y la humaniza trágicamente: preocupada por las víctimas del colonialismo, convertida en madrina de un anarquista español confinado en uno de los campos franceses de internamiento, filósofa del amor de Dios en sus últimos años, Weil no tuvo ojos ni oídos para el extremo sufrimiento de su propio pueblo. Lo ha dicho George Steiner, entre muchos, quien en Weil encuentra calor, pero no luz. Inclusive, trabajando para la jefatura de la Francia Libre en Londres, en un medio dominado por antiguos simpatizantes de la Acción Francesa para los cuales el antisemitismo era moneda corriente, Weil redactó un informe donde sugería el estímulo de los matrimonios mixtos para acabar de cristianizar a los judíos, según refiere Pétrement en su biografía. El comentario no sólo es anacrónico sino escandaloso, proferido en los momentos en que la Solución Final alcanzaba su mayor intensidad, apogeo del que ella estaba bien informada. Simone, finalmente, le rogó a su hermano André, como cosa de vida o muerte, que bautizara a Sylvie, su hija recién nacida, para ahorrarle las tribulaciones religiosas de su tía.
La hija de Homero
Simone Weil, en noviembre de 1942, pudo al fin abandonar Nueva York y llegar a Liverpool, viajando en un carguero sueco. Su amistad con Maurice Schumann, el político gaullista, le permitió trabajar como redactora de informes políticos en la jefatura de la Francia libre en Londres. Lo que escribió allí, obviamente, forma parte de su obra (son los Escritos de Londres) y está lejos de ser chorcha burocrática. En ellos leemos a una Weil cada vez más lejana lo mismo de la izquierda que del pacifismo aunque no al grado de cerrar los ojos ante la “fascistización” que el carisma del general de Gaulle podría significar. En su nuevo avatar –su fiel Simone Pétrement la llamaba en broma, por proteica, un dios Vishnú–, comparte Weil la decepción de la gran mayoría de los franceses (gaullistas o petainistas) ante el desorden democrático de la Tercera República, una suerte de orgía que habría despojado a la nación de su energía vital, de su nervio guerrero, convirtiéndola en presa fácil de los alemanes. Como remedio, Weil proyecta (propiamente hablando era proyectista política en Londres) un régimen autoritario liberado de la división impuesta por los partidos políticos. E insiste en ser enviada a la retaguardia en misión de sabotaje y en que sea aceptado su proyecto de enfermeras militares. Es entonces cuando De Gaulle, puesto al corriente del extraño personaje que trabajaba para él, y de sus proyectos, habría dicho que “esa mujer estaba loca”. Pero Weil y el general nunca se entrevistaron.
Más allá de sus cambiantes opiniones políticas cuya evolución merecería un ensayo aparte, Weil ya había publicado para entonces La Ilíada, o el poema de la fuerza en una revista de Marsella, aunque había planeado su aparición en la Nouvelle Revue Française (NRF) donde Jean Paulhan, el director, que poco después sería substituido por el colaboracionista Drieu la Rochelle, no quería publicarlo íntegramente. El texto de Weil, uno de los pocos entre los suyos que no tenían por materia explícita un tema político-social, es una hermosa pieza literaria y moral originada en una premisa extrañamente omitida a lo largo de los siglos en que La Ilíada ha sido leído: la fuerza y sólo la fuerza es el tema del poema. Le bastaron menos de treinta páginas para reconfigurar el sentido de la lectura de Homero y situarlo en relación a las guerras del siglo XX, rompiendo a la vez con su maestro Alain al cual le reprochaba su indiferencia ante el dolor y con el marxismo, doctrina indiferente a esa autonomía de la fuerza que para ella era, antes que las leyes económicas o la lucha de clases, el motor de la historia. El compasivo ensayo, centrado en Héctor (y no en Aquiles o en Príamo o en Helena), estaba adornado, además, por la traducción original, perfecta, que Weil hiciera de algunos de los hexámetros homéricos.
Naturalmente, La Ilíada, o el poema de la fuerza, compuesto en 1938–1939, es decir, antes de que su autora abandonara el pacifismo, tenía sus antecedentes. Uno de ellos, importantísimo, fue La guerra de Troya no tendrá lugar (1935), el drama de Jean Giroudoux, reflexión sobre la guerra y las palabras que la hacen posible, que conmovió a Weil tanto como la lectura, años después y en el sentido inverso, de Los siete pilares de la sabiduría (1926), de T.E. Lawrence. No fue la única en seguir ese camino –era un tema generacional. Una historia subyugante, aunque secundaria, documenta que otra filósofa judía, Rachel Bespaloff, escribió un ensayo gemelo al de Weil y lo publicó en 1947. Tanto Weil como Bespaloff tenían a Jean Walh, especialista en Hegel, como amigo común y pareciera que él las estimuló a ambas en esa dirección. Recientemente, en Nueva York, se han publicado ambos ensayos en un mismo volumen: War and the Iliad (2005).
Para Weil, como lo había dicho, rotunda, en “No empecemos otra vez la guerra de Troya”, un artículo de 1937, las peores guerras, las más encarnizadas, no tienen un objetivo definible. Es hija, la guerra, del predominio de los mitos y de los monstruos y sólo se hace, ya sea que enfrente a los griegos con los troyanos o a los nazis con los comunistas, “para conservar o aumentar los medios para hacerla”.
Durante el último año de su vida Weil pensaba distinto: la oposición democracia/ dictadura valía una guerra, aunque en ésta, como lo dice en La Ilíada o el poema de la fuerza, la fuerza, precisamente la fuerza, de la cual, por definición no se puede hacer un uso moderado, igualara a los vencedores y a los vencidos. El ensayo de Weil ha sido muy leído y muy criticado: se le reprocha su ignorancia de lo que era la guerra como festividad en la vida cotidiana de los griegos, la disposición abusiva de los fragmentos de laIlíada para respaldar sus propios argumentos, lo mismo que el uso, casi propagandístico, que Weil hace de Homero para presentar al Nuevo Testamento como obra exclusiva del genio griego, expulsando a los judíos de la historia cristiana. Es ridículo, dijo Cioran, encontrar sólo piedad en la Ilíada y sólo crueldad en el Antiguo Testamento, como lo hace Weil. Todo ello debe ser cierto pero si los mitos griegos comparten con la Biblia el ser la clave suprema para leer a Occidente no cabe duda que Weil fue el lectora más perspicaz de Homero en el siglo XX. O si se prefiere, su Ilíada es la más expresiva de nuestro espíritu.
Intentó Weil escribir poesía en sus últimos años y dejó terminado un drama histórico, Venecia salvada, que cuenta, atribuyéndole la narración original a Saint–Réal, la conjura de los españoles contra la república de Venecia en 1618. Hubiera sido ya demasiado, incluso tratándose de un genio como ella, que también hubiera sido, merced a la única obra que escribió, un gran poeta o una dramaturga notable. A diferencia de sus ensayos políticos, de sus testimonios místicos, de sus escritos sobre Grecia y Roma, de su imaginación sociológica, los poemas de Weil son mediocres y Venecia salvada, prescindible. No en balde, tan pronto creyó que sus poemas algo valían, Simone le escribió a Paul Valéry pidiendo su aprobación. El poeta, muy admirado por Alain, se deshizo de ella y de sus versos, secos y retóricos, con una cartita cortés. En el gesto y en la poesía que deseaba le fuera patrocinada, Weil enseñaba el cobre. En sus malos momentos era una excelente alumna, pero sólo eso, de la Francia neoclasicista: lo que le sirvió para leer laIlíada con una profundidad insólita, le era inútil como una aprendiz de poeta que escolarmente elegía temas como el mar o Prometeo o se permitía escribirle una admonición, regañona y en verso, a una joven rica. Esa infertilidad la observó Cioran, quien llegó a comparar el temperamento de Weil, por su energía y por su encarnizamiento, con el de Hitler.
En abril de 1943 a Simone le quedó claro que nunca sería enviada a una misión secreta en Francia. Su proyecto de enfermería militar fue rechazado una vez más y se peleó con Schumann, su protector. Trató, sin lograrlo, de enamorarse de Londres, como se había enamorado de las ciudades italianas. Ayudó a la mujer que la hospedaba, en Holland Park, con las tareas escolares de sus hijos. Pero víctima de un cuadro tuberculoso, acabó internada en el hospital de Middlesex, lejos, por primera vez en su vida, de sus providentes padres, de los cuales finalmente logró escaparse y quienes recibieron, impotentes, la noticia de su muerte en Nueva York. De manera reiterada, durante el tratamiento, Simone se negó a alimentarse tal como lo requería la gravedad de su estado. ¿Anorexia, anorexia mística? Simone Pétrement, la primera en reunir todos los documentos y testimonios, no menciona el concepto en su Vida de Simone Weil pero subraya que su heroína había externado, en ocasiones previas, su deseo de compartir el hambre que en su hiperbólica opinión padecían los franceses bajo la Ocupación. Había hablado ella, eufemísticamente, de asumir ciertas “restricciones alimenticias”. El caso es que se dejó morir y nadie sabrá nunca qué pasaba exactamente por su mente, dominaba como estaba, según decía, por los furores de su imaginación. Durante su convalecencia leyó una y otra vez el Bhagavav Gita. Se habrá concentrado en el misterio de la no acción. El 17 de agosto fue traslada al sanatorio de Ashford donde corrió el rumor de que se había convertido in extremis al catolicismo. Sólo se sabe de cierto que en sus conversaciones finales con el abate de Naurois, capellán de las Fuerzas Francesas Libres, ratificó su indisposición al bautismo. Murió Simone Weil, mientras dormía, el 24 de agosto. Fue enterrada en la sección católica del Nuevo Cementerio de Ashberry pero el sacerdote que había sido requerido para orar en la ceremonia tomó el tren equivocado desde Londres y nunca llegó.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.