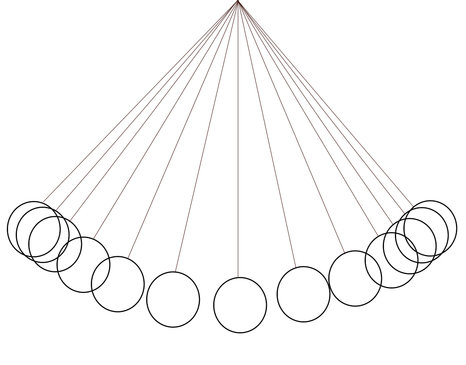La cita fue en el mercado Juárez. A Jorge Mondragón le encantan los caldos de gallina. Yo puedo comer prácticamente cualquier cosa; mi dieta se basa en la oferta de los puestos callejeros de dudosa reputación que se han apoderado de Balderas, así que no puse objeción. Además, sabía que la cuenta correría de mi parte, y esos caldos son muy económicos.
La información que obtuve a cambio pagó con creces la inversión.
Mientras arrojaba montañas de cebolla, cilantro y chile de árbol en su platillo, Mondragón me dijo:
–El caso del asesino ritual me sacó canas verdes. Casi me cuesta el puesto…
Los datos fluyeron con lentitud. Mondragón estaba sumamente interesado en la media pechuga que nadaba en su caldo. Y si a eso le agregamos las tortillas que rebañaba en abundante salsa, y devoraba como si fueran cacahuates, el asunto requería de mucha paciencia.
Temí que se atragantara, así que no lo apresuré.
–Ese loco arrojó corazones humanos en el Templo Mayor, en el Antiguo Palacio del Arzobispado, en el metro Pino Suárez e incluso depositó un cerebro en una estatua del Chac-Mool, que se exhibía en una muestra temporal en el Museo Nacional de Arte. Era astuto, y tardamos mucho en detenerlo…
Entre bocado y bocado, pude sacar en claro lo siguiente: en un cateo encontraron el diario del asesino; en sus páginas se proclamaba como el instrumento de los antiguos dioses y aseguraba que con el baño de sangre instauraría un nuevo orden en la ciudad: el triunfo del mundo prehispánico por encima del mundo moderno.
–¿Y qué fue de él? –me atreví a preguntar, porque ya me había terminado mi caldo.
Tuve que aguardar a que Mondragón acabara de sacrificar a su gallina, para aproximarme a una de las dos revelaciones que me haría aquel día.
–Murió –dijo, mientras daba cuenta del último bocado–. Lo teníamos acorralado y se arrojó del tercer piso del Museo del Templo Mayor, junto con una arqueóloga que era su rehén. Cayeron sobre la lápida de Tlaltecuhtli.
Pagué la cuenta, un tanto decepcionado por el final de la historia. Mondragón se limpió la boca con una servilleta, y agregó:
–Hay algo más que muy pocos saben.
Cogió un palillo, y comenzó a hurgarse los dientes con él. Como buen policía, sabía esconder la información más sustanciosa hasta el final.
–El cadáver del asesino ritual desapareció del Semefo poco después de que le hicieran la autopsia.
–No mames.
–Así como lo oyes. El caso se ocultó a la prensa para evitar el escándalo. Nunca se recuperó el cuerpo.
Nos despedimos afuera del mercado. El tráfico saturaba Chapultepec, y la contaminación creaba un cielo oscuro y cercano a nuestras cabezas.
–¿Te digo la verdad?
Mondragón aún me reservaba una última estocada. Una muy difícil de encajar.
–Vas a pensar que estoy loco, pero creo que ese hijo de puta aún sigue vivo.
Aquella comida con Mondragón me costó cincuenta y seis pesos y una larga noche de insomnio. Me acabé una cajetilla de cigarros mientras el letrero del Palacio Chino arrojaba destellos de neón sobre la ventana. Tenía dos letras fundidas, así que solamente se leía “lacio Chino”. Pensé que era una señal de su inminente desaparición. Tras su desvanecido esplendor –antes las taquillas simulaban pagodas– ahora era un monumento a la ruina. El antiguo cine era probablemente uno de los edificios que mejor ejemplificaban la transformación del Centro Histórico: de Ciudad de los Palacios a Ciudad de Menesterosos.
Pero esta reflexión no pretende ser una oda al pasado, sino a las luces de neón: contemplarlas como un insecto tiene sus ventajas. Antes de freírme las pupilas en el letrero del viejo cine tuve una revelación. Ya lo saben: quien sigue las manchas o los letreros de neón en esta urbe siempre llega a algún lado.
Y en esta ciudad –ahora lo sé– todos los caminos conducen a la calle de Donceles.
Al día siguiente fui a visitar a Camargo, quien tiene una librería de viejo. En su juventud fue conchero y bailaba al lado de Catedral. Era experto en temas prehispánicos y ocultos. Lo encontré sentado en su escritorio, como de costumbre, oculto detrás de una pila de libro polvosos. Le resumí el caso que investigaba y las resonancias con el asesino ritual. Tras meditar unos segundos, Camargo fue a la parte trasera de su librería y consultó algunos tomos. Después regresó con cara de circunstancia.
–Los aztecas concedían una especial veneración a las mujeres muertas durante el parto –dijo, mientras encendía una pipa. Su rostro moreno se había curtido con incontables danzas al sol, y sus manos eran enormes y callosas: un auténtico Caballero Águila–. Le otorgaban a sus cuerpos poderes mágicos. Particularmente los guerreros, que solían profanar sus tumbas para robarse el brazo derecho. Según ellos, dicho miembro cegaba al enemigo y los volvía invencibles en el combate.
Imaginé la noche azteca, poblada de recovecos siniestros, de sombras al acecho, y regida por antiguas supersticiones. No muy distinta a la noche de la urbe moderna.
Una ciudad en la que, por cierto, el pasado siempre estaba abriéndose camino hacia la superficie.
–Es un tema complejo que plantea una encrucijada –agregó Camargo, envuelto en una espesa nube de tabaco–. En el mundo prehispánico, a las mujeres muertas en parto también se les consideraba espectros, las llamaban cihuateteo. Tenían el rostro descarnado, bramaban en la noche y aparecían en los cruces de caminos para espantar a los incautos. Son el antecedente de la leyenda de la Llorona. Tengo un amigo antropólogo que hizo un libro al respecto, te puedo poner en contacto con él…
Me quedé estupefacto. Tras una semana en el caso, tenía dos sospechosos, y ambos eran fantasmas. Uno la sombra de un asesino ritual, y el otro el eco de una antigua leyenda. Magnífico.
¿En qué clase de detective me había convertido?
Así terminó la votación para elegir el final del cuento. Muchas gracias a todos los que participaron.

Su libro más reciente es el volumen de relatos de terror Mar Negro (Almadía).