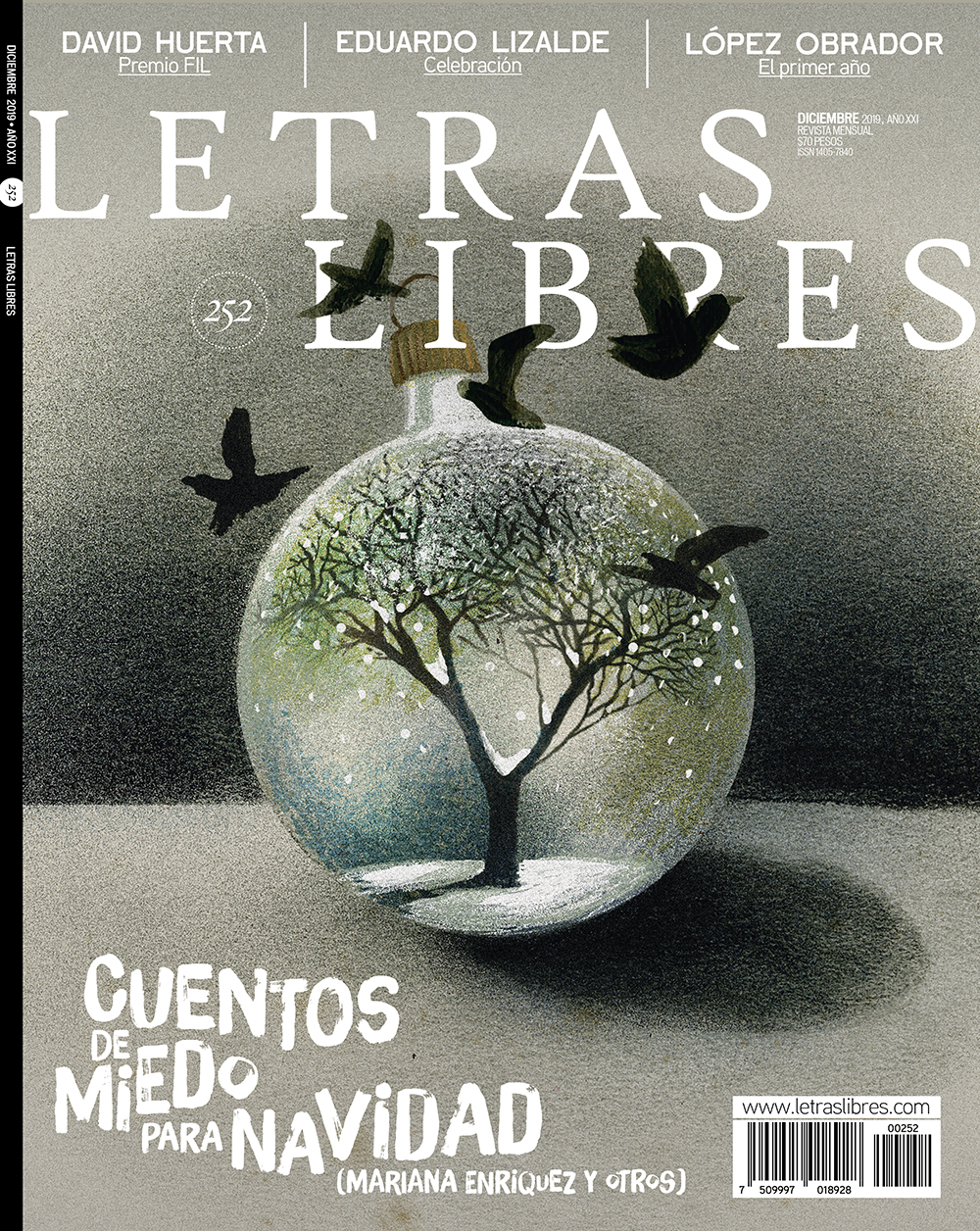Durante muchos años mi familia celebró Navidad en la casona del Desierto de los Leones. Fue construida sobre una barranca a inicios de la década de los setenta, y tenía tres niveles: el superior, donde se encontraban las recámaras de mis tíos y mis tres primos; el medio, en el que se ubicaban la sala, el comedor, el desayunador y la cocina, y el inferior, que tenía una zona mixta de esparcimiento y trabajo: un espacio en forma de media luna en torno a una chimenea; una barra con una tarja, y un estudio de alfombra verde y paredes de madera donde mi tío, que era contador, se encerraba a revisar facturas. Unas puertas corredizas de cristal daban paso al jardín, que ofrecía una vista agradable de la barranca. Por unas escaleras de caracol se descendía a la parte final y más extraña de la casona: un triángulo de la propiedad que le había sobrado al arquitecto, y en el que solo había una cerca de malla y un pasto demasiado crecido, que se tragaba los balones que iban a parar allí.
Pasé largas temporadas de mi infancia y mi adolescencia en ese hogar, que con el tiempo se volvió parte de mi propia mitología: pobló mis sueños de adulto con imágenes tan enigmáticas como perturbadoras. Cada que había vacaciones de verano o de fin de año, me trasladaba desde Guadalajara al Distrito Federal para instalarme en el cuarto de visitas, y pasar los días jugando con mis primos: al futbol, al Dungeons & Dragons en el Playstation, a las escondidas, a lo que se nos ocurriera. También escuchábamos música; recuerdo con una mezcla de vergüenza y nostalgia que nos turnábamos la portada del disco de Vaselina para darle besos al rostro de Olivia Newton-John. Lo mejor de todo era la hora de la cena; las dos sirvientas que allí vivían preparaban garnachas deliciosas: sopes, gorditas o quesadillas acompañadas de salsa molcajeteada. En Guadalajara debía cocinarme la merienda, así que ese agasajo me hacía sentir como el huésped de un hotel. Otra cosa especial que tenía la casona eran unas escaleras de servicio en forma de espiral, que iban de la azotea hasta el jardín, y que utilizábamos como si se tratara de un pasadizo secreto en los juegos que inventábamos.
Años más tarde, mientras bebíamos cerveza y recordábamos viejos tiempos en una cantina del centro de Tlalpan, mi primo Claudio me contó algunas cosas que yo desconocía sobre la casona del Desierto de los Leones y el terreno donde fue construida. Me dijo que en los años posteriores a la Revolución la zona de la barranca era un lugar de mala muerte, donde proliferaban prostíbulos y casinos, frecuentados por ladrones, salteadores de caminos y asesinos. Que por esos rumbos había corrido mucha sangre, dolor y muerte.
Tras depositar la botella en la mesa, agregó, con una escalofriante naturalidad:
–Esa es la razón por la que en mi casa había Infrahumanos y Descarnados.
Su confesión me descolocó. Nunca he visto nada que no sea de este mundo, pero sé, como dice la famosa línea de Hamlet, “que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que han sido soñadas…”. Además, me dedico a escribir literatura de terror. Vivo de espantar a los demás. La casona de mi infancia era un lugar embrujado, y apenas me enteraba.
Como era costumbre en mi vida, llegaba tarde a los acontecimientos importantes.
…
No es casualidad que ahora recuerde todo esto. Es 24 de diciembre y me preparo para volver, por última vez, a la casona del Desierto de los Leones. La propiedad fue vendida. Pronto la demolerán y en su lugar se construirá una gigantesca torre de departamentos. Mis tíos, que viven en Cuernavaca desde hace años, convocaron a la familia para celebrar la Navidad como en otras épocas, a manera de despedida. Hago cuentas y comprendo que hace más de una década que no he puesto un pie en la casona, lo que me provoca sentimientos encontrados. Será la primera y única vez que entre en ella desde que sé que está embrujada. Me emociona y aterra al mismo tiempo. Pero no temo a los fantasmas. La casona del Desierto de los Leones contiene algo aún más inquietante: recuerdos felices. Tengo cincuenta años, dos divorcios a cuestas, una carrera literaria que no termina de despegar. No sé cómo me voy a sentir una vez que traspase la enorme puerta de madera de la entrada. Probablemente, como un espectro más de los que la habitan.
Me da miedo no querer salir de allí.
Me miro al espejo del baño mientras me arreglo la barba y mi reflejo me devuelve un pensamiento hiriente: tal vez nunca has salido de allí, Bernardo.
Llegué tarde a todo porque soy el menor de siete hermanos. Fui el último en estudiar, en casarme, en tener hijos. De niño veía a mis hermanos jugar futbol en la calle desde la ventana de mi cuarto. Asistí a sus bodas como paje y en ellas bebía refresco, observando cómo el resto de los invitados se emborrachaba. Crecí con una dislocación del tiempo y el espacio: las mejores cosas siempre les pasaban a otros, en otro lugar. Por eso hice mía la casona del Desierto de los Leones, donde mis primos tenían mi edad. Mis padres eran conscientes del problema, y me dejaban pasar allí semanas. Sentían culpa por haberme tenido con tantos años de diferencia respecto al penúltimo hermano. Fui lo que en aquellos tiempos se llamaba un “pilón”: un último hijo no planeado. Mis hermanos me cambiaban los pañales y me regañaban; tuve muchos padres, pero ningún compañero de juego.
Crecí como un fantasma en mi propia casa.
…
Ahora debo relatar el incidente de las cuevas.
La barranca de la casona del Desierto de los Leones desembocaba en un pequeño valle, que era atravesado por un riachuelo. Al final de ese valle se levantaba una colina que tenía algunas casas y una sola calle. A un lado de esa incipiente urbanización había tres cavernas: los túneles dejados por una antigua mina de arena. Desde el balcón del cuarto de la televisión se apreciaban claramente. A mis primos y a mí nos gustaba pasar largo rato contemplándolas, mientras imaginábamos lo que podría encontrarse dentro.
Una mañana de principios de diciembre, en la que ya calaba el clima invernal, Claudio lanzó el reto:
–Vamos a las cuevas. No sean maricas.
Además de mis primos, había un par de amigos suyos. Todos se mostraron entusiasmados. Yo me negué: por una parte, me daba miedo y, por otra, consideraba que las aventuras debían ocurrir en la imaginación. Lo pensaba entonces y lo sigo pensando ahora. Pretexté sentirme mal del estómago y me quedé en la casa. El grupo partió después de la comida. Los seguí con la mirada desde el balcón; los observé saltar la malla triangular del segundo jardín y luego adentrarse entre los árboles. Abandonado, no tuve más remedio que ponerme a ver un programa de concursos. Conforme anochecía, me arrepentí de no haberlos acompañado. Era un cobarde.
Mis primos y sus amigos regresaron cuatro horas después, a tiempo para la cena. Tenían la ropa y los rostros manchados de lodo. Estaban tan exhaustos como hambrientos. Había sido una aventura llegar hasta allí, me contaron mientras devoraban un sope tras otro. Su relato fue detallado en los obstáculos que tuvieron que sortear: el riachuelo que de pronto se ensanchaba demasiado, unos perros salvajes que los persiguieron en el valle, la subida por la colina llena de piedras. En cambio, las cavernas no habían resultado tan emocionantes. Tan solo encontraron herramientas oxidadas, cuerdas podridas, el colchón apestoso de un indigente. Habían permanecido poco tiempo en ellas porque el sol comenzaba a ocultarse.
Tras la cena, los amigos se despidieron y los primos nos fuimos a jugar Playstation. Más tarde, cuando estaba a punto de dormirme, Claudio entró en el cuarto de huéspedes, se sentó a mi lado en la cama, y me dijo que algo le había ocurrido dentro de las cuevas.
–Júrame que no se lo vas a contar a nadie –exigió.
–Te lo juro –respondí, intrigado.
Me relató que él había sido quien más lejos llegó en la exploración de las cavernas. Descubrió que estaban conectadas. No llevaba linterna: se iluminaba con la luz de un encendedor, el cual debía apagar cada que se calentaba, porque le quemaba los dedos. Por lo tanto, se desorientó; estuvo unos minutos perdido, pasando de un túnel a otro, sin encontrar la salida. En algún momento, vio venir una figura hacia él; creyó que se trataba de alguno de sus acompañantes. Cuando la tuvo frente a él, contempló algo que lo sorprendió: era yo.
–Pensé que al final te habías animado y nos habías alcanzado –dijo Claudio.
A la débil luz del encendedor, mi primo se dio cuenta de otra cosa.
–Eras tú –añadió–. Pero más grande: tenías barba.
Una corriente de aire apagó la llama del encendedor. Al volver a prenderlo, no había nadie frente a él.
Mi primo logró salir de las cuevas, y no comentó el incidente con nadie.
–¿Qué crees que pudo ser? –le pregunté, con voz trémula.
Claudio se levantó de la cama, se dirigió a la puerta de la habitación, y permaneció en el umbral, pensativo. Antes de salir, dijo:
–Solo hay dos posibilidades: o estoy loco o vi a tu doble.
Ambas eran desconcertantes. Esa noche dormí con la luz encendida.
…
En los tiempos antiguos tenían una particular manera de referirse a las casas embrujadas. La Biblia contiene un apartado en el libro del Levítico, una ley que consideraba que los hogares podían estar infectados, como sucedía con la piel de las personas. Se le denominaba “la lepra de las paredes”. Cuando esto ocurría, el sacerdote debía entrar en la casa y examinar las manchas surgidas en los muros. “Si observa cavidades verdosas o rojizas hundidas en las paredes –dicen los versículos 37 al 38 del capítulo 14–, saldrá afuera, a la puerta de la casa, y la clausurará durante siete días.” Un exorcismo que se complementaba con un ritual: se llevaban dos aves a la casa; una de ellas se sacrificaba y con su sangre se regaban las paredes afectadas. Después se liberaba al ave viva fuera de la ciudad, en el campo. “Así hará la expiación sobre la casa, y esta quedará pura.” Una interpretación actual podría relacionar dichas manchas con la humedad o el musgo; sin embargo, no deja de parecerme interesante que a una casa embrujada se le considerara como un ser vivo, que padecía una enfermedad.
…
La casona del Desierto de los Leones tuvo su propia intervención. Aquella vez en el bar de Tlalpan, Claudio me dijo que había llevado a una médium para que realizara una limpia. La mujer encendió copal y veladoras; rezó oraciones. Fue ella quien le dijo que había Infrahumanos y Descarnados; términos que en el lenguaje esotérico se utilizan para referirse a demonios y fantasmas. ¿Qué había propiciado la visita de la médium? En la casona pasaban cosas extrañas, atestiguadas tanto por mi primo como por las sirvientas: jarrones que salían volando y se estrellaban en el suelo, objetos que se perdían y jamás eran encontrados, ecos de conversaciones que se amplificaban en la madrugada. Y, sobre todo, una presencia que acechaba en una esquina del desayunador, donde era común sentir un frío inexplicable, acompañado por el atisbo de una silueta por el rabillo del ojo. Las sirvientas la describían como un anciano con sombrero.
Tras la limpia, los Infrahumanos desaparecieron. El Descarnado permaneció, hasta la noche en que Claudio decidió enfrentársele.
La casona del Desierto de los Leones aparece de manera constante en mis sueños. En ellos, su interior es mucho más grande que en la realidad, y suelen mezclarse los tiempos: me veo de shorts, jugando con un balón o bebiendo vino con alguna de mis exesposas. En el sueño más recurrente soy un adulto. Desciendo solo por las escaleras en espiral que llevan hasta el piso de abajo, donde se encuentra el cuarto de servicio y una puerta que da al jardín. Pero, en lugar de la habitación en la que duermen las sirvientas, hay un enorme y oscuro corredor, un túnel que atraviesa la casa de lado a lado. Exploro ese pasillo donde no hay más que una densa negrura y una humedad que emana de las paredes. Sé que estoy en la casona y a la vez en otro sitio. Un umbral o un portal –un útero, quizá–. Camino mientras una creciente sensación de angustia se apodera de mí. El túnel parece no tener fin, y el desasosiego proviene de una certeza: regresar no es opción. Debo continuar avanzando. Al otro lado hay algo, un lugar al que tengo que ir, porque una presencia me aguarda. Lo más desconcertante es que nunca consigo llegar. Siempre me despierto con la incómoda sensación de que una parte de mí se quedó en ese sueño, y de que no la recuperaré hasta que ese conocimiento –que por ahora se me niega– me sea revelado.
…
Mi primo Claudio es músico. Cuando sus padres se fueron a vivir a Cuernavaca, transformó el estudio de la planta baja en una cabina de grabación. Vive de hacer jingles. En aquella época, tocaba por las noches en un bar con su grupo de rock, y al regresar se encerraba un par de horas a trabajar; eso le ayudaba a disminuir la adrenalina, a conciliar el sueño. Una madrugada en la que componía un estribillo para un medicamento contra la gastritis, hizo una pausa para subir a la cocina por comida. Al pasar por el desayunador, sintió la presencia del Descarnado: los pelos de la nunca se le erizaron; un frío repentino y pegajoso lo envolvió, como si se acabara de poner un suéter mojado. Recordó los consejos de la médium, y decidió enfrentarlo. no eres bienvenido, gritó. vete de aquí. Y recitó una oración que le enseñó la médium. Tras un tenso silencio, decidió regresar a la cabina.
Minutos más tarde, comenzó a escuchar un ruido. Al principio pensó que se trataba de una interferencia, un sonido que se colaba por los audífonos. Pero cuando se los quitó, se percató de que el ruido permanecía. Miró a su alrededor y descubrió algo que lo dejó boquiabierto: una cascada de agua se precipitaba por el techo del estudio y se deslizaba por una de las paredes. Alarmado, subió las escaleras, donde encontró más agua; tuvo que avanzar, chapoteando, hasta el siguiente piso. El desayunador se estaba inundando. El agua le llegaba arriba de los tobillos. Claudio se sintió rebasado por esa situación tan inesperada como apremiante. Tras unos segundos de parálisis, reaccionó y buscó la fuente del problema. La encontró en la cocina: la tubería del fregadero se había roto. Localizó la llave de paso y la cerró. Tuvo que despertar a sus hermanos para que le ayudaran a sacar el agua acumulada. El amanecer los sorprendió cuando terminaban de secar el piso.
–Nunca antes había pasado algo así –me dijo Claudio, en el bar de Tlalpan–. Ni siquiera una gotera.
Una gigantesca casualidad: tras enfrentar al Descarnado, ocurrió la única inundación que tuvo la casona en sus cuarenta años de existencia. Pero Claudio y yo sabíamos que nada ocurría por azar.
–¿Qué pasó con el fantasma? –pregunté.
Mi primo le dio un largo trago a su cerveza.
–Jamás lo volvimos a sentir –dijo–. Después de esa noche desapareció.
…
Madrugada. La cena está por terminar. El menú fue un homenaje a todas las navidades celebradas en familia: pavo, bacalao, pierna de cerdo, romeritos, ensalada de manzana, mucho vino. Escucho las conversaciones, las risotadas que provienen del comedor, mientras desciendo, tambaleándome –los efectos del alcohol– por las escaleras que conducen a la planta baja de la casona. Antes me di el tiempo de recorrerla. El parquet del piso está hinchado y salido en varios tramos. Las paredes descascaradas, con manchas de humedad. Las alfombras raídas y sucias. El deterioro de la casona del Desierto de los Leones me resulta insoportable. Se asemeja más al lugar que aparece en mis sueños que al de mis recuerdos de infancia.
Si estuviéramos en los tiempos bíblicos, sería considerado por los sacerdotes como un hogar infestado. Para mí lo está: la lepra del pasado.
Aún permanecen algunos objetos, que mis tíos han estado regalando durante la cena a los parientes interesados: lámparas, libreros, mesas. Tienen un mes para sacar lo que queda, antes de que la maquinaria pesada inicie el proceso de demolición. Excavadoras y grúas que pulverizarán el sitio que contiene la memoria de mi familia. Pienso que todo lo que ha ocurrido en la casona no será destruido: se liberará como una caja de Pandora.
Abro las puertas corredizas que dan al jardín. El viento helado de la barranca me golpea el rostro, reanimándome. Compruebo lo que ya sabía: que el valle desapareció para dar paso a una súpervía de concreto, que pasa por debajo de la casona y conecta el Segundo Piso del Periférico con Santa Fe. Se llama la Avenida de los Poetas. La colina de enfrente aún existe, aunque ahora hay más construcciones y calles.
Siempre he llegado tarde a todo. Una condena para las cosas buenas, pero también una bendición ante las malas. Desconozco lo que me espera en esta ocasión. Piso el jardín y me dirijo a las escaleras que descienden al triángulo de hierba crecida, a la parte final del terreno. Me detengo en el primer escalón. Siento la presencia de la casona del Desierto de los Leones a mi espalda, esa entidad moribunda que parece inclinarse sobre mí, empujándome a seguir. No voltearé atrás: al igual que en mi sueño, sé que debo continuar avanzando.
Escruto el horizonte. Las cuevas aún están en la colina, con sus boquetes negros, esperando el momento de engullirme. ~
Su libro más reciente es el volumen de relatos de terror Mar Negro (Almadía).