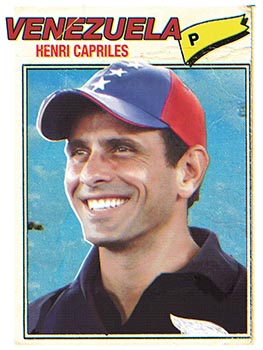La primera vez que vi al viejo me preguntó la hora. Estaba afuera de su departamento, recargado en el quicio de la puerta, con el bastón entre las manos y la mirada perdida en las sombras. Yo venía bajando del piso superior, donde se encontraba mi casa, y me llamó la atención su espigada y frágil figura, con la carne pegada a los huesos y la nariz aguileña resaltando en su rostro, apuntando decididamente hacia el suelo, como si la gravedad la hubiera vencido antes que al resto de su cuerpo. Tenía unos mechones de cabello gris detrás de las orejas y le costaba trabajo jalar aire; su respiración era como la de un conejo asustado. Le dije que eran las cuatro de la tarde, y le pregunté si se le ofrecía algo. Me di cuenta que no me miraba a los ojos y que se guiaba por el sonido de mi voz, por lo que deduje que debía estar casi ciego. “Ciego y solo”, pensé. “Los que afirman que la vejez es una mierda, no se equivocan”. El viejo dijo que no, me dio las gracias, y yo continué mi camino escaleras abajo.
Vivía en un edificio de los años cuarenta en la calle de Ayuntamiento, cercano a Bucareli, en esa extraña zona que es la frontera entre el Centro de la ciudad y la colonia Juárez. Un lugar que en épocas pasadas fue un tranquilo paseo adornado con árboles y fuentes, y recorrido por carruajes, y que ahora se había convertido en un sitio decadente, con edificios ruinosos o invadidos por paracaidistas. Además, constituía el epicentro de manifestaciones y plantones debido a la proximidad de la Secretaría de Gobernación. Carmen, mi mujer, solía quejarse del ruido y del caos; había un antro de música cubana justo enfrente de nuestro edificio, y a un costado un Politécnico, cuyos alumnos invadían la banqueta por las tardes armados con caguamas y churros de mota. Yo le pedía que fuera paciente y le recordaba que aquella situación era transitoria: en cuanto me otorgaran la beca que había solicitado, nos mudaríamos a un lugar más tranquilo.
Otro día, mientras subía las escaleras de granito, me volví a topar con el anciano. “¿Quién eres?”, me preguntó con su voz cascada. “Soy el vecino del seis”, le respondí, aproximándome. Me pidió que lo ayudara con sus medicinas. Me hizo pasar a su departamento, y para mi sorpresa éste no lucía tan deprimente como cabía imaginar. Los muebles eran viejos, pero haciendo a un lado ese detalle, la casa se veía limpia, organizada e iluminada. “Alguien ha de venir a ayudarle”, pensé. “Una sirvienta de entrada por salida”. Estaba seguro que no tenía parientes, o al menos no alguno que quisiera estar en contacto con él, porque nunca recibía visitas. En la mesa del comedor había una serie de pequeños frascos con gotero y un vaso con agua. Me los fue entregando uno a uno, indicándome cuántas gotas correspondían a cada medicina. Cuando terminé de preparar su mejunje, el anciano tomó el vaso con mano temblorosa y comenzó darle pequeños sorbos, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Aproveché para mirar con detenimiento a mí alrededor, y vi que en la pared de la sala colgaban varias fotografías antiguas. Algunas eran retratos de familia y otros individuales. Destacaba una fotografía en color sepia del rostro de una niña. Tenía los cabellos claros, que le colgaban en forma de bucles hasta los hombros, y poseía los mismos ojos tristes del viejo. “¿Su hija?”, le pregunté, señalando con una mano hacia el retrato. Me percaté de mi estupidez, y añadí: “Me refiero a la niña de la fotografía”. Los ojos del anciano parecieron iluminarse por un segundo. Dejó el vaso sobre la mesa, me tomó del brazo con una mano que parecía una garra, y con una fuerza inusitada me condujo a la puerta. “Muchas gracias por su ayuda, joven”, dijo, sacándome de su casa, y después cerró con un portazo.
Aquel episodio me dejó intrigado y decidí averiguar más sobre el viejo. Tenía dos opciones: hablar con el señor Cinquetti, un jubilado que llevaba treinta años viviendo en el edificio, y que conocía buena parte de su historia —y la de sus inquilinos—, o dedicarme a espiarlo, aprovechándome de su ceguera. Durante la cena, le comenté mis planes a Carmen. “Quizá pueda escribir algo al respecto”, agregué. “El hecho de ser narrador no te autoriza a meterte en la vida de los demás”, me dijo, con su habitual desconfianza hacia mis pesquisas. “Deja a ese pobre viejo en paz”. Y, mientras tomaba el cuchillo para partir un pedazo de pan, agregó una frase que, lejos de desanimarme, me persuadió a continuar: “Acuérdate que el que busca, encuentra.
…………………………………………………………………………………………………
Muchas gracias a todos por participar. Por el más apretado de los márgenes, el protagonista espiará al vecino. Estén pendientes de la continuación del cuento el lunes 12 de septiembre.

Su libro más reciente es el volumen de relatos de terror Mar Negro (Almadía).