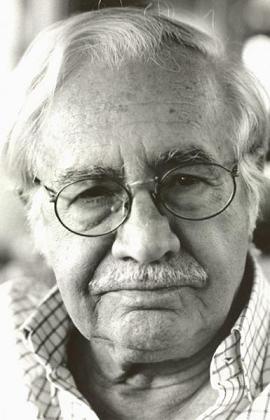Siempre vemos con agrado que un médico se acerque al mundo de las letras, las humanidades o la creación artística. Estamos seguros de que es una señal de su amplitud de criterio y de su agudeza. Es lo que demuestra el doctor Jesús Ramírez-Bermúdez en el Breve diccionario clínico del alma (Debate, México, 2010). Su libro muestra un refinamiento reflexivo de amplio espectro y un buen uso literario de la clínica. Pero hace algo mucho más arriesgado: introduce en su disciplina, la neuropsiquiatría, muchos argumentos y figuras que vienen de afuera de ella, que le son extraños. Por experiencia propia sé que estas intromisiones no siempre son bienvenidas por algunos celosos guardianes del orden disciplinario tradicional de las neurociencias. La referencia al alma en el mismo título de su libro podrá parecerles a muchos una concesión inadmisible a la metafísica. La noción de libertad es con frecuencia repudiada como una invasión de quimeras carentes de base científica. Jesús Ramírez-Bermúdez cita como ejemplo el materialismo eliminativista de los conocidos neurofilósofos Patricia y Paul Churchland que creen que el libre albedrío es un concepto que debería eliminarse del diccionario científico, por considerar que hace referencia a meras ilusiones.
Muchas de las fascinantes historias clínicas que relata y comenta nuestro autor giran alrededor de otra idea que algunos neurocientíficos quisieran desterrar: la autoconciencia, esa sensación de identidad y de que somos un yo continuo que se expresa en todos nuestros actos. El mismo Thomas Huxley, el gran biólogo darwinista del siglo XIX, decía que la conciencia es un mero producto colateral del funcionamiento somático y que no tiene ningún poder para alterar la operación del cuerpo. La conciencia sería una mero epifenómeno, como el silbato de una locomotora o, como lo expresó William James, como la música de un arpa, que no modifica la vibración de las cuerdas, o como la sombra que se desplaza al lado del paseante, que no influye en sus pasos.
A Ramírez-Bermúdez le interesa profundamente el misterio de la conciencia. ¿Soy realmente el mismo en todos mis actos? ¿Cuál es la esencia de la mismidad? Cuenta la historia de un joven que un día se despertó y vio su habitación dividida en tres partes, a su izquierda estaba alguien parecido a él mismo; pero a su derecha estaban otras personas que cuando miraba a la izquierda, hacían lo mismo, y cuando se arrodillaba, lo hacían también. Cuando caminaba, sus múltiples egos lo acompañaban. Tenía un tumor cerebral, que le fue extirpado. Cuando despertó de la operación exigió estar solo para dedicarse a sus otros egos, a esa familia que habitaba el lado derecho de su campo visual. Murió no mucho tiempo después, sin revelar qué le había sucedido a sus compañeros, y si habían sido extirpados junto con el tumor. Al respecto, Ramírez-Bermúdez recuerda una frase que le impactó de adolescente y que leyó en un libro de filosofía, sobre hermenéutica y postmodernidad: la esencia de ese ser sin esencia que es el ser humano es la libertad. ¿Existe o no ese núcleo central que ejerce la libertad o puede dispersarse, como en el caso del paciente citado?
Otra condición patológica es la somatoparafrenia, trastorno que provoca que la persona afectada deje de reconocer como propias partes de su cuerpo. Por ejemplo, deja de reconocer su mano como pertenencia y la atribuye a otro individuo. En este síndrome de la mano ajena aparentemente hay una desconexión entre las áreas motoras del cerebro y las que perciben una acción como propia. Relata un caso tratado por médicos en Milán: una paciente estaba convencida de que su brazo izquierdo no le pertenecía, creía que era en realidad el de su madre. Los médicos hicieron con ella un experimento sencillo: le irrigaron con agua muy fría el canal auditivo externo del lado izquierdo. Inmediatamente después la enferma reconoció como propio su brazo, pero esta sensación le duró solamente un par de horas. ¿La voluntad sobre una parte de su cuerpo dependía de un chorrito de agua helada? Dependía, desde luego, de una lesión cerebral. Jesús Ramírez-Bermúdez considera que el experimento es “una experiencia estética donde la sencilla prosa del habla encuentra un camino, desconocido para la conciencia, hasta el lugar donde la vida se constituye como la poesía del alma”. A mi me recordó otro chorro de agua fría, el que recibió la niña Hellen Keller en una mano, mientras su tutora le deletreaba mediante signos táctiles la palabra “agua” en la otra mano. Esta inteligentísima niña, sorda y ciega desde muy temprana edad, comprendió en ese momento la relación entre la palabra y la realidad. Como ella lo describió después, en ese momento dejó de ser un fantasma, una no-persona, y fue conciente de su identidad. Tuvo que intervenir una especie de prótesis, que sustituyó su oído y su vista, para que Hellen Keller naciera a la conciencia. Pues a fin de cuentas, la conciencia es parte de una prótesis exocerebral que hemos construido para poder navegar por el mundo.
La observación clínica del alma lleva directamente a un viejo problema enfrentado por los teólogos. El alma, suponían muchos, no puede enfermar. Sólo el cuerpo se enferma y queda esclavizado por la dolencia. El alma, puesto que es libre, solamente puede sufrir males morales; es decir, puede pecar, puede elegir voluntariamente alejarse de la ley divina y así condenarse. Puede también, a los ojos de los calvinistas, estar para siempre sometida a la carga del pecado original. Estas ideas derivaron en la seguridad científica moderna de que la locura es fruto de una disfunción de esa parte del cuerpo llamada cerebro. De allí muchos han concluido que también los estados “normales” de conciencia dependen única y exclusivamente del cerebro.
Pero hoy sabemos, y esto lo ve con claridad Jesús Ramírez-Bermúdez, que en los desequilibrios mentales también hay factores externos al cerebro, y que están sujetos a patologías sociales muy complejas que interactúan con el sistema nervioso. En consecuencia, la estabilidad de una conciencia llamada “normal” depende también de las estructuras culturales y sociales.
En este vaivén entre el cerebro y su contorno se encuentran las reflexiones de nuestro autor. Especialmente revelador es el caso de Leonor, una señora melancólica que se encerró en un abismal mutismo, vivía sumergida en una profunda tristeza, no abandonaba su silla de ruedas, no comía y tenía que ser alimentada a través de una sonda. Esta mujer había recibido todos los medicamentos disponibles contra la depresión, la psicosis o la ansiedad. Nada había dado resultados. Fue internada en el hospital. El equipo médico decidió aplicarle un tratamiento que tiene muy mala fama. Recibió choques eléctricos durante un sueño inducido mediante barbitúricos y relajantes. La terapia electroconvulsiva dio buenos resultados, y tras cinco sesiones la melancólica pudo regresar a su casa. Los médicos quedaron sorprendidos por una respuesta tan espectacular: la señora Leonor, una tarde en que alguien en el hospital puso unos merengues como música de fondo, saltó de inmediato y muy contenta sacó a bailar a un joven médico. Se me ocurre pensar que, acaso aquellas sesiones machistas en las antiguas cantinas mexicanas, con una caja de toques eléctricos, tenían algún sentido: el marido regresaba a su casa con una melancolía más aplacada y su familia recibía los beneficios del tratamiento convulsivo.
Hay un episodio en el diccionario que sin duda dejó una marca en el alma del médico. Durante su estancia en una ranchería perdida y pobrísima, San Lucas del Maíz, recuerda que para salvar a una anciana de una grave infección pulmonar le ocurrió una de las peores pesadillas que puede vivir un médico: provocar al enfermo, al que le ha inyectado un antibiótico, un fulminante choque anafiláctico, una reacción alérgica fatal. Jesús Ramírez-Bermúdez recuerda, cuando temía ser agredido o linchado, la nieta de la difunta, considerada por todos como “tonta”, lo salvó al declarar su apoyo al doctor que había tenido la mala suerte de haber ocasionado involuntariamente una muerte. Así, la mujer afectada por una enfermedad mental que le había impedido aprender a leer, que hablaba lentamente y con tropiezos, salvó la cordura saludable, pero desafortunada, del joven médico. Seguramente el autor del Diccionario clínico quedó desde ese momento marcado para siempre, destinado a retribuir a los enfermos lo que estos en su delirio o en sus desvaríos le regalan al mundo racional.
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.