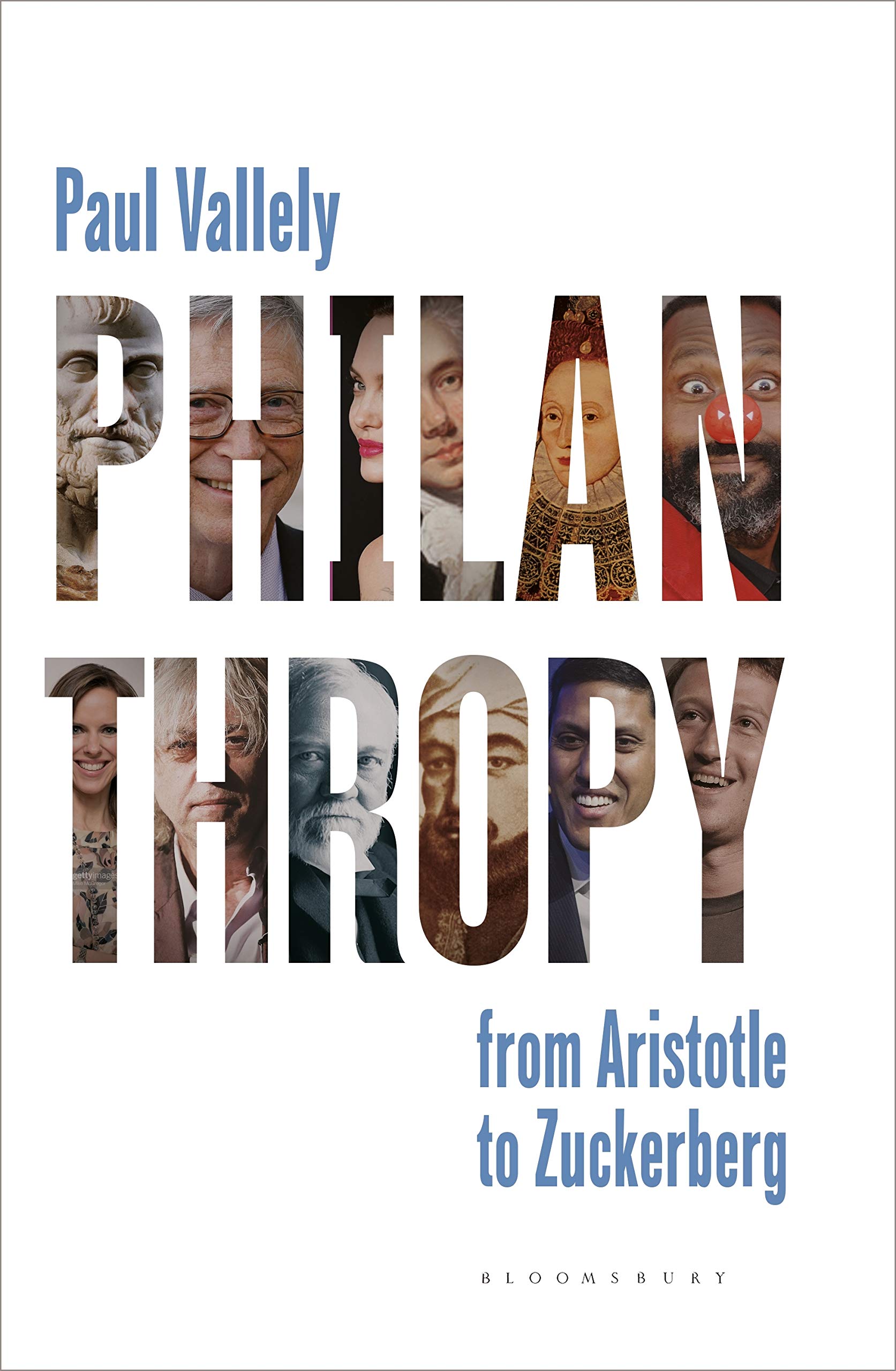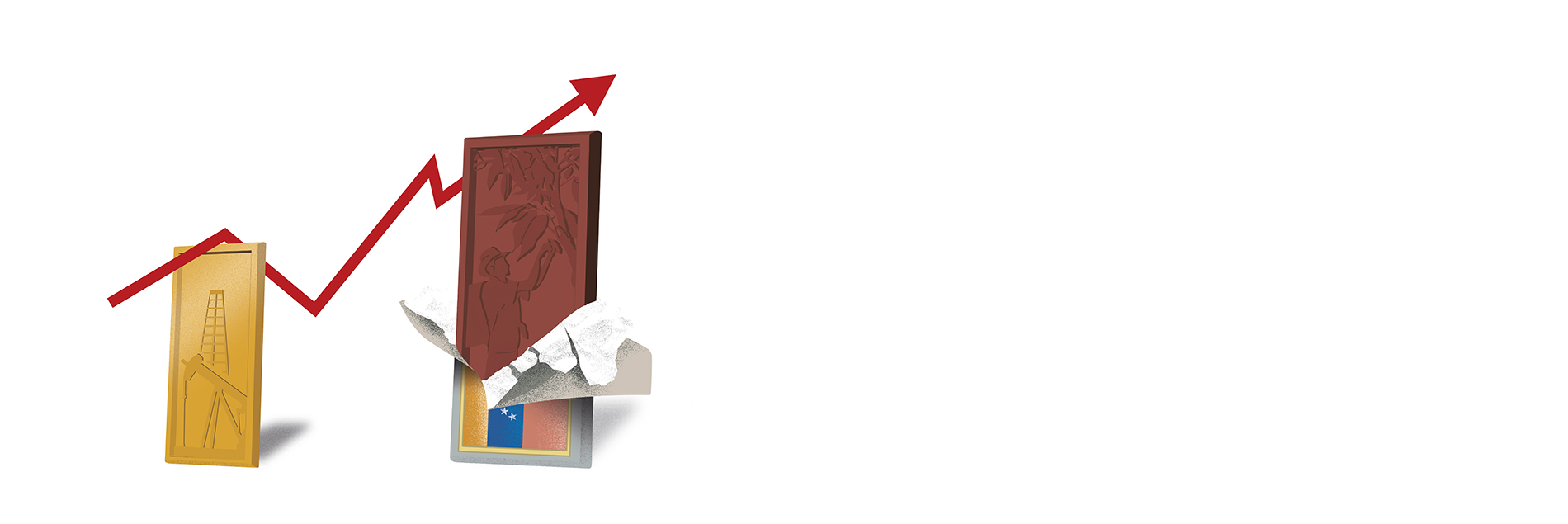Quienquiera que haya estado en contacto con los medios de comunicación tendrá noticia de la sospechosa campaña que en meses pasados hizo circular por las calles de Londres o Barcelona autobuses urbanos con la leyenda “Probablemente Dios no existe / Deja de preocuparte y disfruta la vida”. Además, en los últimos años han salido a luz libros no menos sospechosos contra las religiones y contra la existencia de la deidad popular: El espejismo de Dios, de Richard Dawkins; Dios no es bueno, de Christopher Hitchens; El fin de la fe, de Sam Harris, entre otros.
Hay, en efecto, dos bandos histórica y críticamente encontrados actualmente. Por un lado está el de quienes profesan alguna religión o creencia tradicional y sostienen su validez en nuestros días; solemos llamarlos creyentes, fieles, devotos, fanáticos. Por el otro, el de quienes se autodenominan ateos, escépticos o agnósticos; para ellos la ciencia, desde el siglo XIX o antes, ha venido echando por tierra las suposiciones esenciales de todas aquellas profesiones de fe que tanto mal han hecho a la humanidad.
En ambas facciones uno puede hallar personas lúcidas capaces de elaborar argumentaciones apabullantes. El problema es que ambos bandos parten de una misma omisión, por decir lo menos, y por ello las discusiones entre ellos a menudo se tornan bizantinas y no conducen a nada conciliatorio. En el mejor caso, al final cada quien pensará lo que quiera y regresará a su casa con la frente en alto y la cola entre las patas.
Me siento muy lejos de estar a la altura de quienes encabezan una y otra partes, pero me atreveré a meter mi cuchara en este debate con una argumentación muy simple, incluso simplona.
Empezaré por consignar una verdad casi perogrullesca de carácter filológico: Dios, por definición, existe (la palabra viene del latín exsistere, que significa “salir” o “colocar afuera”; una variación etimológica complementaria y clarificadora remite el término a ex stare, con el significado de “estar afuera”). Dios efectivamente debe estar afuera del universo, igual que un pintor, por más que se impregne o le imprima su sello, está y queda afuera de su cuadro (incluso lo vende y lo olvida, y hasta muere, dejándolo atrás). Lo triste en el caso del universo es que no sabemos si lo que lo creó existe; es decir, si lo que existe existe, o existió alguna vez, y no lo podemos averiguar (por lo menos no por los medios habituales).
Hace doscientos o trescientos años la humanidad ignoraba las dimensiones del universo. Seguimos sin conocerlas con precisión, pero los cálculos de la ciencia moderna, cuan limitados sean, nos permiten ya plantear una primera conclusión: Nadie puede saber si Dios existe, nadie puede saber si lo que existe existe porque para saberlo tendría que salir del universo y toparse cara a cara con ello, lo que resulta técnicamente imposible.
Asumiendo que haya una ventana del universo desde la cual podamos asomarnos para ver si atisbamos a Dios, y presumiendo que nos desplacemos a la velocidad de la luz –el vehículo más rápido detectado hasta ahora por la ciencia– para llegar hasta ella, a ojo de buen cubero el viaje desde la Tierra hasta esa compuerta cósmica situada en los confines del universo nos llevaría aproximadamente, redondeando por supuesto la cifra, 666 trillones de milenios.
Por consiguiente, nunca lo conseguiremos (a menos que descubramos, repito, un método insólito).
Antes de que eso ocurra, encontraremos la vida en otros planetas y trabaremos contacto con sus habitantes (los exterminaremos para quedarnos con sus tierras); colonizaremos inútilmente la Luna y quizás Marte; la vigesimoprimera guerra mundial habrá pasado; eras geológicas se sucederán; un tercer ojo aparecerá en nuestros rostros y tendremos sexo con los puros ojos; la música de Bach se habrá perdido para siempre constituyendo una de las peores tragedias en la historia de la humanidad y una de las menos lamentadas por la mayoría de los hombres; y siempre, un tanto decadentes, continuaremos optando arbitraria y caprichosamente, de acuerdo con nuestra condición cultural, económica, geográfica, genética, entre creer y no creer en Dios.
Desde esta perspectiva, para efectos de nuestra vida en la Tierra, y pese a todas las tradiciones religiosas y teorías ateístas antiguas, modernas y futuras, la disyuntiva entre creer o no creer en Dios parece ineficaz. Más adecuadas y oportunas a la dimensión de nuestra existencia, y que con toda razón podrían quitarnos el sueño, serían preguntas como: Nosotros, ¿existimos realmente? ¿Qué diablos somos? ¿Qué es el yo? ¿Tenemos una alma inmortal o somos unos meros consumidores temporales?
Una segunda conclusión, desde luego provisional, es esa: que somos unos meros consumidores temporales, inexplicablemente insaciables, sin ningún respeto por nada, y que los animales y las plantas viven más digna y responsablemente que nosotros en este planeta.
Charles Darwin, el Big Bang y la Biblia
En su libro Una historia de Dios / 4000 años de búsqueda en el judaísmo, el cristianismo y el islam (Barcelona, Paidós, 2006, p. 242), la ex monja católica y pensadora liberal Karen Armstrong recuerda al sabio judío Bahya ibn Pakudah (muerto hacia el 1080 de nuestra era), para quien el mundo no pudo haber sido creado al azar. Ponía un ejemplo: Aun si lo intentas una y otra vez durante toda la semana, al derramar un chorro de tinta sobre un papel el resultado nunca será el texto de un poema hermoso y significativo.
Durante 2009, en que se celebran con bombo y platillo ciento cincuenta años de la publicación de la teoría de Charles Darwin sobre el origen de las especies, no he oído una sola versión crítica seria y no dogmática sobre la misma. El peligro de la teoría darwiniana es que lleve a alguien a suponer que la vida empezó como una mancha de tinta en la tierra, o en el agua, que poco a poco comenzó a organizarse sin razón alguna, por arte de magia, hasta formar la sorprendente, bella y compleja diversidad que hoy nos permite ver en la tele documentales como los de Animal Planet.
En cuanto a la teoría sobre el origen del universo llamada Big Bang, es curioso que coincida en lo esencial con el relato del Génesis, aunque la encuentro menos convincente. Presumiendo que el universo se expande sin ningún sentido superior a las limitaciones de nuestra imaginación corremos el riesgo de balconear nuestra ignorancia original. El texto bíblico es al menos poético y hermoso, pues fue escrito por gente sabia que lamentablemente no contó con la información científica de que ahora disponemos.
Así como la teoría evolucionista esclareció ciertos mecanismos biológicos, la cosmológica describe el probable proceso que observa el universo desde su surgimiento hasta su eventual extinción. El defecto de ambas teorías, que, me temo, atañe al quid de la cuestión, es que ninguna de las dos va más allá, ninguna de las dos se acerca, siquiera remotamente, a responder a las preguntas que acaso tuvieron en mente quienes tres o cuatro siglos antes de Cristo llevaron escrupulosamente al papel la historia genesíaca: ¿Cómo y de dónde salió todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué?
“Tal vez Dios sea una idea del pasado”, anota Karen Armstrong en las páginas finales del libro citado. Ella no se detiene allí, pero yo terminaré adelantando una tercera conclusión. No solamente Dios puede ser una idea del futuro: quizá se trate de una de las ideas más futuristas jamás concebidas por la mente humana. Ni la ciencia ni las religiones, aun esforzándose juntas por lograrlo, podrán echarla fácilmente por tierra.
– Emmanuel Noyola
es miembro de la redacción de Letras Libres, crítico gramatical y onironauta frustrado.