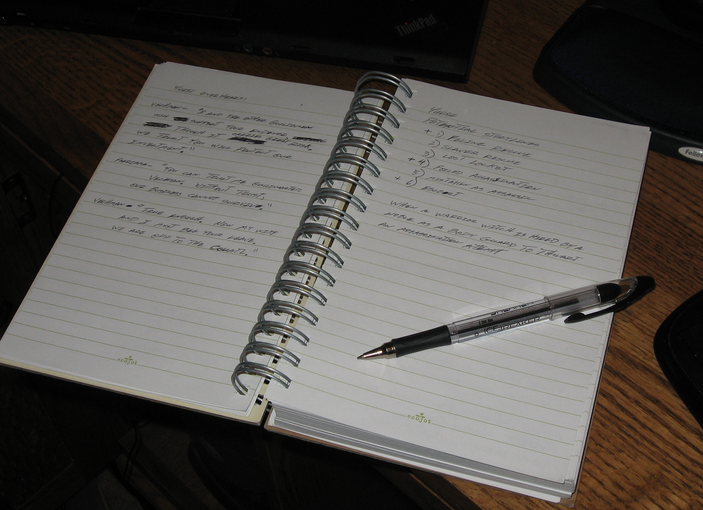Llegaba a casa lo más tarde y batido que pudiera, hubiera ganado o perdido pero siempre afectado por la épica, la gesta tremenda y, luego de darme un baño, ya en pijamas, me encerraba en mi cuarto para atrapar lo sucedido en un relato. No escribía una crónica deportiva. No. No me ceñía a lo que hubiera sucedido en una cancha barrial de futbol. En todo caso se trataba de una especie de summa absolutamente deforme y delirante en la que describía cómo mi equipo (que representaba a mi cuadra, mi concepto de patria que era Tlalnepantla), había dejado ahí, con todos sus huevos, lo que entendía por dignidad, por vida. Decenas de páginas que escribía para ser leídas, a manera de periódico en voz alta, a los protagonistas, al siguiente día. Narrador omnisciente, mentiroso y ególatra, groseramente goloso. Lluvia, lodo, sangre, sudor, lágrimas, golpes a la pared, todo era ímpetu y ataque, tormenta y pasión, puro Romanticismo Alemán. Yo ahí intuí lo que significaba contar. Que se escuchara ese contar. Ese fue, pues, mi comenzar a escribir. Año de 1986. Guardo esas carpetas. Tenía trece o catorce años. Se llamaban como el equipo: “La Aplanadora de la calle de Nochebuenas”.
Pronto conocería, con conciencia quiero decir, por primera vez, a un escritor: mi abuelo materno. Había sido periodista y traductor para Novedades. Firmaba con su nombre: René Grobet Palacio. Su único libro fue de botánica: El peregrinar de las flores mexicanas. Conservo sus notas: mucha pintura y mucha literatura. Misceláneas. Lo recuerdo postrado en su butaque o recostado en la cama, rodeado de su biblioteca. Tal vez un millar de libros, quizá no muchos pero todos selectos, perfectamente ordenados y leídos. Lo recuerdo sosteniendo el libro (pulgar por delante, anular, el medio y el índice por detrás), absorto, distante. Leía y fumaba su pipa. Era un hombre robusto, rotundo. Parecía extranjero: de ojos pequeños, a veces verdes, a veces grises, muy hermosos. “Don Antonio María”, me llamaba. Y yo, muy niño, acudía. Y él me platicaba. Hablaba francés e inglés perfectamente bien. Amaba a Shakespeare, a Alphonse Daudet, a Herman Melville. Leía a Robert Browning, Francois Villon, Alejo Carpentier, E. E. Cummings y Robert Frost. Me enseñó a Ibarguengoitia y a Rulfo y, como amaba a Suiza –de donde venía parte de su familia–, me ganó con Rousseau. Una sincronía dolorosa: mientras que yo corregía las pruebas de mi primera novela, mi abuelo murió.
Comencé escribiendo aforismos en libretas mientras cursaba la preparatoria. Pensamientos de otros que generaban los propios. Ese fue mi primer sistema de escritura. Escritura de agenda. Transcribía textos enteros, fragmentos, versos sobre el amor, la vida y la muerte, concepciones sobre la naturaleza de las letras. Los leía una y otra vez, las memorizaba. Durante la universidad continué de la misma manera, hasta la llegada de mi primera computadora en 1994. La máquina transformó mi escritura: la multiplicó, permitió su recopilación, su revisión. Fui tardío: hasta los 30 años publiqué mi primera novela. 120 páginas. Una máscara científica. Era, según, un escritor.
Me detengo en el hecho. Ateniéndonos a su creación material, escribí esa novela en un par de meses, encerrado en la casa deshabitada de un vecino. De un solo tiro. Solo hasta ese momento sentí que era realmente capaz de contar. Me sentí, por primera vez, en mi edad adulta, feliz. Había fraguado, si se quiere exiguamente, un oficio: podía imaginar algo, escribirlo estéticamente y, manteniéndolo fiel a su propia estructura, clasificarlo, convencionalmente, como literatura. Ahora bien, atendiéndonos a la fragua del tal oficio, debo decir que lo fui mal formando o deformando 10 años atrás, y no puedo desasir tal intromisión mía de la contaminación que lograran en mí, algunos amigos y maestros universitarios: Mario Bellatin, Ernesto Lumbreras, Eduardo Milán, pocos más. Leí lo que pude, como pude, en ese tiempo de tatuaje, de marcaje. Las vanguardias históricas, más lo que me señalaran como pepita de oro del siglo veinte. Torpemente, si se quiere. Poesía, narrativa, ensayo. Sin mucha claridad u orden, seguramente. Pero ahí fue que se ensanchó mi capacidad de abstracción. Violentamente. Me robaba los libros y los acababa. Nunca he vuelto a leer como leí en la universidad. Libros de autores muertos o vivos, de autores jóvenes o viejos, usados o nuevos. A la semana, mínimo, un par. Como se dice en el toreo, llevaba ya el veneno, lo sabía, lo asimilaba ya, del que abrevaría toda mi vida.
Al fin de este collar de cuentas, miro hacia atrás y me asumo, en el presente, como escritor. Eso soy al espejo: un escritor. Ese es mi carnet de identidad. Juego a ser cantinero, carnicero, que soy un pintor expresionista que quiso ser torero. Solo es un juego. Sé que lo que soy es un escritor. Es lo que hago más y es lo que creo hago mejor. Escribo por días enteros. Sin tregua. Puede decirse que pierdo el seso así o así lo recupero. Estuve bloqueado por casi cinco años y esa desecación es lo más difícil que he vivido.
Si fuera llamado a una clasificación sencilla, debo decir que, como muchas, mi escritura es anfibia: tiene dos caras, participa de dos dominios muy distintos y ambas completan una sola faz, el estilo de mi oficio. Por un lado, he ejercido el periodismo cultural, de arte, literario, de promoción cultural, para innumerables medios. Revistas, portales, diarios, suplementos. Desde los más importantes hasta los más discretos. Desde mi primera columna para Novedades en el año 2000 (por cierto cuya primera nota publiqué con un guión entre mis apellidos para que no me quitaran como solían el “Grobet” en honor a mi primer Virgilio), hasta las últimas, las que escribo ahora (el periódico digital Sin embargo, pasando por Milenio,Código,Letras Libres,Gourmet, Yaconic), he escrito, en un cálculo rápido, cerca de medio millar de colaboraciones, de notas. Ahí la mitad de mi escritura.
El otro dominio, igualmente profuso y complejo pero más caro por supuesto, lo constituye mi propia obra. Mi propia creación. Poesía o ficción. He escrito a la fecha nueve libros y he publicado siete: tres novelas, un libro de relatos, un libro sobre cultura gastronómica y dos más de poesía. No me urge ni me pesa definirme por uno u otro género. Ese trabajo le compete a la crítica. Voy de uno a otro como puedo. Y claro, siempre desde la duda, que aparece no tanto como lastre sino estigma.
Resulta entonces que soy escritor porque así se nombra a quien escribe, participa en mesas redondas, es invitado a ferias, dar lecturas, conferencias. Pero debo decir que veo a la literatura como un espacio de comunicación en el cual no hallo seguridad alguna. Escribo desde mis limitaciones, desde lo que no pude ser, lo que implica también que ese escribir como soy (es decir, como pude hacerme), pudiera significar también que escribo ensoñaciones de lo que hubiera querido ser, quisiera ser. Ser o no ser. No creo que se trate de una escritura esquizofrénica como proteica. Escribo como no fui, como soy, como quisiera ser. Y de ahí, creo yo, se levanta cualquier “Poética”. De esa inestabilidad. ¿Desde dónde y hacia dónde? Quizá nunca lo sabré. Eso sí: mínimamente escribo. Como no fui, como soy y como quisiera ser, desde la pulsión del decir, de salir en busca de ese otro. El toro. Aunque el tiempo me ha dado acaso alguna vaga claridad. Sé que la calidad de una obra no la determina una persona o un grupo, sino un sistema de valoraciones complejo y cambiante. Que tal sistema se alimenta de obras y otras cosas, y que en ocasiones es sereno o maduro y en otras un tanto volátil o temperamental por no decir más. Enajenante. Que puede ser oportuno y exacto, justo y honroso, o bien miope, torpe, tan lento como un caracol baboso. En ocasiones inexplicablemente abierto y, en tantas otras, por alguna razón fuera del entendimiento humano, herméticamente, éticamente, cerrado. Pero que eso al escritor le debe de importar, francamente, un rábano. Hay que torear, hay que cocinar, hay que levantar letras para el otro que uno anda buscando. Intentar tocarlo. Citar, templar al toro. Y sin perder fuelle, sin dejar letras en el camino, perder ideas tiradas a lo tonto, en campos áridos, sin destino, es decir, sin volverse loco: escribiendo, por ejemplo, más sobre el mundillo de la literatura que literatura misma. Ahí nuestro tesón y más: nuestro pregón y nuestro blasón. Paradójicamente: ello nos dará la vida y en ello se nos irá la misma. Vida, ni qué decirlo, ni más ni menos que otra, ciertamente digna.
Escritor, editor y promotor cultural. Ha publicado 8 libros, entre ellos Zopencos (2013), Yendo (2014) y Sayonara (2015). Es propietario de Hostería La Bota.