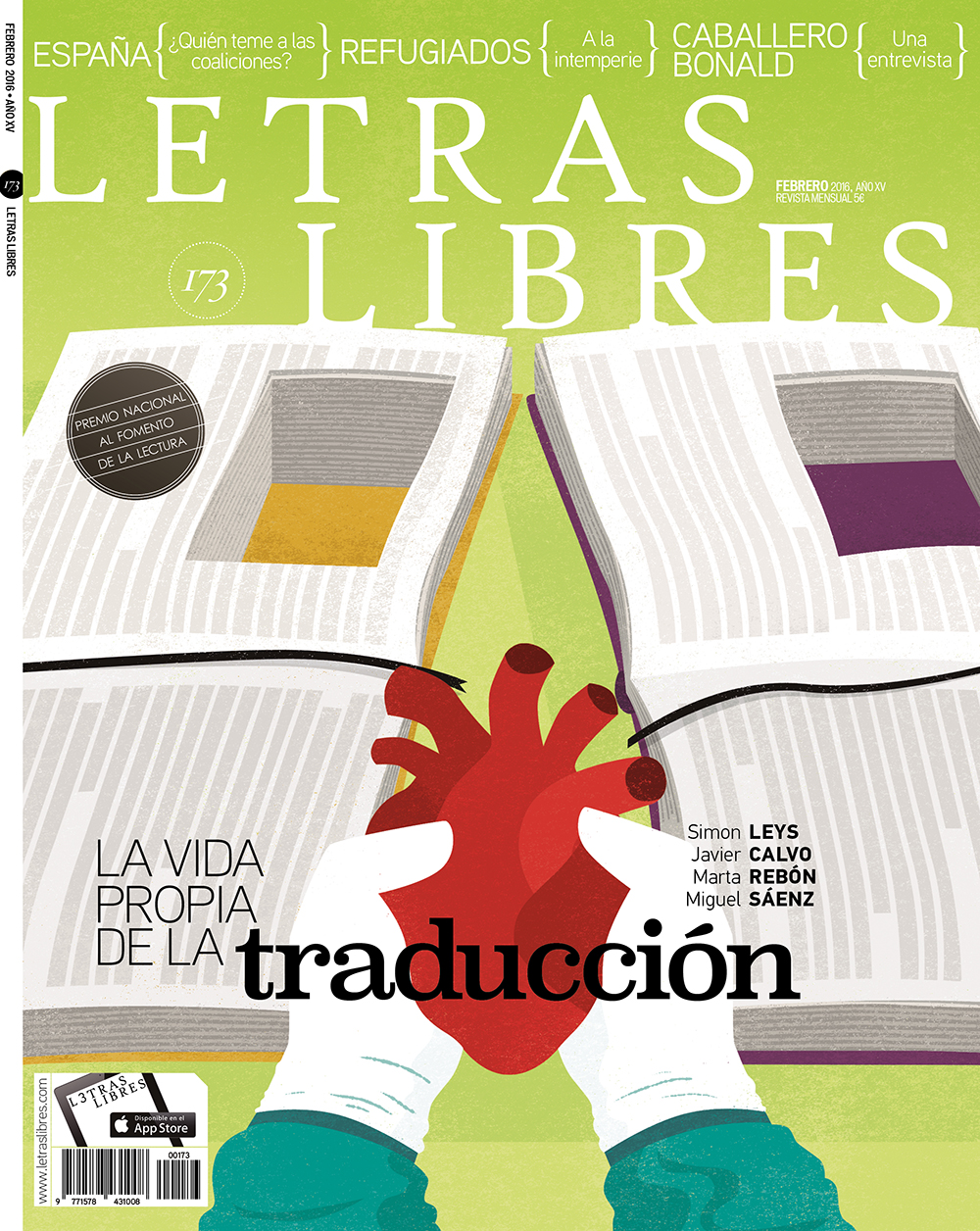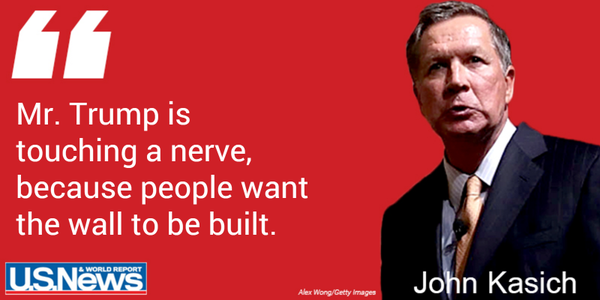Como la de cualquier otra generación, la imagen de la “escuela de Barcelona” (sobre todo cuando la muerte avariciosa priva a sus miembros incluso del elemental derecho al matiz y a la réplica) ha quedado en manos de sus seguidores y discípulos, cuya gestión bien podría calificarse, por decirlo de manera elegante, de deplorable.
Sus obras se han leído enmarcadas en una disparatada guerra de poéticas que ha dominado el imaginario de la lírica española durante unas cuantas décadas. Digamos a modo de resumen que “la escuela del ser” juraba, entre otros, por José Ángel Valente y la segunda, “la poesía de la experiencia”, lo hacía por Jaime Gil de Biedma. Calcular la magnitud del despropósito sería una tarea ingrata (y estéril, ahora que la guerra se ha disuelto gracias a la juiciosa indiferencia de las nuevas generaciones). El segundo grupo confundió la fina observación de Langbaum de que la poesía contemporánea prefería “decirse” incardinada en la voz de un personaje bien singularizado con contar sus propias batallitas rubricadas por un pareado “moral”, al mejor estilo de la pedagogía clerical. El primer grupo acostumbraba a torcer el morro si alguien citaba a poetas tan complejos y llenos de pliegues y zonas sugestivas como Larkin o el divino Auden, es de suponer que por contener sus poemas un puñado de versos contaminados de “experiencia”.
Pues bien, coinciden ahora dos importantísimas obras en prosa de las figuras más relevantes y expuestas de la escuela: Diarios 1956-1985 de Jaime Gil de Biedma y Memorias de Carlos Barral. Y quizás verles expresarse en un vehículo menos habitual (aunque difícilmente después de leer estos libros se podrá sostener que la prosa ocupa una posición secundaria en sus obras) ayude a restituir el propósito y tasar los logros de su labor intelectual, algo que la reiterada edición de sus poemas solo va logrando de manera irritantemente despaciosa.
Basta con apreciar cómo la lectura de “Diario de Moralidades” nos ayuda a afinar la comprensión de la poesía de Biedma. Estas páginas son el antídoto definitivo para quienes todavía lo imaginen copiando mansamente su experiencia personal; es indescriptible (aunque puede indicarse) su empeño por crear una máscara acústica contradictoria y compleja que sirva al lector, por contraste, para esclarecer su propio comportamiento en situaciones que por vívidas e íntimas no están sujetas a un nítido código ético (esta es, a mi juicio, su idea de “moralidad”). Y aunque se necesita estar muy inspirado para escribir algunos de los mejores poemas de su tradición, la lectura página a página de los diarios demuestra que esos aires refrescaban la mente del poeta después de un esfuerzo sostenido y consciente de apropiarse (de reordenar) la poesía moderna (francesa, española, inglesa) para sus propios intereses. Gil de Biedma haría un gran papel en una oficiosa competición por ser el poeta menos expresionista e ingenuo de la historia.
Pero los Diarios y las Memorias son obras en prosa, y probablemente lo más interesante aquí sea reparar en la altura de miras con la que se decidieron a escribirlas. Vaya por delante que hay indicios que permiten hablar de un proyecto conjunto (en el que debería incluirse a Juan Benet y a Sánchez Ferlosio, los mejores entre sus coetáneos castellanos), resuelto, como no podía ser de otra manera tratándose de dos artistas originales, por vías distantes.
Por lo que parece, de lo que se trataba aquí era de extirpar a la prosa castellana sus resabios líricos, la tentación de la consigna y la corrupción del dialecto fascista, de despertarla de una pesadilla de siglos en las que fue un instrumento inservible para dar cuenta de la vida íntima y sus reverberaciones públicas. Lo que Jaime Gil y Carlos Barral se plantean es la elaboración de una prosa que sea receptiva a los matices de la sensibilidad y capaz de articular moralmente, gracias a una sintaxis compleja, la memoria personal. Una prosa que vaya más allá de la descripción lírica y la exposición de fulgores más o menos epifánicos, del apunte costumbrista y del anecdotario de sobremesa, elementos omnipresentes en el caudal dominante de la prosa en castellano (incluida, mucho me temo, la latinoamericana).
De nuevo se aprecian aquí los vínculos, aunque sea por vía freática, con el despliegue hipotáctico del idioma de Ferlosio y su concepción casi legislativa de la lengua y con el gusto benetiano por el lenguaje instrumental (geológico, químico, marino), lo que permite anunciar tentativamente que los cuatro andaban metidos en el mismo proyecto: articular una prosa capaz de explorar con rigor cualquier territorio sensible o invisible, una prosa que fuese (por su maleabilidad y precisión) una aportación a la vida civil.
En este sentido Gil de Biedma escribió una cincuentena de páginas ejemplares: el “Diario de 1978”, sobre el que no voy a extenderme para no arruinarme el placer. Basta decir que después de atravesar esta exploración sin concesiones de la inteligencia y de la sensualidad de un hombre que se adentra sin curiosidad, pero sin ningún ánimo de rendirse, en la madurez, a duras penas podrá el lector reprimir una risotada de lástima si recuerda y contrasta lo aprendido con las chatas y pacatas aproximaciones biográficas que ha sufrido el personaje. Y aunque el tono, el trabajo y el aspecto de Gil de Biedma le alejen de la imagen que sigue cultivándose del hombre lírico en España, el asunto del diario (la disminución de la sensibilidad), puro Wordsworth desplegado, solo se le podía ocurrir a un escritor con el pulso de un genuino poeta. Ah, casi se me olvida, el párrafo de cierre es memorable: “Escribir ya no me es necesario. Nada más triste que saber que uno sabe escribir, pero que no necesita decir nada de particular, nada de particular. Ni a sí mismo ni a los demás. Vale.”
Durante todo este artículo llevo insistiendo en el término prosa. Y no solo porque en principio (pero a saber y qué importa) ni los Diarios ni las Memorias contengan ficción, sino porque en el ingente trabajo de elaborar un idioma que les permitiera decir todo lo que tenían que decir, Gil de Biedma y Barral fueron capaces de desarrollar una prosa excelente, pero que por su propia musculatura, por su complicado encaje sintáctico no es todavía un instrumento ágil para narrar. Un rasgo que sí puede extenderse sin la menor duda a los esfuerzos de Benet y a Ferlosio: nos legaron cuatro especies de prosa prodigiosa, pero no establecieron un idioma moderno que nos sirviese para narrar con el mismo grado de exigencia y matiz. Nos dieron modelos de prosa, pero inservibles para escribir novelas que no fueran las de Benet, lo que explicaría los meritorios fracasos iniciales de sus discípulos.
Algo parecido se me ocurre al volver después de la lectura de los Diarios a los poemas (¿cómo evitarlo?) de Gil de Biedma. La limpia expresión de su inteligencia, la alta carpintería invisible, el hechizo de su gracia melódica… todo pide a gritos que alguien intente con un idioma parecido poemas de mayor extensión (y de parecida ambición). En definitiva, en los poemas de Gil de Biedma se descubren los mimbres para elaborar el poema largo que nuestra tradición ha intentado pocas veces y con resultados tan decepcionantes que bastará con recordar que quizás el mejor de todos se lo debemos a Unamuno, un poeta sordo.
Todavía es pronto, y tampoco es el momento, de recorrer la prosa y la lírica posteriores para averiguar si alguien ha recogido el guante. Sí podemos avanzar que en gran medida la prosa y la narrativa siguen dominadas por la consigna, la pobreza expresiva, el desplante y el chiste de ingenio, y que ya es tarde para esperar demasiado de los poetas que se declararon discípulos confesos de Biedma y Barral. De momento podemos consolarnos y estimularnos con la evidencia de que la generación de los cincuenta, como señala Andreu Jaume en uno de sus prólogos, es, de “entre todos los movimientos del siglo XX, el que más nos sigue obligando a pensar”. ~