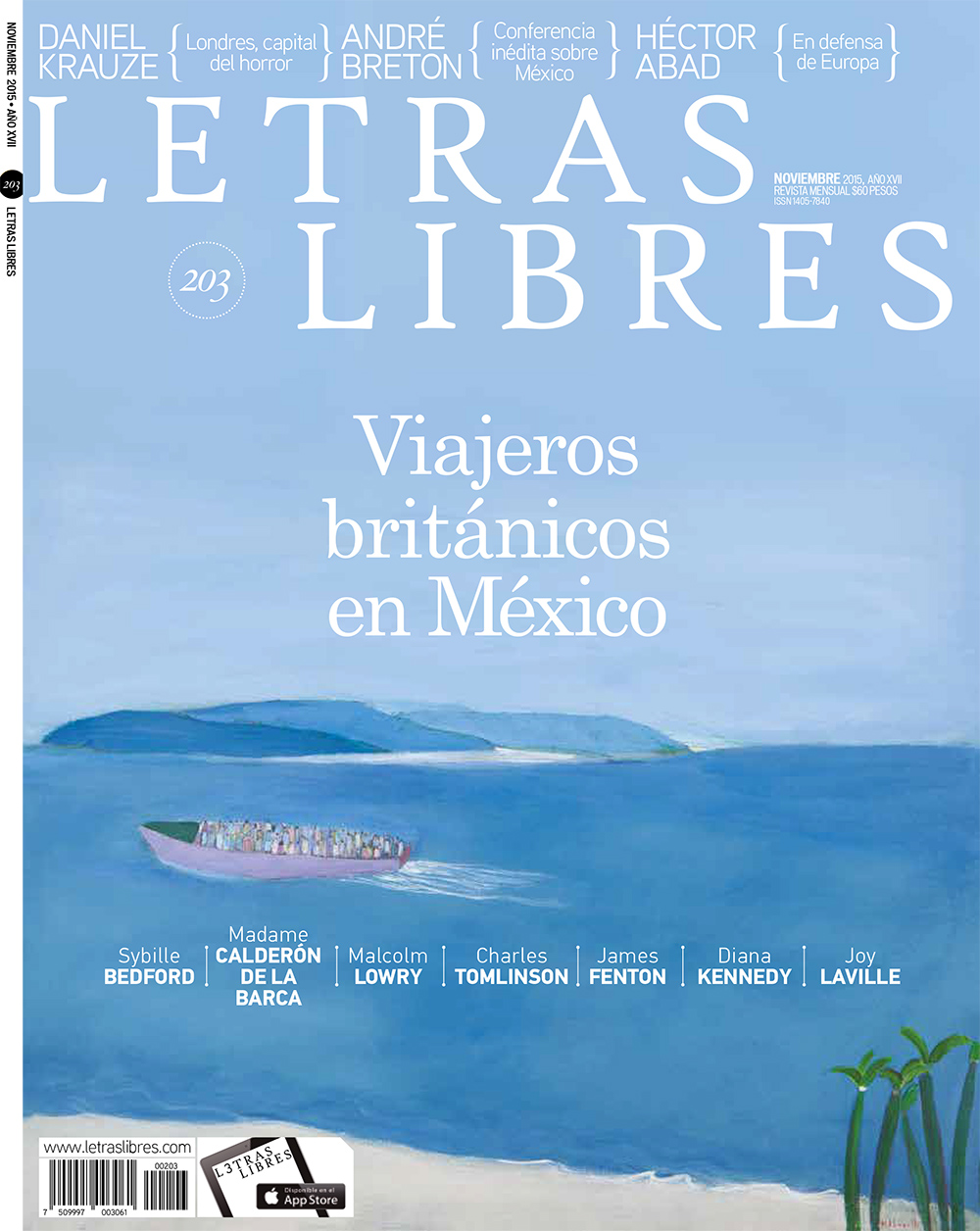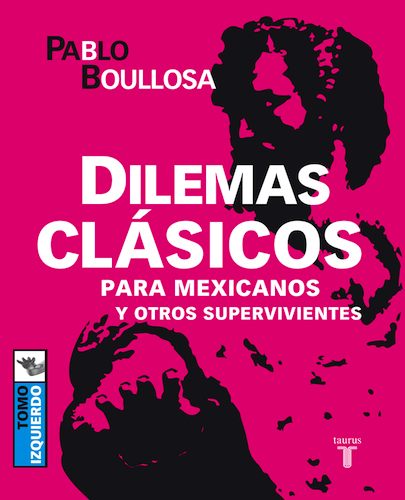A finales de marzo de 1946 Sybille Bedford salió de Nueva York para dirigirse a la ciudad de México. Siendo una de los muchos emigrantes alemanes que habían encontrado asilo en los Estados Unidos, Bedford había pasado los años de la Segunda Guerra Mundial sobre todo en Manhattan, donde se había mantenido gracias a la traducción y a las clases de inglés que daba a sus compatriotas en el exilio. Inquieta y nostálgica, pero incapaz por el momento de volver a Europa, decidió visitar México. “Tenía muchos deseos de viajar –escribió–, de escuchar otra lengua, de comer platillos nuevos, de estar en un país con una historia pasada larga y desagradable y una historia reciente lo más corta posible.” Una vez que decidió su destino, Sybille y su acompañante –a quien solo se refiere como E.– abordaron el tren en Grand Central y salieron rumbo al sur.
A visit to don Otavio debe ser uno de los libros de viaje menos convencionales que se han escrito. Parte memorias y parte invención, Bedford retrata con brillantez, gracias a su mirada y oído de novelista, el entorno y a los personajes que encuentra en su camino. De carácter tenaz e intensamente curioso, es capaz de detallar con pasión cada uno de sus pasos. Y es crucial que se mantenga a sí misma en el centro del cuadro como una figura adorablemente falible, en constante frustración, a menudo llena de alegría, a veces enfurecida, ávida por explorar todos los niveles de la experiencia, desde lo miserable hasta lo sublime. Bedford transmite con vivacidad el modo en que se involucra con el ambiente; esta capacidad de asombro es notoria desde su llegada a la ciudad de México. Al salir de un deprimente hotel, se encuentra de pronto inmersa en el aparente caos:
[flotando] por la calles en una dicha incierta, arrastrada por el torrente del ajetreo, del griterío, de los vendedores […] una es empujada hacia el arroyo por un aguador, esquiva un Buick Saloon y un cuenco de brasas ardientes, vuelve a subir de un salto, espantando a una gallina atada, se asusta ante una deformidad expuesta y se topa con un caballero indio que lleva un apretado traje negro.
Desde el principio, Bedford queda encantada por México. Cuando una pareja a la que conoce le pregunta por sus planes, les dice que quiere tomarse su tiempo, quedarse cerca de un año, establecerse primero unos meses en algún lugar, “orientarme, aprender bien español y luego comenzar a viajar”. Pero semejante programa no le cae bien a su compañera de viaje: “creo que podría soportarlo solo por seis semanas”, dice E.
Esta divergencia de actitud entre las dos mujeres contribuye a una divertida subtrama. E. –a la que nunca se identifica en el libro– es Esther Murphy, la hermana de Gerald Murphy, el gran amigo de Francis Scott Fitzgerald. Alta, poco agraciada y dotada de una inteligencia formidable, Esther era, en palabras de Bedford, una “antiviajera de nacimiento”. Se habían conocido el año anterior, en Nueva York, y se habían vuelto de inmediato muy amigas. Fue Esther quien instruyó por primera vez a la autora en el colorido pasado de México, desde los aztecas y los conquistadores hasta los modernos tiempos de Calles y Cárdenas; también la inició en las memorias de madame Calderón de la Barca, en las que Bedford basó gran parte de la vívida narrativa histórica de A visit to don Otavio. Sin embargo, aunque su cultura era impresionante, Esther no tenía espíritu de turista y prefiere pasar el día, con cigarrillo y copa en mano, hablando, hablando y hablando. “A Esther no le gusta moverse –se queja Sybille–, y frecuenta los palacios del pasado colonial y las pirámides aztecas tanto como el doctor Johnson debió recorrer las Hébridas.” Sin embargo, es muy interesante que a pesar de la reticencia de Esther (“no tengo el menor deseo de ver las maravillas de la naturaleza”, declara cuando se organiza una expedición a un volcán espectacular), es Bedford la que siempre triunfa, la que se sale con la suya.
Durante las primeras semanas en la ciudad de México, uno de los grandes placeres de Bedford es la exploración de la cocina local. Desde su infancia en Alemania, bajo la influencia de su padre gourmet, se había ido interesando intensamente por la comida y el vino. Y ahora, después de años de sosa y aburrida dieta estadounidense, no podía esperar para probar la cocina mexicana. “Obviamente, el primer paso es la comida”, decide, una vez que se han establecido en el hotel. Sentada en un restaurante local, evalúa con gran concentración cada bocado en la larga sucesión de platillos. Primero dos tipos de sopa, luego omelettes, después vinieron “dos pescados espinosos cubiertos con salsa de tomate […] dos bistecs delgados como las suelas de zapatos infantiles […] dos platos con huesos de aves, delgados muslos y alas puntiagudas, embarrados con una sustancia marrón. Dos platos rebosantes de puré de frijoles negros […] comemos de todo con ganas. Todo sabe bien, casi todo es bueno”. El vino, en cambio, no es de tan buen paladar. “Lo huelo antes de probarlo, así que cuando llega la conmoción no es tan devastadora como podría ser […] Tinta barata mezclada con jugo de ciruela y alcohol industrial, tan agresivo con la lengua como un rallador de zanahorias.”
Después de unas semanas en la capital, las dos mujeres parten a una serie de viajes exploratorios alrededor del país, a través de trenes destartalados que llegan siempre tarde, taxis conducidos a velocidad espeluznante, autobuses repletos hasta el techo con guajolotes y cerdos. En el autobús de Morelia al lago de Pátzcuaro, Bedford se encuentra a sí misma embutida junto a una puerca bien crecida que “yace en el pasillo palpitando. Mi vecino lleva un guajolote vivo en su regazo […] de vez en cuando, quizá para aliviar su propia incomodidad, el ave se pone de pie. Apoyada en garras de seis uñas, una de ellas sobre mi rodilla, deja caer todo su peso encima de nosotros y se sacude. El polvo y los piojos emergen”. Hay numerosos retrasos y frustraciones, incluso una amenaza de peligro. Una tarde, a poco más de cuarenta kilómetros de Guadalajara, se enfrentan a unos bandidos. De vuelta al autobús, después de parar a comer, los pasajeros se encuentran “a un equipo un tanto operístico intentando desatar con torpeza las cuerdas que sujetan el equipaje: tres o cuatro hombres con sombreros finos y paliacates que les cubren el rostro, montados sobre mulas”. Pero no sucede nada terrible: con cortesía se acuerda que los bandidos tomen posesión de unos cuantos artículos selectos, después de lo cual parten sin mediar palabra.
Bedford observa todo con gran atención; describe gráficamente su entorno y se relaciona vigorosamente con los personajes que encuentra por el camino: monjas, hoteleros, comerciantes, así como residentes expatriados de Europa y de Estados Unidos, a muchos de los cuales mira con frío desagrado. Al continuar con su alborotado viaje, Sybille y Esther experimentan distintos grados de comodidad cuya variación es frenética. En Guadalajara, cuando llegan a un magnífico palacio del siglo XVI convertido en hotel, descubren que no se ha instalado aún la escalera para su habitación del primer piso y que tampoco hay agua (“Parece que no hay agua corriente en nuestro baño.” “Así es, señora, aún no la instalan. Una cosa a la vez, ¿quizás el año que entra?”). En otros lugares, por el contrario, se encuentran viviendo en el lujo y un entorno sereno, como la hacienda a orillas del Lago de Chapala, propiedad del excéntrico aristócrata don Otavio.
Don Otavio, ingenuo, encantador y muy culto, resulta ser el más generoso de los anfitriones. A pesar de que la fortuna de su familia se perdió mucho tiempo atrás, él continúa siendo dueño de una hacienda amplia y hermosa con dos casas y diecisiete sirvientes. Don Otavio invita a las viajeras a tener una larga estadía; su experiencia, igualmente idílica y fantástica, provee la trama para el libro. Alojadas en una hacienda confortable, tienen una vista sobre “una pérgola bañada de sol que domina un jardín rojo y blanco por las flores de las camelias, los jazmines, las adelfas y los frutos de las granadas, recortadas contra la forma exuberante de unas hojas densas, oscuras y enceradas, y, por debajo del jardín, yace el lago”. En cuanto se establecen, caminan cuesta arriba para visitar la casa principal, la villa El Dorado, y saludar a su anfitrión. “Un hombre más o menos joven se encuentra en la terraza […] Está vestido con pantalones de franela blancos y una encantadora camisa decorada con caballitos de mar. Un conjunto de medallas religiosas de oro tintinean detrás del cuello abierto de su camisa. Sus manos y su tez son blancas como la leche de burra […] Resulta ser uno de los hombres más bondadosos que jamás he conocido.” La conversación de don Otavio, sus amigos y conocidos (la deslumbrante doña Anna, su horrorosa pareja británica), los festines ofrecidos, las expediciones planeadas, no se parecen a nada: barrocas, extrañas y todas celebradas claramente por Bedford.
A visit to don Otavio es un logro soberbio, una historia de viaje que envuelve con intensidad y que se lee como una novela (“Por supuesto que es una novela –admitiría la autora años después–, no tomé una sola nota mientras estuve en México”). También fue el primer libro publicado por Sybille Bedford; apareció en 1953, cuando ella tenía 42 años. Sybille supo desde temprana edad, en Alemania y luego en Francia, que quería escribir. Lingüista bien dotada, había abrazado el inglés, en lugar del francés o el alemán, como “la cuerda”, según nos dice, que habría de salvarla de “flotar a la deriva, con el agua del multilingüismo hasta el cuello”. Entre los veinte y los cuarenta años, Bedford había completado tres novelas, ninguna de las cuales se había publicado, y no fue sino en los inicios de la década de los cincuenta, durante su estancia en Roma, que finalmente comenzó a trabajar en A visit to don Otavio. Bajo su título original The sudden view, el libro apareció primero en el Reino Unido, un año después en Estados Unidos y no ha dejado de publicarse desde entonces. La obra tuvo buena acogida crítica en ambos lados del Atlántico. “Este libro es una poderosa respuesta al paisaje y a la gente –escribió V. S. Pritchett en el New Statesman–. Domina el arte de situar físicamente al lector en el país, con todos los sentidos en alerta. Al igual que la autora, uno sale de la experiencia mexicana golpeado, en shock, pero eufórico.”
Animada por esos elogios, Bedford comenzó a trabajar de inmediato en un proyecto nuevo. Su segundo libro, la novela A legacy, resultaría un gran éxito y habría de colocarla de manera permanente como un miembro destacado de la profesión a la que durante toda su vida aspiró a pertenecer. ~
____________________
Traducción del inglés de Roberto Frías.
Es una periodista británica. Ha publicado las biografías de Nancy Mitford, Evelyn Waugh, Rosamond Lehmann y Somerset Maugham. Actualmente trabaja en la de Sybille Bedford.