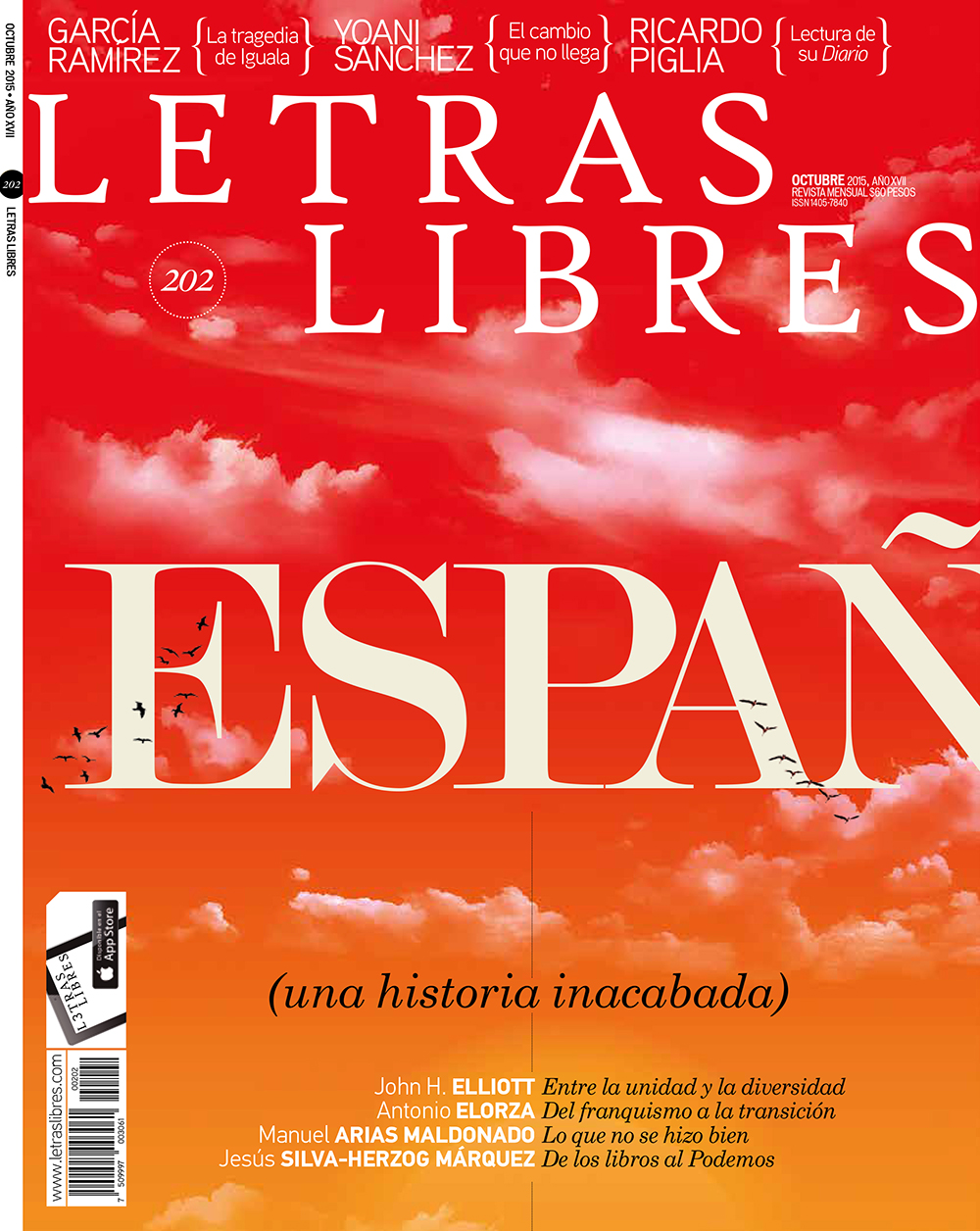Los estilos suelen sobrevivir como muertos vivos: que José María Heredia ponga fin a la innovación retrógrada no implica la desaparición del neoclasicismo, cuya resistencia a lo largo del siglo XIX fue numantina –faunos decrépitos en jardines desolados ante la vejez de las ninfas, que resultaron, como las civilizaciones, mortales y hasta sifilíticas– como lo ha estudiado José Miguel Oviedo, el sagaz y veterano crítico peruano. Véanse como vestigio, por ejemplo, de antigüedad moderna los calendarios de ferretería y tiendita miscelánea ilustrados por Jesús Helguera en el siglo pasado. Todavía tendremos que leer a la segunda generación de árcades, la de Joaquín Arcadio Pagaza e Ipandro Acaico. Pero esa es otra historia, no la de la innovación retrógrada, sino la de la obsolescencia, que también es historia literaria.
Con Heredia y con Manuel Payno se acaba, insisto, la innovación retrógrada: a partir de ellos se podrá ser un malo, un pésimo imitador de los románticos, como lo fueron muchos de nuestros decimonónicos. Pero lo serán por compartir el espíritu de su tiempo y no por ignorarlo. Ya no será necesario viajar, treinta, cuarenta años hacia el pasado en busca de munición para pelear la batalla en el presente o al menos para protegerse con parapetos antiguos de lo moderno. Ya no serán los escritores mexicanos ni del todo ingenuos ni del todo sentimentales.
El regreso al pasado para saltar hacia el futuro dejará de ser la pirueta habitual en la rutina de nuestros principales escritores, concluido el período de la innovación retrógrada (el concepto lo expuso Villemain en 1840). Pero hemos de regresar a la ciudad de México y ver qué pasaba en aquellos días de 1839, cuando murió Heredia, y toparnos con la autoconmiseración de los muchachos que llevan un par de años haciendo un anuario –El Año Nuevo, órgano informal de la autoproclamada Academia de Letrán–, que pide permiso para existir. Según el divertido Fernando Tola de Habich, aquello pasó de ser una tertulia pobretona a un grupo mimado por el prestigio de los poderosos, bien vigilado por veteranos de la Guerra de Independencia como Andrés Quintana Roo, pésimo poeta aunque defensor intransigente del derecho de El Nigromante a su palabra atea, y por los Dioscuros José Joaquín Pesado y Manuel Carpio, un político y un médico que, no contentos, salmistas, con excavar la Biblia en busca de la poesía que su país en desgracia no les daba, proyectan y montan con sus propias manos una maqueta de Jerusalén que asombra a la piadosa ciudad y a sus poetas.
De cerca los vigila “el primer crítico”, el conde de la Cortina, don José Justo Gómez, quien en realidad usurpa el lugar de ese candidato fallido a mexicano que fue Heredia para sus contemporáneos. Bonachón y limitado, el conde ha viajado por Europa como familiar de Fernando VII y alguna historia de la literatura española lo registra por sus tareas de traductor, sueño que a Heredia no se le hizo aunque el cosmopolita –por sus lecturas, por su avidez de historia universal– fue el cubano. Aparece después, para tomar nota de todas sus obras, Francisco Pimentel, el ecléctico, a la vez positivista y conservador, que escribe en 1885 la primera Historia crítica de la literatura y de las ciencias en México. Tratadista mostrenco, fue un buen crítico y por ello, como suele ocurrir, lo despreció la mitad de los escritores y poetas, esos “románticos sin romanticismo” como los llamó, certero y severo, Luis Miguel Aguilar.
Podrá parecer al lector iconoclastia necia la mía, la de sobajar, pedante póstumo, a la Academia de Letrán, pero me temo que la filología estaría de mi parte. De ella solo sabemos, por el momento, lo que Guillermo Prieto ha querido contarnos en sus adorables pero infieles Memorias de mis tiempos, publicadas póstumamente en 1906. Algún apunte previo, obra de Prieto y algún otro de Payno, se publicó antes y, aun confiando en la “leyenda urbana” –al cronista Fidel, su célebre pseudónimo, le habría gustado la denominación–, esa fundación simbólica de la literatura nacional es más útil para entender el mundo posterior al fusilamiento de Maximiliano, a El Renacimiento de Altamirano en 1869 y Díaz, que a la literatura mexicana de la primera mitad del siglo. Los letranistas ocultan no solo a Heredia y sus revistas, sino que se avergüenzan, no sin buenas razones, de ser un desecho del imperio español. En El Año Nuevo, su anuario que dura, como la Academia, hasta 1840, se presentan los poetas –porque genuinamente lo son– como menesterosos copistas de un romanticismo europeo del que saben poquísimo y así lo muestra el primer ensayo autocrítico de nuestras letras, “Un coplero mexicano del siglo XIX”, de Rodríguez Galván. Han olvidado a sus clásicos y el México previo a la Guerra de los Pasteles (donde el general Santa Anna se convierte en don Antonio-pata-de-palo) no invitaba a otra cosa que a salir por Veracruz en misión larga y remota. En el infortunado caso de Rodríguez Galván, la escapatoria terminó semanas después en La Habana debido a un fatal vómito prieto.
Más tarde, Prieto se solaza en presentarlos pobrísimos a él mismo, adoptado por la Patria para probar su honradez, y a Rodríguez Galván, el mejor formado de todos, no en balde coime de librería. Se mueren pronto Rodríguez Galván, en 1842, y el charro rico, horrendo dramaturgo aunque liberal cabal y militante, Fernando Calderón, en 1845. Si a Rodríguez Galván lo salva su diálogo numinoso en el bosque de Chapultepec con un Moctezuma que le reclama el olvido de la lengua náhuatl, a Calderón, anacrónico imitador de Alfieri y del duque de Rivas, no lo salva nada. Los santanistas le abrieron la cabeza de un culatazo y poco le valió sobrevivir al pobre.
Nada desdeñable fue Prieto, por más improbable que sea su pretensión de ser un Victor Hugo local, sin hablar del hiperquinético y valeroso político liberal que la historia nacional honra, olvidándonos, por ahora, de su carácter, ay, de poeta pasajero. Nutricias como son, a las Memorias de mis tiempos las superan, en mi opinión, los Viajes de orden suprema (1857), suprema manera de hacer de un destierro en provincias ordenado por Santa Anna literatura fundacional. Aunque no fue más allá de Querétaro, San Juan del Río y la calurosa Cadereyta, lo he descrito como “un viaje a Oriente”, ni fabulado como el que emprende el Periquillo a las Islas Filipinas, ni turístico a la manera de Lamartine en Oriente en los años treinta del XIX, fuente de inspiración de Pesado y Carpio, sino como un descubrimiento anotado, puntillosamente, de México. A unas leguas de la capital, Prieto es Marco Polo y al ir coloreando el país, lo intenta con las acuarelas suaves del Progreso.
Lo pintoresco es lo ingenuo (lo eran los árcades ufanándose, como diría Jorge Ruedas de la Serna, de la Nueva España) mientras que lo exótico es lo sentimental; como buen romántico, Prieto encuentra en su propio país una tierra de promisión y utopía. No oculta sus horrores ancestrales –la cuestión india viva y sangrante, no la remota antigüedad moderna– sino los considera, en clave liberal, problemas a resolverse por la extensión republicana y plena de la ciudadanía. No piensa lo mismo su “hermano” Ignacio Ramírez, sin duda la personalidad intelectual más poderosa de aquel siglo mexicano. Como al conservador Alamán, a El Nigromante no le cuadra lo de la soberanía popular.
Sin ser indio, contra lo que decían sus aduladores en un tiempo en que ello se volvió, en efecto, adulación, Ramírez se opone al zapoteca Benito Juárez defendiendo a la comunidad indígena de su destrucción progresista. Para ser ciudadanos, antes del español, los indios deben dominar su propia lengua, dice. El mundo es más complejo para El Nigromante que para el resto de los liberales, a veces víctimas de esa cándida idiotez que les achacaba a los decimonónicos ese canalla que se llamó Léon Daudet. Será porque el ateo convicto y confeso hablaba con los muertos y porque su incredulidad le otorgaba el consuelo nihilista, Ramírez combina el culto al Progreso con la sospecha ocultista. Todólogo, como lo será su heredero José Vasconcelos, ni modo, recurre a Locke, a Comte y a Condillac, lo mismo que a la poesía griega y a Lao Tse, invita a Emilio Castelar –a fuer de ser liberal español– a “desespañolizarse”, se burla de la predicación precolombina del apóstol Tomás en América y en arrebato anticristiano se convierte, El Nigromante, en abogado de Mahoma, pues ese monoteísmo le parece tolerable a este semítico hombre del desierto, que en épocas más calmas habría sido científico. Se aficionó en el Golfo de California a esas curiosidades, mitad geólogo, mitad espírita. Necromancia es olvidarse de la antigüedad moderna, la postulada por Mier y Bustamante al convertir a la nueva república en continuación del imperio azteca.
Combate El Nigromante en 1847 a los anglosajones norteamericanos (que es como en propiedad deberíamos llamar a los estadounidenses) sin ninguna duda, a diferencia de Prieto y de Payno que se enredan en la citadina revuelta en nombre de la unidad nacional y a favor del clero mientras los ejércitos de Santa Anna hacen lo que pueden contra los invasores en Monterrey y en San Luis Potosí, a principios de aquel año. Pero El Nigromante abandona su puesto de combate en Tlaxcala consternado ante los lugareños deseosos de sacar en procesión a su santo en vez de hacer la guerra a los gringos. La culpa siempre es de los tlaxcaltecas, diría Elena Garro.
Regresa Ramírez a la ciudad de México, a defenderla, junto con el gobernador Francisco Modesto de Olaguíbel, su protector, y a verla derrotada. Admirador como es de Estados Unidos, El Nigromante lamenta la ofuscación imperial de aquella democracia extraviada que renuncia desde entonces a su ejemplaridad, como allá se lamenta Ralph Waldo Emerson, y es el primero de los mexicanos en denunciar el imperio del dios dólar, su irradiación universal. En aquel año del fin del mundo, cuando México pierde más de la mitad de su territorio en una guerra salvaje e injusta como pocas, ni siquiera existe entonces una topografía nacional capaz de calcular la inmensidad de la pérdida. El poeta bíblico Carpio, “el príncipe” Pesado, el historiador conservador Alamán, el liberal Prieto (a quienes debemos los apuntes históricos más escalofriantes de aquella incuria), el inconstante Payno, el socialista utópico Nicolás Pizarro, el viejísimo Bustamante en dudosa calidad de segundo Bernal Díaz; todos, en prosa y en verso, en historias nacionales, profecías noveladas o folletones, advierten que la muerte de la civilización mexicana, antigua y moderna, salvaje o progresista, está en el orden del día.
La desidia de los angloamericanos y su horror por anexar a su nuevo imperio a una raza inferior pobladora de una falsa nación condenada a desaparecer (como se alegra de que ocurra el periodista Friedrich Engels en febrero de 1848 en un periódico alemán de Bruselas) permiten que México, mutilado, sobreviva, a la espera de la última salvación providencial que le ofrece el cazurro Santa Anna (cuyo talento festejará Marx en 1854), en una última dictadura que apuntalan, ambos antes de morir, Alamán y el general José María Tornel, el mecenas de la literatura mexicana durante ese medio siglo. Las aventuras de Santa Anna tienen en Prieto a un testigo satírico para nada ignorante de que en la comedia de la segunda y última Alteza Serenísima casi todos los mexicanos actuaron, de fuerza o de grado.
Viene, purificadora, la Reforma. “Sobreemotivo”, como describe a ese “elenco furibundo” de liberales el historiador Luis González, ese cogullo valiente no quiere dejar piedra sobre piedra. Triunfadores contra los cangrejos conservadores tras la Guerra de los Tres Años en 1861, hay quien sorprende a El Nigromante picota en mano destruyendo altares. Es probable; pero, antes que ello, enriquece bibliotecas y pinacotecas con lo expropiado a aquella Iglesia católica que recibió en Puebla con un tedeum a los invasores protestantes, mientras en la ciudad de México Alamán se felicitaba de la cortesía de los soldados angloamericanos al visitar su Hospital de Jesús, donde él mismo mantenía escondidos los huesos de Hernán Cortés.
La expulsión del conservadurismo de la historia nacional y de su literatura fue una mutilación casi tan grave como la de 1847 y fue obra de un Nigromante enloquecido por la victoria, que en la Alameda de la ciudad de México, en septiembre de 1861, eleva hacia lo cósmico a Hidalgo y a Morelos, auxiliado por la necromancia en calidad de ciencia positiva, al grado de que los positivistas oficiales del Porfiriato lo vindicarán como severo y somero precursor. Ya no necesita el ateo Ramírez, como lo requería el católico Bustamante durante la Guerra de Independencia, tornar en criaturas mesiánicas a los curas rebeldes.
Gracias a El Nigromante quedan atrás los falsos modernos, la antigüedad moderna y la innovación retrógrada. ¡Bienvenida sea la mentira romántica! Pero nuestra historia termina, por el momento, en 1863, cuando es llamado Maximiliano de Habsburgo a escenificar el último capítulo, el más glorioso, de la Guerra Perpetua. Pero a El Nigromante, reducido solo al sentimentalismo y a quien apenas le faltó escribir el Facundo mexicano, la vejez lo alcanzó a la sombra del primer Porfiriato y como enamorado imposible de Rosario de la Peña, la musa de nuestros últimos románticos que tienen en el antiguo ateísta al rival más débil. Sus últimos poemas, cosas de la vida, fueron bendecidos por el martillo de herejes, el santanderino y crítico primero de la lengua, Menéndez Pelayo, obligado en 1893 a disertar sobre la poesía de la otra orilla con esa Antología suya que en 1911 se convertirá, casi idéntica, en Historia de la poesía hispano-americana. Don Marcelino, prudente, solo se refirió a los miembros de la sociedad de poetas muertos.
Aparece Payno retratando en El fistol del diablo (publicada y pulida entre 1846-1847 y 1887), con la omnisciencia de la novela, a una civilización completa cuya monstruosa decrepitud infantil se extiende desde la literatura hasta todos los ámbitos de la cultura política y atormentará a fines de siglo al crítico José María Vigil. Liberal pecador, que admira a Iturbide, participó en el autogolpe de Comonfort contra Juárez y le aceptó una canonjía a Maximiliano con tal de no pudrirse en las tinajas de San Juan de Ulúa como su colega novelista Florencio María del Castillo, ese es el Payno poco amigo de los tópicos idiosincráticos. A Payno sus mejores amigos le deseaban el cadalso, del cual se libró, pues solo él les entendía a las finanzas nacionales. No así el mártir de Tacubaya, Juan Díaz Covarrubias, el primero de nuestros románticos en morir, como Lord Byron, cerca del campo de batalla donde se combatía la opresión secular. Díaz Covarrubias deja la primera novela legible sobre la Independencia, Gil Gómez el Insurgente, y ensayó, mal, el costumbrismo, con El diablo en México, más zarzuela que novela, ambas editadas en 1858.
El país de los niños-monstruos todavía no aparece en el horizonte, esa es aflicción finisecular. Elías Palti resalta que a Francisco Zarco, en su prólogo a Hermana de los ángeles (1854), la melodramática noveleta de Del Castillo, le asombra que todos los personajes padezcan en un estado de febril exaltación. Pero también ocurre que Zarco no sabía bien lo que era el romanticismo y discrepo de Palti –acaso mi mexicanidad me ciega– a la hora de leer El fistol del diablo en esa clave: si el diablo hace de las suyas entre los pobres mexicanos no es porque sean demoníacos, sino porque son niños a los que hay arrojar al recreo, un poco más adolescente, de la Historia. No le parece a Payno que Santa Anna sea digno como amigo del diablejo Rugiero, no lo halla tan monstruoso pues la tragicomedia de aquel tirano estaba en que su ostentosa patología era casi la de todos los mexicanos.
En Payno, Rugiero, prefecto del diablo, es la Historia Universal, como Santo Tomás lo fue para Servando, aquella que Heredia buscaba traduciendo al historiador escocés Tytler y no en Hegel. Nada que ver con esas piñatas miltonianas de diablotes cuyo mal gusto espeluznaba a Menéndez Pelayo, en las revelaciones poéticas de Pesado o de Calderón. Aparece y desaparece sobrenaturalmente el diablo de Payno, como solo puede hacerlo la Historia, invadiendo vidas individuales y pasiones colectivas en un santiamén, y esfumándose sin dar cuenta de nada, para volver de improviso con las tropas estadounidenses en 1847, ofreciéndoles a sus antiguos amigos mexicanos el mal menor, es decir, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que su inventor aprobó.
Hay auténtica “fantasmagoría”, como la ha definido Max Milner, en los actos de Rugiero, pero esas imágenes de su futuro que nuestro diablo les proyecta a sus amiguetes, estos las consideran alucinaciones. Vamos, el diablo no solo no les asusta sino que tampoco les intrigan sus poderes. Rugiero es un diablo, en realidad, défroqué, aburrido de haber conocido el drama del emperador Andrónico y de Teodora o de haber habitado el alma de algunos papas, de Enrique VIII, de Lutero, de Luis XVI o de Robespierre, de firmar libros bajo los nombres del aquinato, de Voltaire, de Rousseau. Liberal en el México de 1847 por encontrarlo menos aburrido que ser meapilas o rata eclesiástica, ese diablo se confiesa, antes de declararse liberal, amigo de los indios y abogado de una mezcla racial mexicana que podrá ser tan exitosa, si hay paciencia, como la anglosajona.
Yo no sé si Rugiero sea, como cree Palti, una marioneta a las órdenes de un demonio miltoniano. De ser así, aquel endriago se olvidó hace mucho de su empleado al grado de mandarlo, anónimamente, al lejano país de los mexicanos. Al final, la visita del diablo a México, la de Payno, acaba por ser tan pintoresca como la descrita, para acabar de ridiculizar a fray Servando, por El Nigromante de Tomás Apóstol entre los aztecas, quienes, con el emperador Ahuízotl al frente, no le creen nada al evangelista de Jesucristo y lo mandan a descifrar códices como refrigerio.
Para los mexicanos pintados por Payno, la Historia era solo lo necesario –los clásicos de Roma– para entender la “cultalatiniparla” de fray Manuel Martínez de Navarrete y sus anacreónticas. Es ajeno ese heroecillo a la salida mefistofélica ofrecida por Payno al drama mexicano: el diablo es la Historia. Otros son un poco menos convencionales, como José María Roa Bárcena, en La quinta modelo (1856), donde un socialista utópico enloquecido arruina a su familia y su mente. A esta novela se opone, didáctica, El monedero (1861), de Nicolás Pizarro, ofreciendo un falansterio hecho y derecho. Pero volviendo a la angelología, otra clase de caído del cielo es Gabriel, el nombre de ángel que Fernando Orozco y Berra escogió para su desengañado amador de mujeres en La guerra de los treinta años (1851). La rebelión de Orozco y Berra, inconmensurable e incomprensible para sus contemporáneos, fue descreer del amor, en todas sus variantes, que los románticos habían endiosado (y endiosan porque yo creo, con Tomás Segovia leyendo a Nerval, que la esencia dura del romanticismo se incrustó en el corazón de todos nosotros, hijos de Aurélia antes que de Eva), como el único remedio ante la ruina de la historia, el mal de la política, la expulsión de la Historia.
Con la prosa vernácula de Fernández de Lizardi, con el exorcismo de Heredia sobre la pirámide de Cholula, gracias a la potencia destructiva de El Nigromante y también a la ternura progresista de Prieto, al insidioso diablo de Payno, la Arcadia ha sido finalmente invadida o se ha demostrado que fue una evasión desdeñosa, profanada por la serpiente de la Historia, que ha hecho de las suyas en el jardín acuático de los árcades, chinampas de Xochimilco incluidas en honor de Anastasio Ochoa y Acuña y de las pulqueónticas escritas entonces para nacionalizar lo arcádico. Ello no quiere decir que la Arcadia haya desaparecido. Al contrario, persiste y esa resistencia neoclásica, esa decrepitud de los pastores y de las floras, muestra la debilidad, lo inánime de nuestra literatura, la persistencia de sus estilos muertos rigiendo artificialmente entre los vivos. Eso es aquello que detecta José María Vigil, fracasado su silogismo, al tratar de orientar el gusto de Menéndez Pelayo en su prometida Antología de poetas hispano-americanos, al advertir que la literatura mexicana no tuvo infancia ni creció natural, positiva, orgánicamente. Don Marcelino tenía otra idea: la de México tenía un origen común con la literatura castellana. Solo era más joven y había estado expuesta a otras tentaciones que la peninsular. “El niño padece del mismo modo que muere”, le habría dicho a Vigil, sonriente, el conde Joseph de Maistre, acaso dándole la razón al quejoso proveniente de un pueblo llegado tarde a comparecer ante el verdugo. La Historia, podría haberlo dicho así, violentó la naturaleza mexicana, obligando a los ingenuos a volverse sentimentales y a los antiguos a jugar como modernos. Vimos a la antigüedad moderna convirtiéndose en innovación retrógrada.
El jardín bucólico del que se ufanaban los poetas árcades antes de la guerra de 1810 bien puede ser, también, la quinta fuereña donde se reúnen los personajes a chismear y a merendar, en El fistol del diablo, finca saqueada por los invasores estadounidenses en 1847. Mayor violencia contra el ocio no puede haberla y veredicto más contundente sobre el negocio de la Historia era inconcebible. No en balde Manuel Payno termina su primera novela con el retrato de esa destrucción. Es hora de que yo termine también, no sin despedirme con el antiguo don Marcelino Menéndez Pelayo porque, pese a todo, siempre hay que volver al pasado, pues como decía Verdi citado por Marc Fumaroli: torniamo all’antico, sarà un progresso. ~
Fragmento de la conclusión del libro La innovación retrógrada. Literatura mexicana, 1805-1863, que El Colegio de México pondrá en circulación próximamente.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.