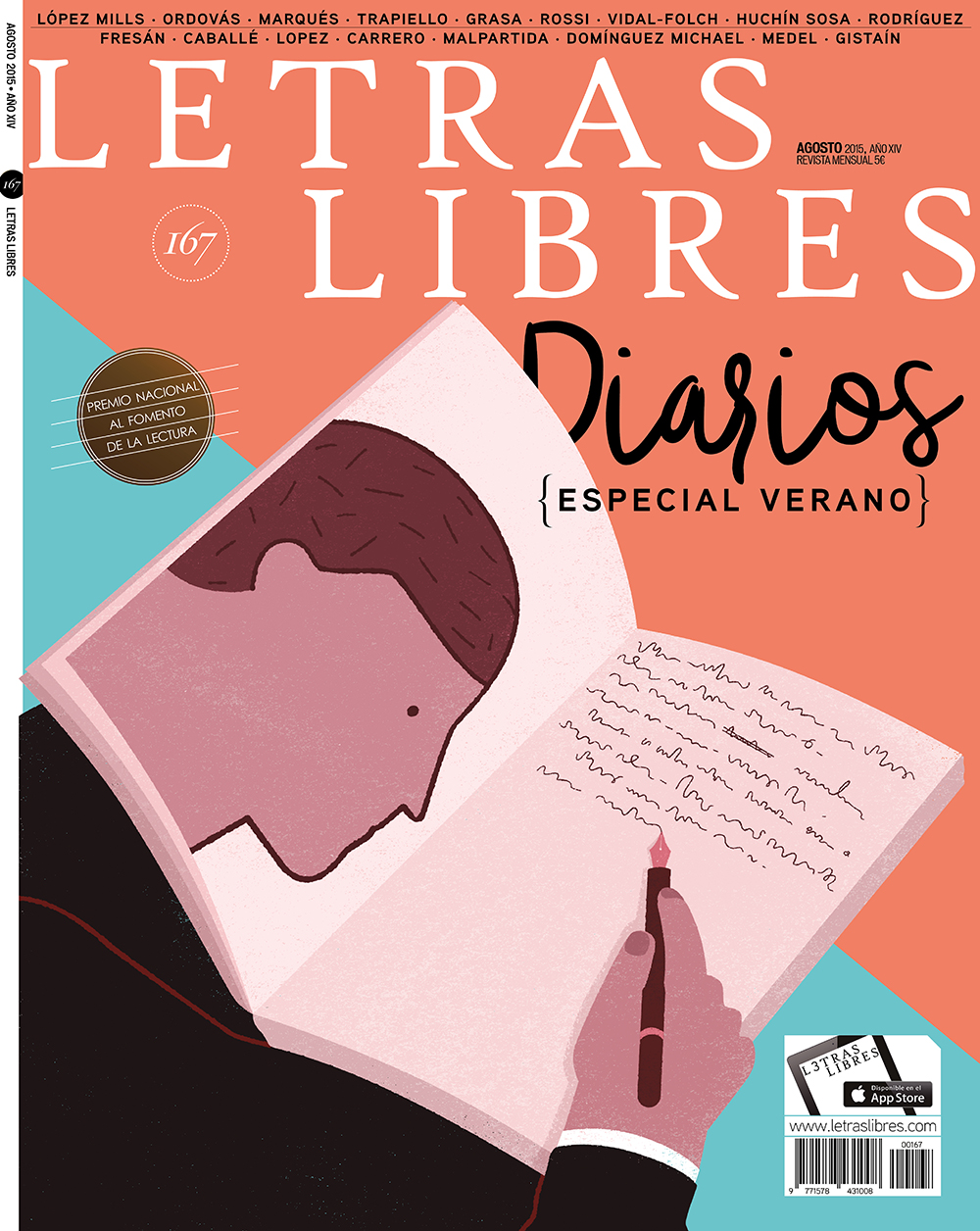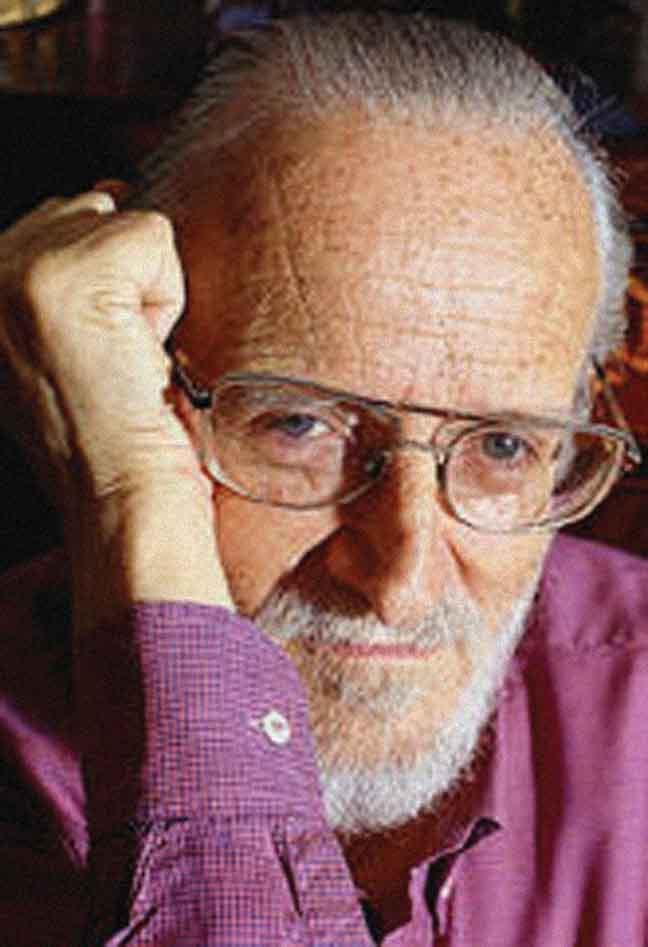Está inspirado el título de este decimonoveno tomo del Salón de pasos perdidos, que aparecerá el próximo otoño, en el argot deportivo (“Fulano será duda en el partido de mañana…”). Como acaso sepan sus lectores habituales, por haberlo contado uno otras veces, estos libros, que se escriben como diario, acaban apareciendo como novela, y así figura en todos ellos: “una novela en marcha”. Hasta el último día, antes de enviarlo a la imprenta, y al no tener ningún compromiso con la verdad de los hechos sino con la verosimilitud, tal y como les es propio a las obras de ficción, corrige uno, cambia, añade y quita lo que considera mejor para el libro. El título del libro, por ejemplo, era hasta hace unos meses otro (Mundo es) y lo he cambiado por este, previsto para uno posterior. Y como en toda novela, esta tiene también un argumento, aunque algunos no lo vean. Un argumento general, para el conjunto de la obra, un argumento particular, en cada tomo. Por eso solo pueden darse como adelanto aquí algunas páginas del comienzo, que tiene lugar, un año más, el día de Año Nuevo, en cierta casa del campo extremeño, con los mismos personajes de siempre. Y que estas páginas puedan cambiar algo de aquí a su publicación tampoco tendría nada de extraño. at, junio de 2015.
***
Siendo invierno, las abejas y hormigas están en sus aposentos, y no salen. No obstante, los meteoros a veces las engañan, y un poco de sol en la colmena o sobre la tierra, calentándoles la cama, las saca fuera haciéndoles creer que la primavera ha llegado, y lo dan todo al olvido. Porque duermen ellas a sueño suelto, como solo duerme la inocencia. Y como la inocencia, ya no recuerdan nada, si despiertan. En realidad viven como en un sueño. Su vida es sueño. Por tanto, lo que uno se pregunta al ver a una hormiga con estos fríos tan fríos, y tan a destiempo, es: ¿adónde vas, prenda?
Escruté aquello por si veía el cono de algún hormiguero para acercarla a él, creyéndola perdida, cuando al fin la reconocí: era la hormiga que traté bastante este último verano.
Me agaché, la recogí con un suave pellizco y la entronicé en la yema del dedo. La levanté a la altura de mis ojos. Cuando me tuvo delante, me dijo ella: “¿Cómo va todo?”
A mí no me preocupa que me hablen las liebres, las hormigas, las mariposas, ni acabar como Moratín o La Fontaine. En realidad llegados a cierta edad los únicos idiomas que despiertan interés en uno son el de las hojas de los árboles, el de las avecicas del campo y el de la carcoma.
Me hablaba claro, pero no alto, porque no se sabe por qué no tienen ellas una glotis como todo el mundo; hasta los corderos balan, hasta las olas recitan sus hexámetros.
La gente con las hormigas está muy equivocada, y maldice su suerte no porque tengan que trabajar todo el día, llevando de un lado para otro las cosas más extrañas y descomunales, sino por creer que todo eso lo hacen en silencio, como los cartujos; y no.
Asomó g. a lo lejos. Se quedó parado, sin acercarse, y al ver que le hablaba a la punta de mi dedo, se llevó el suyo a la sien y empezó a atornillársela, se sonrió y desapareció.
Lo peor es que la hormiga se dio cuenta y, en consideración a la reputación de uno con su familia, ya no dijo nada más. Volví a dejarla en el suelo y se puso a caminar en todas las direcciones. Recorría unos centímetros, se detenía y, como si acabara de recordar algo que había olvidado, volvía sobre sus pasos para recogerlo, pero al llegar al lugar que acababa de abandonar unos segundos antes, emprendía desorientada el camino hacia otra parte. Estuve un cuarto de hora observándola, hasta que dejé de mirarla. Me parecía demasiado humano y triste.
Todo en la naturaleza, me dije, es un estado de ánimo, todo nos habla. Y lo que la hormiga le estaba diciendo a uno, perdida en aquel palmo de tierra, eran tan real que sentí un poco de miedo.
Esta mañana tampoco vino a darnos los buenos días el herrerillo ni el pinzón ni el que aquí llaman chichipán, que canta como la roldana oxidada de un pozo, ni ningún otro pariente suyo. Amanecía y era como si las pocas estrellas que quedaban siguieran durmiendo en las cunetas los excesos de la Nochevieja.
Pero seguramente no va a ser esto, porque este año sigue habiendo árboles, como todos los años, y rocío y niebla a primera hora. Si hubiera pájaros, los habríamos oído. No es porque no hayan querido venir, es solo que yo no los he oído por dentro, y eso es así porque está uno algo decaído de ánimo, y no habré querido cantarme dentro de mí en esa lengua suya.
Despedimos el año viejo y acogimos el nuevo mirando por televisión lo de las uvas. g. protestaba muy vivamente, y amenazó con ser este el último que se prestaba a engullirlas viendo a un locutor, disfrazado de conde Drácula con una capa española. Daba él grandes voces delante de la Puerta del Sol en compañía de una muchacha cuyo escote se ha ido haciendo más y más grande a medida que ella se ha ido haciendo más y más flaca. Se movía de tal modo, con tales sacudidas nerviosas que pretendían ser de júbilo, que temimos se le fuese a salir un pecho, hasta que hubimos de concluir que era lo que estaba persiguiendo, moverse de tal modo que acabara fuera uno de ellos. Eso y el frío que daba verla tan desvestida nos distrajo, hasta que empezaron a sonar las campanadas. Cada una de ellas parecía vaciarnos por dentro. El libro de asientos puesto a cero.
En cuanto terminamos de tomar las uvas y abrazarnos y desearnos un feliz año, corrimos todos a la cama como quien ha dejado resuelto un penoso trámite de contabilidad.
Fue entonces cuando oímos el estallido de unos cohetes. Los estaban soltando los vecinos, a unos dos o trescientos metros. Corrimos a la terraza. Hacía muchísimo frío. r. y g. salieron con una manta por encima, como pastores. Apagamos las luces. Era más fácil apreciar nuestra respiración que distinguirnos unos a otros. Los olivares y demás árboles eran como un gran abrazo negro, a pesar de la luna, una luna partida por la mitad, como se parte un pan, que alumbraba apenas con su luz en sordina. Los fuegos artificiales nos resultaron preciosos, tan exóticos. Oíamos el estallido huérfano de los cohetes y veíamos caer desde el cielo las ascuas sin fuerza, extinguiéndose mucho antes de llegar al suelo. No se oía más que ese trazo silbado y luego nada, el silencio. Tiraron muchísimos, para nadie, porque no parecía que hubiese nadie en ninguna parte, solo nosotros. A medida que pasaba el tiempo nos fuimos juntando todos, como pingüinos, para defendernos del frío, pero también para compartir la magia de aquel momento. Nos preguntábamos si les habría tocado la lotería, porque los cohetes salían uno detrás otro, “sin precipitación y sin descanso”, subiendo en fila como las bolas del champán, inagotables.
Nos despertamos muy temprano. Le dije a m., no enciendas la luz aún. Íbamos a levantarnos para trabajar algo, pero nos quedamos un rato en la cama, dando vueltas, hablando de esto y de aquello, más de esto que de aquello. De pronto m., como quien recuerda algo, dijo, qué pesadilla; ¿por qué habremos tenido que pisarla? ¿A qué te refieres?, pregunté. Se refería a la crotte. Lo llamamos así, o l’ordure, para no mancharnos ni de palabra. Se pasa literalmente día y noche poniendo porquerías aquí y allá, donde puede, en ese vertedero global en que se ha convertido internet. m., le dije entonces, no lo pienses más. Ya, me respondió, pero comprendí que por mucho que trataba de limpiarse las suelas de su cabeza, no acababa de conseguirlo.
Nos levantamos en ese mismo momento para atajar cualquier pensamiento ocioso, y yo me puse a la tarea.
El día se anunciaba magnífico, glorioso, azul por todos lados. Al fin entró el sol en mi estudio como una carroza de oro. Se detuvo a mis pies para darles un poco de calor. Fue entonces cuando salí al jardín y me encontré a la hormiga, y volví a mi trabajo. Estaba transcribiendo las páginas del diario correspondientes a aquel viaje a Lisboa de 1999. Qué lejano nos parece ahora aquel año. Según leo ahora, en aquel viaje nos pasamos el día riéndonos. Lo que daría uno ahora por una de aquellas carcajadas. Tenía que haber bancos en los que admitieran cartillas de ahorros, pero con risas.
Hacia la una vino m. a rescatarme; me dijo, es Año Nuevo, es un crimen trabajar con este tiempo, vamos a darnos un paseo.
Nos acompañó Tuna. Es una perra muy lista que ha aprendido a escaparse y a abrir puertas y cancelas con una habilidad propia de Houdini. Es de esos perros que, como decía Cervantes con tanta gracia, comen ensalada. Es capaz de sacar con el hocico un pasador de hierro, desenrollar una cadena, levantar la traba de la cancela y el pestillo que la fija al suelo, y entrar en el jardín. Para evitar que se escape abriendo algún butrón en la malla metálica, decidimos que nos acompañara. Yo creo que es una perra que necesitaría un psicólogo. Mira con tanta melancolía y fijeza que dan ganas de hermanarse con ella, como las ciudades.
Y el paseo trajo consigo Lisboa y las risas, como del mar llegan aquí las nubes. Sin que nos diéramos cuenta, sin merecerlo. Como los dones.
Con trabajo, pero sin esfuerzo (para un escudo, si lo tuviese). Lo contrario que las hormigas.
Cada vez que pienso en mí me estoy perdiendo algo.
Lee uno, sobre todo de joven, ensayos, poemas, novelas de otros escritores, y trata de hacerlos parecidos; se dice: si llego a escribir así, acaso llegue a pensar en mí sin perder el tiempo. El caso de los diarios es diferente. Antes, de joven, creía uno que no había diarios buenos o malos, sino vidas mal contadas. Ahora lo cree uno más sencillo: el problema de muchos diarios es que cuentan vidas mal vividas, y así lee uno diarios de escritores no para aprender a escribir, sino para saber qué clase de vida no ha de llevar.
Cuando Cervantes metió en la segunda parte del Quijote un ejemplar real, recién editado, de la primera, dio entrada, como es sabido, a un juego infinito de espejos: el espejo que refleja otro espejo. Desde entonces las palabras ficción y realidad empezaron a bailar en la literatura como la bolita de papel en la mesa de los trileros. Nunca está bajo el naipe o el cubilete que creemos. Pero lo que en Cervantes era naturalidad, en las manos fatigadas de nuestro tiempo acaba siendo un aburrido, académico y formalista manierismo. Ninguno de los grandes comentaristas del Quijote, Unamuno, Ortega, Azorín, Azaña, prestan a ese asunto la atención que parece haberse convertido en primordial ahora y tema pintiparado para discursos de entrada en academias, tanto reales como de la Argamasilla.
Porque, con tantas idas y venidas, podemos pasarnos de rosca. La ficción puede constituirse en hecho, pero los hechos no son una ficción. Entre los hechos y la ficción hay una tenue, sutil línea ética que se puede saltar (qué no se puede saltar), pero no es un acto inane. Entre lo real y la ficción hay esa binza, esa tartana, esa fárfara. Don Quijote, un personaje de ficción es, ontológicamente, más firme que Cervantes, pero no por ello Cervantes ha dejado de ser real, con los mismos derechos que cualquier persona mortal, al tiempo que es él quien ha teñido su relato de esa humanidad que le es propia.
Ayer mismo leíamos la noticia de quienes dicen haber descubierto la base real de don Quijote. Incluso aunque fuese exacto lo que esos investigadores aseguran, el camino que tienen que recorrer unos hechos hasta poder recibir el noble nombre de novela no es menos corto que el que tiene una novela de convertirse en un hecho significativo, como el Quijote, con capacidad de transformar la realidad y nuestra visión del mundo. Lo habitual es que las obras que se quedan demasiado pegadas a la realidad hagan honor al nombre que en francés reciben las películas o crónicas testimoniales: faits de societé, hechos de sociedad, una manera generosa, la mayor parte de las veces, de decir “ecos de sociedad”. ~
______________________________________________
Este texto es un adelanto de Seré duda (2005),
decimonovena entrega de la serie Salón de pasos perdidos,
que saldrá el próximo otoño en la Editorial Pre-Textos.
(Manzaneda de Torío, León, 1953) es novelista, poeta y ensayista. Autor de obras de referencia como 'Las armas y las letras', su libro más reciente es 'Madrid 1945' (2022).