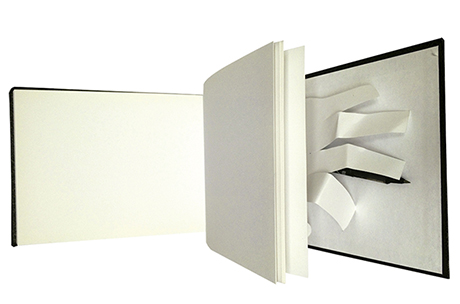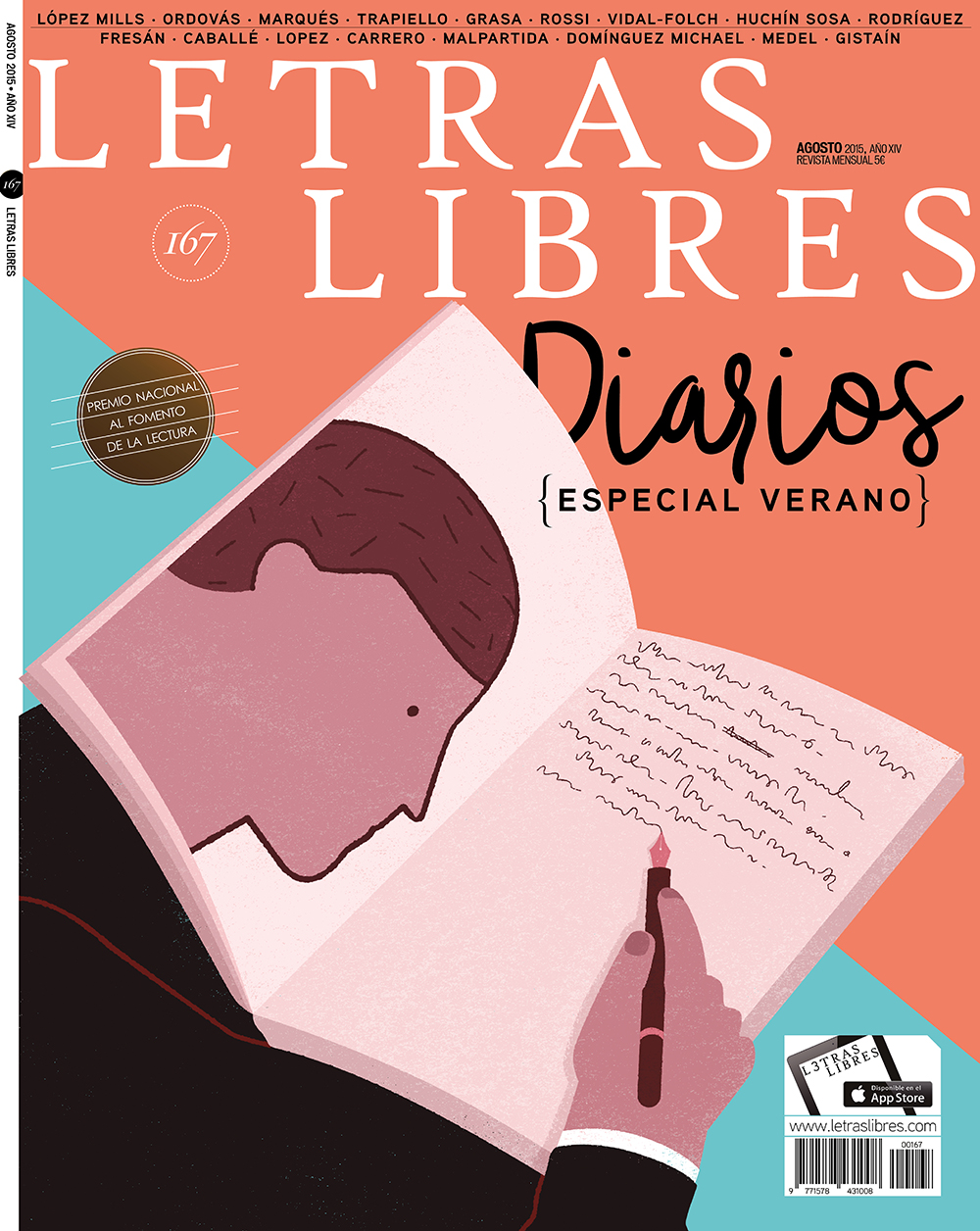Toda escritura, en cierto modo, es un tipo de diario. Uno se sienta y escribe, y al día siguiente se sienta y vuelve a escribir. Hablo, claro, de escribir, es decir, de un tipo de texto en el que uno está de un modo verdadero, como un interrogante abierto, y se juega algo. Este tipo de escritura puede disfrazarse de todos los géneros posibles. Una novela o un tratado de lógica pueden ser realmente un diario. Escribir es lo más difícil y es lo más fácil. Recuerdo cuando Bernard Pivot entrevistó a Marguerite Duras, y ella dijo que Jean-Paul Sartre no escribía. Podía ser ella injusta en ese juicio, pero un lector de Duras, un lector, en general, sabe a qué se estaba refiriendo Duras cuando dijo que Sartre, con todo lo que escribía, no escribía. Uno de los libros que prefiero de Duras, El dolor, es un diario que encontró décadas después de haberlo escrito. Aunque, de alguna manera, se puede decir que toda su escritura, e incluso sus películas, son un modo de diario.
Cada lector sabe por dónde empieza a leer, o, en algunos casos, a escribir. No me consideraría un lector de diarios, porque el diario como género me interesa tan poco como cualquier otro género, pero sí de autores que han tratado de reproducir lo que les rodeaba en escritura, autores del yo. La lectura que me hizo descubrir la literatura fue un libro de Josep Pla que andaba en la casa de mis padres, entre los volúmenes de una colección de quiosco. Era un diario de viaje, Un viaje frustrado. Seguí con Azorín y Gabriel Miró, los “estampistas” levantinos, textos en los que no había acción, y con Umbral, a quien leía a diario en el periódico y en sus libros como un diario mío paralelo del hombre público que, en mi etapa de estudiante, aspiraba a ser. De Cela me gustaba su Viaje a la Alcarria, que es otro diario de viaje. Hasta entonces mi mundo literario era, en cierto modo, una prolongación del manual de literatura que había estudiado en el bachillerato, aunque fuese en su vertiente más diarística. Luego me adentré en otras literaturas, pero, si lo pienso, siempre fue por la puerta de una escritura de corte personal o autobiográfica, como si tuviese que vencer cierta clase de pereza antes de hacerme con los libros de ficción de los autores que leía. Así, llegué a Julio Ramón Ribeyro, uno de mis autores preferidos, por sus diarios, La tentación del fracaso; a John Cheever, por Diarios; a Cesare Pavese, por El oficio de vivir; a Fernando Pessoa, por el Libro del desasosiego. Todo esto son clásicos del género que cualquier lector iniciado conocerá.
Esta mañana he ido mirando en mi biblioteca los libros de diarios que conservo. Los hay de viajes, filosóficos, de enfermedades… He ido cogiendo libros, que no son necesariamente diarios, y los he apilado a mi lado. Hace unas semanas un escritor de diarios, Julio José Ordovás, me recomendó una novedad editorial, Hambre de realidad (Círculo de Tiza), de David Shields. “A Félix le hubiese gustado”, me dijo, como para convencerme de que debía leerlo. “Félix” es el escritor Félix Romeo, a quien no puedo dejar de recordar cada vez que escribo para Letras Libres. El libro de Shields es una reflexión sobre los géneros de escritura, y si bien me siento en desacuerdo con algunos de sus puntos de vista –cierta resistencia a reconocer los derechos de propiedad intelectual, el negarse a distinguir con claridad, aunque sea de un modo implícito, dónde en un texto empieza la ficción y dónde los hechos reales…–, entiendo que Ordovás pensase que lo que en ese texto se dice, en su reivindicación de una escritura liberada de los corsés de los géneros y empapada de la experiencia personal, estaba en continuidad con lo que son nuestras lecturas habituales y nuestras conversaciones, y que, de algún modo, ese afán de convertirlo todo en escritura, mezclando, como hace el propio Shields, fragmentos de cartas, de reflexiones o listas de referencias musicales y series de televisión, era algo que le hubiese gustado a nuestro amigo común. En realidad no sé si a Félix Romeo le hubiese acabado de gustar el libro, entre otras cosas porque Félix solía escapar de cualquier clase de molde en el que se le pretendiese encajar, pero, a propósito de la escritura diarística, que Félix Romeo no practicó como tal, sí que a veces decía, medio en broma medio en serio, que su verdadero libro sería la suma de todo lo que sale a lo largo de la semana de su ordenador: sus artículos, sus correos electrónicos, sus fragmentos de novelas interrumpidas, sus críticas literarias… Ciertamente, todo es escritura, y, si es de verdad escritura, en el sentido al que me refería al comienzo del artículo, y en el sentido al que se refiere Shields, cualquier fragmentación o catalogación que se haga de ese flujo no deja de ser algo convencional y arbitrario.
Escribe David Shields: “La apuesta es la siguiente, ¿no? Siendo fiel a las contingencias y peculiaridades de tu experiencia y los caprichos de tu naturaleza, tienes más posibilidades de transmitir algo universal.” Y dice luego: “Me aburre la pura invención, sea de mi factura o ajena; me aburren las tramas inventadas y los personajes inventados. Quiero explorar mi propio carácter, perdido como está. Quiero ir al meollo de la cuestión. Todo lo demás me parece andamiaje.” Creo, de todos modos, que Shields se excede en su puritanismo formal, en confundir toda novela o ficción con mero entretenimiento. Creo que toda literatura está necesariamente manchada, es impura, en cuanto que es algo humano. Cualquier texto, por más que esté escrito en primera persona, tiene algo de construcción, de eso que él llama “andamiaje”. Sí, estoy de acuerdo con Shields, pero de lo que me entran ganas después de leerlo es de ponerme cómodo y abrir una novela.
Estudié filosofía en la universidad, pero no conseguí que esta materia me interesase de un modo académico. En cierto modo, comprendía que no podía ser lo mío un tipo de texto que a una persona común, de cultura media, le resultase impenetrable. ¿Qué clase de diario escribe un filósofo? Tanto Descartes como Wittgenstein expresaron una idea que me parecía atractiva, y es que lo profundo no existe, sino que lo que a veces existe es un lenguaje confuso, una terminología oscura. Todo lo que se puede decir se puede decir claramente. Desde luego que hay tecnicismos inevitables a la hora de tratar sobre asuntos de la historia de la filosofía, pero realmente todo se puede expresar con cierta sencillez. Y esto, además, tiene consecuencias políticas, en cuanto que lo que llamamos democracia se apoya en la idea de que el ciudadano común tiene, en lo esencial, acceso a la verdad. La idea de que la verdad escapa al hombre corriente, de que la verdad pertenece a unas minorías que se sirven de un lenguaje y de unas fuentes de información apartadas del lenguaje habitual, es incompatible con la forma de vivir en democracia. El sistema político que deseamos se basa en cierta confianza en las personas y en su lenguaje, lo que incluye cierta forma de leer.
Hay una serie de pensadores que se suelen citar cuando se habla de una filosofía ligada al “yo”, escrita en primera persona del singular. Está Agustín de Hipona, desde luego, con sus Confesiones, escritas en latín, y donde encontramos términos referidos al sexo o a sus aficiones mundanas, previas a su conversión. Y están Montaigne, Descartes, Pascal o Kierkegaard, quien después inspiraría a los existencialistas del siglo veinte. Tanto Montaigne como Descartes tienen como peculiaridad que abandonan el latín para expresarse en francés, como quien se desprende de una cáscara que se había quedado hueca y se sirve de unas palabras que ya no emergen de la tradición sino de una conciencia, de una necesidad de hablar de un yo a otro yo. Esto se acostumbra a relacionar con la modernidad. En su Discurso del método Descartes nombra la estufa junto a la que escribe y se queda dormido, y se puede decir que esa palabra doméstica, “estufa”, tiene para nosotros tanta importancia como su célebre “pienso”, en la medida en que es un elemento humanizador que desactiva el lado deshumanizado que tiene su racionalismo. Esa estufa o brasero nos une a él antes que el salto mortal de su abstracción, cuando decide poner todo en duda, todo en suspenso. El yo de Descartes que medita y escribe, como en una forma encriptada de diario, es un logro asombroso, pero a la vez ha despertado ciertos recelos, como los que con acierto expresó Alain Finkielkraut en su obra Nosotros, los modernos: ¿la pretensión de Descartes de romper del todo con la tradición, de hacer tabla rasa –se viene a preguntar Finkielkraut–, no es precisamente la fuente de los totalitarismos que tiempo después se iban a manifestar?; ¿no es la escisión entre las ciencias y las letras el origen, la semilla, de un nuevo tipo de terror que íbamos a conocer? No hay un “yo”, podemos pensar, sin un “nosotros” previo. Pero a la vez ese “nosotros” no pretende perpetuarse en una identidad colectiva, sino que está orientado hacia la autonomía del yo. En esa paradoja se mueve nuestro liberalismo.
A Michel de Montaigne llegué desde Pla, porque lo citaba mucho. Son conocidos los pasajes en los que Montaigne no solo se refiere a sí mismo, sino que reconoce que sus ensayos son una exploración de sí mismo, por más que parezca tratar de cosas remotas e ir de cita en cita de los clásicos grecolatinos: “Yo me engalano sin descanso, yo me describo sin descanso.” Hay una parte en él prerrousseauniana y a ratos escéptica con la que cuesta a veces estar de acuerdo, pero esa voz… Tiene quinientos años y llega al lector como una inteligencia contemporánea. Escribe: “Así pues, no garantizo ninguna certeza, salvo dar a conocer hasta dónde llega lo que conozco. Que no se preste atención a las materias, sino a la forma que les doy.” Montaigne parece ser consciente de que no era tan importante lo que daba, sino desde dónde lo daba, el espacio de libertad y de intimidad que su prosa abría. Pero la cita suya que quería traer aquí es la de su famoso no comerse las uñas, en el sentido de renunciar a las lecturas “difíciles”, porque veo en ese pasaje una expresión magnífica y levemente humorística de aquello a lo que antes me refería sobre el fluir de la prosa y del lenguaje común: “En cuanto a las dificultades, si encuentro alguna leyendo, no me como las uñas con ellas; las dejo en su sitio tras hacer una carga o dos. Si me plantara en ellas, me perdería, y perdería el tiempo. Porque tengo el espíritu saltarín. Lo que no veo a la primera carga, lo veo menos obstinándome. Nada hago sin alegría; y la continuidad, así como la tensión demasiado firme, me ofusca el juicio, lo entristece y fatiga.”
Uno de los profesores que tuve en la carrera, Alejandro Llano, bromeaba con aquello del hombre que, cuando le preguntan qué pensaba sobre una materia, respondía: “No lo sé. Espere a que lo escriba.” No recuerdo a propósito de qué decía eso, pero confirmaba en mí la idea de que la verdadera escritura es una escritura que se abre paso en su propio proceso, y que además de para ser querido, uno escribe para saber quién es y qué piensa.
La escritura aforística, como la de Nietzsche, o Cioran, o José Bergamín, o Gómez de la Serna, no deja de ser una especie de diario intelectual al que se han borrado las fechas de cada entrada. Hay algo también de todo esto en la idea de ser “escritor de sentada” y no “escritor de libro”. Cada vez que uno se sienta a escribir, hace algo que tiene valor por sí mismo, uno se vacía, a su manera. Uno no se puede dejar algo sin escribir, en este tipo de escritura no vale dosificar, calcular, guardar un giro para otro rato, reservarse un desenlace, o eso que Shields llama “andamiaje”. Francisco Umbral expresaba esto diciendo que cada artículo es un suicidio.
Ahora que nombro a Emil Cioran, recuerdo cómo se puso este autor de moda a finales de los ochenta y en los años siguientes. Los jóvenes leíamos sus exabruptos nihilistas en bonitas ediciones de papel crema, sus llamadas a lo salvaje en libros que forrábamos con cuidado. No lo he vuelto a leer, pero dudo de que me siguiesen interesando aquellas páginas. El caso es que esta semana, leyendo los ensayos de Bacon, me vino este autor a la cabeza al dar con estas líneas: “Los misántropos, que acaban llevando al hombre a colgarse de un árbol y, sin embargo, nunca tienen un árbol para tal fin en sus jardines, como lo tenía Timón.”
Ludwig Wittgenstein escribió unos diarios que se leen y se citan al mismo nivel que sus obras canónicas. Su Tractatus tiene la apariencia de un tratado matemático, con los párrafos numerados en unos apéndices y subapéndices que pretenden dar la impresión de seguir una secuencia inevitable, cuando realmente no dejan de ser un diario transfigurado. Sus libros son sugerentes y ejercen cierta fascinación entre lectores no iniciados en la filosofía, porque entre formulaciones y símbolos de la lógica formal deja expresar una voz indagadora en un sentido existencial, por decirlo de algún modo; una voz que desarrolla todo un sistema para silenciarse. Uno abre sus diarios y lee: “La solución del problema de la vida se percibe en la desaparición de este problema. Pero ¿cabe vivir de un modo tal que la vida deje de ser problemática?” –todo aquello de que la pregunta por el sentido de la vida no tiene sentido, o de que no hay preguntas sin respuesta, sino preguntas mal formuladas…–. A Wittgenstein hay que leerlo con atención pero a la vez habiéndose uno atado a un mástil como hizo Ulises con las sirenas, porque lleva a callejones, y a cierto solipsismo, de los que no se puede salir más que en silencio o echados en brazos de la mística, y de lo que se trata, nos guste o no, es de que sigamos hablando hasta el final.
Me gusta leer las selecciones de notas que tomaba Antón Chéjov en sus cuadernos, y sus cartas –que en muchos autores se deben leer como un modo de diario–, los diarios de Katherine Mansfield –su despedida en la enfermedad, su “Todo está bien”–, las anotaciones de Simone Weil, de George Orwell, las crónicas de viajes de Chaves Nogales. En un artículo sobre diarios y filosofía debería nombrar a Hannah Arendt. Tengo en la mesa una guía de diarios, Manual de uso del lector de diarios, de José Luis Melero, y los diarios de enfermedad de Juan Gracia Armendáriz. Tengo los diarios del blog de Arcadi Espada, y tengo el diario que escribió Robert Redeker cuando tuvo que vivir oculto por la amenaza de una fetua tras publicar un artículo crítico con el islam, y tengo los diarios que escribió Mercedes Rosúa durante el curso que dio en China en la misma universidad a la que yo fui, y a través de los cuales comprendí, pasados los años, mi propia experiencia.
Tengo también varios diarios de rodajes de películas. El último, de David Trueba, contiene una reflexión con la que me parece oportuno terminar este artículo. Habla de cuando se estrenó su película Vivir es fácil con los ojos cerrados, y dice: “De la gira promocional solo me sorprendió que en muchas ocasiones la gente elogiaba la película, pero siempre me mencionaban que estaba llena de buenos sentimientos, como si eso fuera algo que tendría que avergonzarnos un poco a todos […] Varios se avergonzaban de llamarla ‘bonita’, cuando a mí ese adjetivo me hacía feliz.” ~
Ismael Grasa (Huesca, 1968) es escritor. Su libro más reciente es 'La hazaña secreta' (Turner, 2018).