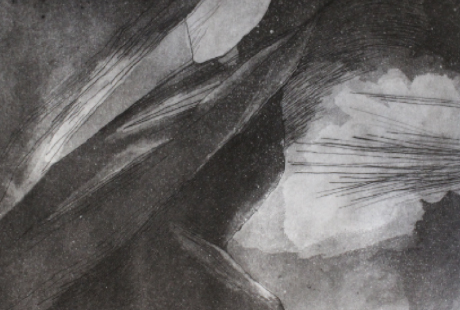El llamado de un cuadro
Para ilustrar el número de Vuelta correspondiente a junio de 1988, sugerí una serie de óleos de William Hogarth llamada An election. Llevaba algunos años en la búsqueda de paralelos entre la vida política inglesa del siglo XVIII y la política mexicana del XX. El pri estaba por cumplir seis décadas en el poder, tramo comparable al del Partido Whig inglés, pero esa permanencia excesiva no era la única semejanza: también su dominio burocrático sobre la sociedad, su relación incestuosa con el monarca y, sobre todas las cosas, sus grandes y pequeñas triquiñuelas electorales. Esta cultura de la corrupción, característica de los distritos llamados rotten boroughs, tuvo su pintor crítico en Hogarth.
La primera noticia que tuve de aquella serie de Hogarth (inspirada en las elecciones –en verdad podridas– del distrito de Oxfordshire en 1754) se la debo a mi amigo Raúl Ortiz, sabio insuperable en las letras inglesas y famoso traductor de Bajo el volcán. A Octavio Paz le divirtió mucho la idea, y el número salió con uno de esos cuadros en la portada y varios grabados satíricos en el interior. Las elecciones (no menos podridas) de julio de 1988 en México confirmaron la profecía implícita en las ilustraciones: Hogarth fue, sin saberlo, nuestro pintor costumbrista.
Pasaron los años. A mediados de abril visité el Sir John Soane’s Museum, una pequeña joya en Lincoln’s Inn Fields. Sir John Soane (1753-1837), legendario arquitecto de la Inglaterra de Jorge III, vivió en esa casa de varios pisos, estrecha y prototípica, admirablemente preservada. Llegué poco antes de que el museo cerrara. Tomé largos minutos en recorrer la sala y la biblioteca, deteniéndome en cada libro y objeto, y me dispuse a salir. Pero en la tienda advertí unas reproducciones de Canaletto y pregunté dónde estaban. “En el Painting Room, pero ya no puede pasar, vamos a cerrar.” Les supliqué entrar de nueva cuenta. Contra la costumbre, me lo concedieron.
¡Había olvidado lo mejor del museo! Coronado por un domo, se abría un recinto de altísimos muros tapizados con numerosas piezas griegas y romanas: bustos, glifos, capiteles, vasijas. Recibía la luz de la tarde y la distribuía en armoniosas y fugaces geometrías. Sin visitar zonas enteras del museo, me perdí por sus estrechos pasadizos hasta topar con el “Painting Room”. “Ya va a sonar la campana”, me dijo el guardia. Frente a mí estaban los grandes Canalettos (una apacible vista matinal del Rialto y el famoso Riva degli Schiavoni) y, a mi espalda, un glorioso Turner (Admiral Van Tromp’s Barge entering the Texel). Me disponía a salir cuando de pronto, de reojo, sentí el llamado de un cuadro: ¡An election de Hogarth! Y no era solo el que habíamos reproducido en aquella portada sino la serie completa: dos en cada pared. Ante mi estupor, el piadoso guardia me regaló algunos minutos.
De vuelta a México le narré la pequeña anécdota a Raúl Ortiz, quien de buena gana accedió a la reproducción de una parte de aquel texto suyo de Vuelta. A diferencia de entonces, ahora presentamos los cuatro cuadros. Y a diferencia de entonces, nuestras elecciones, con todas sus miserias, se parecen poco a las de Hogarth. ~
Escenas de una comedia electoral
Nihil sub sole novum.
Eclesiastés, 1:9
in memóriam Elsie Escobedo
El sitio que ocupa Hogarth como único entre los pintores de su época lo acerca más a la tradición de los escritores de su momento que a los atildados retratistas a los que se asocia la pintura del siglo XVIII. Porque en óleo o grabado, sus series, hermanas de La ópera del mendigo, perduran dotadas de moralejas que derivan de Defoe y rezuman un desencanto surgido del espíritu de Swift. Transforma Hogarth la aspiración estática de la pintura clásica en símbolo dinámico, en relato complejo, por lo que su obra requiere, más que pasiva contemplación, una lectura analítica de lo figurado, simultánea a la experiencia estética. Él mismo explica los propósitos que persigue cuando afirma: “Por eso quise pintar en lienzo cuadros semejantes a representaciones escénicas, y además espero que se les juzgue de la misma manera y que se les aquilate con el mismo criterio […] Me he esforzado por abordar mis temas como dramaturgo: mi cuadro es mi escenario y mis actores son hombres y mujeres.” Novelista de la pintura, se convertirá en pintor de novelas. En el epitafio para su amigo Hogarth, el actor Garrick describe a estos cuadros como “moralejas pictóricas que al alma / deleitan / y que a través del ojo al corazón / reforman”.
Evoca Hogarth en An election los fraudes electorales perpetrados en Oxfordshire durante 1754, cuando los whigs, que pretendían encarnar los “nuevos intereses”, hicieron gala de habilidad en el manejo de toda índole de recursos espurios para alcanzar sus metas. “Todo se vale”, parecen afirmar tirios y troyanos; al fin y al cabo, en amor y en política el triunfo es lo que cuenta.
En el primer cuadro, An election entertainment, asistimos a un banquete donde el pintor capta con la precisión de una instantánea fotográfica el diagnóstico de cada paciente a partir de los síntomas que presentan los rostros y actitudes de cada cual.
Al fondo, impasible, parece contemplar la escena un retrato de Guillermo III, previamente destazado a tajos y reveses por los comensales en paroxismo de embriaguez; junto al cuadro, un escudo de armas que ornamentan tres guineas. Bajo un pendón en que pueden distinguirse las palabras “Libertad y Lealtad”, el primer candidato whig se resigna al martirio de un beso pegajoso que le impone una anciana desdentada. El impertinente, que le acerca la cabeza de la vieja, quema con su pipa la peluca del candidato, a cuyo brazo falta longitud para abarcar a la mujer en toda su indecente obesidad; mientras tanto, una niña se afana por robarle el anillo del meñique. A su espalda, sentado, el segundo candidato padece el embate de dos vecinos de mesa: el primero, de rostro cubierto por cicatrices, atosigándolo con charla inoportuna, lo asfixia y ciega con el humo de su pipa; el segundo, en su beodez, le soba la mano en actitud casi lasciva. Atrás, dos locuaces galanes tratan de conquistar los favores de una dama cuya elegancia desentona con la violencia circundante. Un clérigo amondongado acaba de engullir su pantagruélico banquete; después de quitarse la peluca, con un pañuelo se enjuga el sudor de la calva. Entre zalamerías y arrumacos, su vecino ofrece de beber al músico que, por la dádiva, se aleja de la orquesta. Rascándose el cuello, un escocés airado riñe al ocioso por encima de los tubos de su gaita, a la vez que una decrépita violinista, bajo el retrato desgarrado del monarca, toca automáticamente su instrumento. Su colega se asombra de los excesos que contempla en la mesa redonda, donde tres imbéciles se embelesan ante las peripecias de un gracioso: este, auxiliándose con el puño izquierdo cubierto con un pañuelo, forma caras que no impresionan al despavorido tullido que ha visto cómo el médico acaba de practicar una sangría al alcalde. (Por mucho haberse cebado, el funcionario pierde el conocimiento –tal vez hasta la vida–, como lo atestigua una ostra que no tuvo tiempo de consumir y que queda ensartada en el tenedor que sostiene una mano inerte.)
A espaldas del per- sonaje que agoniza, un gestor electoral trata de sobornar a un sastre beatífico, que opone resistencia, no obstante el iracundo puño de la esposa y la súplica inútil del vástago con el zapato roto.
Vuela por los aires el libro mayor que registra votos “seguros” y “dudosos”; un segundo gestor se desploma, descalabrado por un ladrillazo proveniente del zafarrancho callejero; en su caída derriba una mesa de donde se desparraman algunas legumbres y una langosta que como candidato voraz parece estar a punto de engullir una costilla recién llegada al suelo.
Dos rufianes han vuelto de la refriega para ocupar el primer plano del cuadro; el de cabeza cubierta vierte ginebra en la herida del segundo, a quien mitiga los dolores el aguardiente que ingiere con avidez. Bajo una estaca rota, en el letrero se lee: “Dadnos nuestros once días” (petición de los tories alusiva a los que fueron omitidos cuando Inglaterra adoptó el calendario gregoriano en 1752). Vaciando un barril de ponche en la tinaja el niño contempla con asombro que la herida en la cabeza del vecino absorbe el aguardiente como tonel sin fondo.
Un cuáquero lee con enojo un pagaré insoluto y acaricia las insignias que ha traído a vender entre los electores. En la calle, los estandartes tories exigen “Libertad y Propiedad”, aconsejan “Casaos y Multiplicaos, a pesar del demonio” y proclaman “Fuera judíos” bajo la efigie de un hebreo. Desde la ventana, un whig lanza los contenidos de un bacín a la multitud enardecida, mientras que otro elector se prepara a aventar el taburete que alza en actitud amenazante.
Canvassing for votes muestra la sede del partido tory, “El Roble Real”, en cuyo letrero aparecen dibujadas tres coronas y dos jinetes en busca del monarca. El paño cubre parcialmente el letrero y satiriza a los whigs. En la parte superior, se ve cómo llueve dinero de la Hacienda Real; la figura cómica de Punch distribuye a palazos las monedas que acarrea en una carretilla.
Bajo el letrero, el candidato local compra chucherías con las que espera corromper a las dos aldeanas que coquetean con él desde el balcón. Tras la puerta, un soldado observa a la posadera que cuenta lo que acaban de “pagarle”; a un lado, la estatua del león hambriento a punto de hincar sus afilados dientes británicos en la gálica flor de lis. Tras la ventana semicircular, dos hombres están a punto de engullir, el primero, un ave, y el segundo un monumental filete.
Al fondo, los tories asaltan el cuartel de los whigs, identificado por un letrero con una corona y la leyenda “Oficina de Impuestos sobre Consumos”; un hombre trata de aserrar la viga de la que pende el letrero, sin importarle el riesgo de caer al mismo tiempo. Sus compinches, tratando de auxiliarlo, tiran del madero con una soga. Desde una ventana, alguien dispara sobre la multitud.
Sentados a la mesa, ante la puerta de una tercera posada discuten un barbero y el remendón de la localidad. A sus pies, la bacía, una jarra y una toalla cuidadosamente doblada. Meditabundo, fuma su pipa el zapatero. Al fondo, pacífico, brilla el pueblo bajo el sol.
The polling retrata un ruidoso desfile que atraviesa por el puente, rumbo a las urnas. Desplomado, el carruaje de Britania está en un tris de volcarse por completo: los cocheros, olvidando los deberes de su cargo, siguen haciendo trampa en los naipes, al igual que los políticos locales.
En el templete, a los lados de un bedel que duerme a pierna suelta, los candidatos adoptan distintas actitudes: el primero no puede ocultar su perplejidad; el segundo está convencido de llevar la delantera. Junto a él, tres hombres se divierten comentando la caricatura de su vecino el candidato. Ante el otro, la gente se agolpa para leer una balada en cuyo encabezado se distingue el perfil de un cadalso; una mujer, en el pasillo de la plataforma, ofrece en venta otros ejemplares del poema mientras otro grupo empina el codo.
Un soldado, al que faltan una pierna y ambos brazos, trata de votar; bajo la casaca roja asoma la funda de su inútil espada. Coloca sobre la Biblia el gancho que lleva en vez de mano, lo que suscita entre los abogados violenta polémica sobre la validez de semejante juramento. Preso tras el barrote de la silla en que lo traen, el enajenado escucha cuanto le susurra al oído un presidiario. A las urnas llega un moribundo al que llevan para que participe en el sufragio. Dos enfermeros lo cargan; los males venéreos han carcomido la nariz del primero, y siguen al segundo un ciego guiado por su lazarillo y un inválido que a duras penas sube las escaleras.
Con Chairing the member termina la gesta. Los vecinos se han refugiado en una casa dañada por el vandalismo de los contrincantes. Después de un zafarrancho, un soldado a medio vestir toma de su tabaquera una pizca de rapé; se lee en la mojonera: “A Londres XIX millas.” Junto, yace el fragmento de la espada, rota durante la riña. Asomándose, los vencidos se regocijan ante los aprietos porque atraviesan los vencedores; otros se lamentan por la derrota. En la ventana del tercer piso se atisba la pluma de un jurista que prepara algún escrito para invalidar las elecciones. Por sobre la cabeza del triunfador, surca los aires un ganso que graznará, al igual que el candidato en el desempeño de su cargo.
Se proyecta la silueta del segundo vencedor en el muro de la alcaldía. Con huesos que lleva en la mano, la multitud golpea las hachas de carnicero; alguien agita un banderín con la leyenda “Azul fiel” de los whigs escoceses.
En primer plano, al centro, un cojo lucha a palos con un contrincante, cuya macana, al golpear a uno de los cargadores de la silla, va a precipitar al triunfador en las mismas aguas a las que se arroja una piara que recuerda a los cerdos de Gadara. Se agitan en el aire las piernas de una mujer a quien las bestias poseídas han derribado en su intento de fuga.
Por no haber vendido el voto, la esposa iracunda golpea al sastre, su marido, con una vara; dos cargadores se alejan con un barril de cerveza, mientras una tercera figura en posición semejante a la de la cerda madre, bebe de un segundo tonel hasta las heces.
Al otro lado del tambaleante candidato, pace a orillas del puente un burro despreocupado, cargador de basura entre la que hurga su compañero, el oso, indiferente al mono vestido de soldado sobre sus espaldas. El feroz dueño de los animales levanta una macana para golpear al burro. Desde una barda, dos deshollinadores contemplan el desfile: el primero, tras un cráneo y dos huesos de fémur, coloca unos quevedos ante las cuencas de la calavera; el segundo mea con desenfado, en tanto que dos solícitas mujeres tratan de reanimar a la dama a punto de desvanecerse con toda distinción.
Cerrando el cuadro, un anciano semiloco y casi ciego, inicia con música siniestra la inevitable procesión con rumbo a la catástrofe que ha de seguir al fraude. ~
Las reproducciones son cortesía del Trustees del Sir John Soane’s Museum.
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.