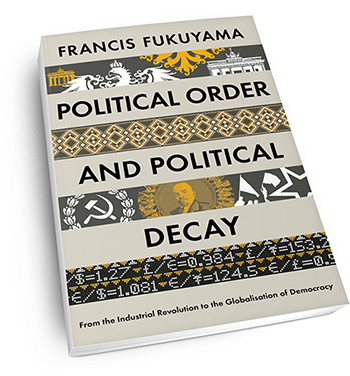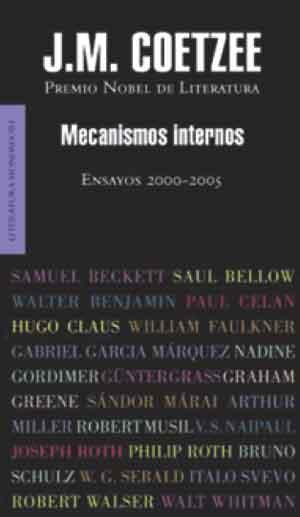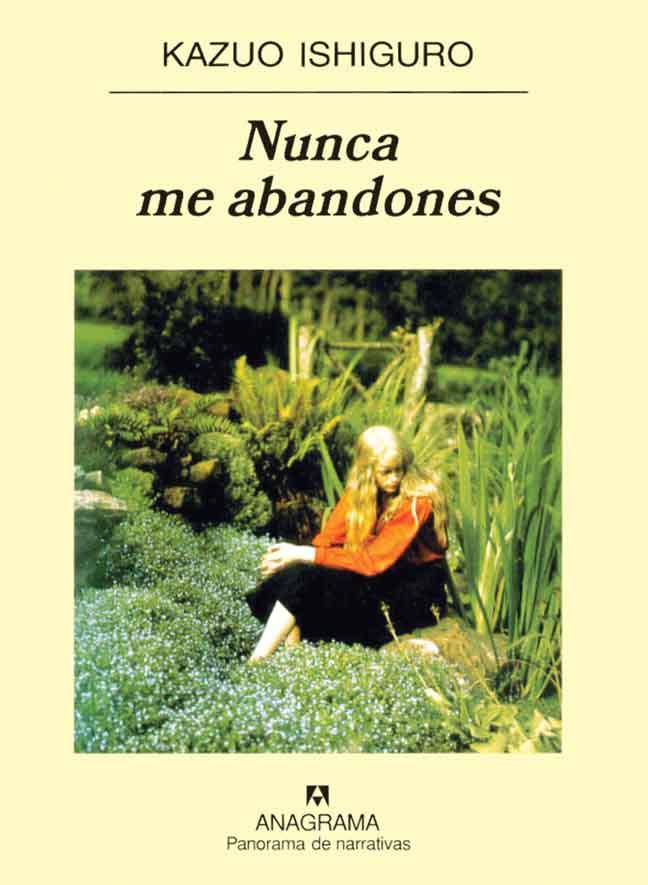Francis Fukuyama
Political order and political decay: From the Industrial Revolution to the globalization of democracy
Londres, Profile Books, 2014, 464 pp.
Veinticinco años después de su ensayo acerca del “fin de la historia”, Francis Fukuyama todavía cree que la democracia liberal es la etapa final del desarrollo político humano.
Durante cerca de un cuarto de siglo, Fukuyama ha sido una especie de chivo expiatorio intelectual. Cualquiera que no tuviese nada interesante que decir sobre nuestra era desde el fin de la Guerra Fría sentía que, por lo menos, podía lanzar un golpe contra un famoso intelectual estadounidense al declarar que, después de todo, la historia no había acabado. Sin embargo, Fukuyama nunca fue tan ingenuo como para asegurar que los conflictos desaparecerían de la noche a la mañana, lo único que quiso decir en 1989 fue que solo la democracia liberal podría, al fin, satisfacer la aspiración humana de libertad y dignidad.
La cuestión no es si aún podemos ver que una maldita cosa suceda después de la otra (tal y como, supuestamente, Henry Ford definió la historia), sino si acaso existen serios rivales para la democracia liberal en la imaginación política global. ¿Habrá millones de personas que se apresuren a vivir en el Estado Islámico? ¿Sueñan los occidentales con el sueño chino? Fukuyama no cree que sea así. Sin embargo, lo que hemos tenido que aprender por las malas desde 1989 es lo difícil que puede llegar a ser la construcción de instituciones democráticas liberales perdurables, aun cuando mucha gente las requiera con desesperación. El nuevo libro de Fukuyama intenta explicar por qué y nos advierte que la democracia liberal no es un logro definitivo. Hoy existe en el mundo un ejemplo particularmente inquietante de lo que Fukuyama designa como “decadencia política”: su propio país.
Este es el segundo de dos volúmenes pensados para actualizar una obra clásica de la ciencia política estadounidense: El orden político en las sociedades en cambio, de Samuel P. Huntington, publicado por primera vez en 1968. Huntington, maestro de Fukuyama en la Universidad de Harvard, le había asestado un golpe fatal al optimismo de posguerra, según el cual los países en desarrollo llegarían a ser modernos de forma inevitable. Aun así, la modernización política y la económica, insistía Huntington, son dos cosas distintas. El éxito económico conduciría a la gente a movilizarse, pero es común que los sistemas políticos no puedan satisfacer las crecientes exigencias de participación política y que se colapsen con violencia. Autodefinido como un “leninista burkeano”, Huntington insistió en que la estabilidad política debía tener prioridad. Celebrar elecciones puede ser algo bueno si estas se llevan a cabo tempranamente; la modernización bajo un auspicio autoritario sería algo más seguro.
El Fukuyama de la crisis europea no es tan sombrío como su mentor, pero también insiste en que la democracia no funciona necesariamente bien por sí sola. Es necesario vincularla con el Estado de derecho y con un Estado que funcione bien, en un mismo paquete político general. La ausencia de Estado explica desastres políticos contemporáneos como el de Nigeria no menos que las causas ulteriores de la crisis europea.
Grecia e Italia disfrutan de una democracia pero sus problemas actuales se deben al hecho de que, históricamente, la democracia llegó antes que la condición de Estado propiamente dicha. Cuando el derecho al voto se extendió en el siglo xix, las elecciones derivaron en el intercambio de favores (sobre todo en el intercambio de trabajos en el sector público) por votos, lo que los politólogos llaman “clientelismo”. En los años setenta del siglo xix, Grecia tenía siete veces más servidores públicos que Gran Bretaña, y el patrón de inflar el Estado para obtener ventajas políticas de corto plazo nunca desapareció: entre 1970 y 2009, el número de servidores públicos se quintuplicó.
El clientelismo en masa, escribe Fukuyama, es distinto a la corrupción descarada; crea una forma primitiva (pero muy dañina en lo económico) de rendición de cuentas democrática. Después de todo, los ciudadanos pueden decir que solo emitirán su voto por aquel político que de verdad ofrezca ese trabajo fantástico en Atenas.
Fukuyama sostiene que la verdadera división en Europa no es entre el norte disciplinado y trabajador, y el sur del dolce far niente, ni entre aquellos países de generoso bienestar social y aquellos que son más duros con los necesitados. La verdadera oposición ocurre entre lo que llama la Europa clientelista y la Europa no clientelista. ¿Es posible cambiar algo? Fukuyama nos recuerda que Estados Unidos fue también el primero en introducir la democracia, pero que aquello que llama “el Estados Unidos del Clientelismo” tuvo la suerte de contar con una coalición de hombres de negocios, profesionistas de clase media y reformistas urbanos que eventualmente se las arregló para conseguir que se aprobara una reforma de la administración pública. Grecia, nos dice el autor, nunca tuvo un electorado semejante, que apoyara esos cambios. Italia sí lo tuvo pero el éxito en el sur del país no fue jamás completo.
El otro mensaje profundamente pesimista del Fukuyama del micromanagement es que el desarrollo político no es una calle de un solo sentido. Durante la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos dio grandes pasos para construir una administración apropiada, pero en los últimos años la calidad del gobierno estadounidense ha decaído. El ejemplo favorito de Fukuyama es el Servicio Forestal de Estados Unidos, que hace cien años era el parangón de una administración limpia y eficaz. En la actualidad se encuentra sujeto al micromanagement de las cortes y sobrecargado por los mandatos conflictivos del Congreso, que busca complacer a todos, desde la gente de negocios hasta los ambientalistas.
Fukuyama va en contra de la sabiduría convencional al insistir en que las buenas burocracias necesitan, de hecho, independencia. En cambio, en Estados Unidos, la intromisión de los jueces en política y en el Congreso, sitiado por doce mil cabilderos registrados, genera agendas políticas incoherentes. Los estadounidenses viven en lo que Fukuyama denomina una vetocracia, donde diversos grupos de interés, operando bajo el principio del “intercambio legalizado de regalos” con los legisladores, impiden las políticas racionales. Si el objetivo del desarrollo es lograr, más o menos, el buen equilibrio entre la condición de Estado, el Estado de derecho y la democracia, entonces Estados Unidos está sufriendo de demasiadas leyes y demasiada “participación” de vetócratas adinerados.
A su favor, el circunspecto Fuku-yama no extrae ningún tipo de lección global de esta historia de decadencia política. Se resiste a concluir que, en los países en desarrollo, la democracia debe esperar hasta que se haya erigido un Estado, aunque sí concede que a veces los regímenes autoritarios pueden ser mejores para construir Estados, en tanto tienen un mejor equipamiento para conformar una identidad nacional uniforme, otro requisito para conseguir que la democracia funcione. Tampoco cree que de vez en cuando debamos darle una oportunidad a la guerra: a diferencia de muchos sociólogos, Fukuyama no acepta del todo la idea de que los Estados llevan a la guerra y que la guerra hace Estados (lo cual implicaría que Estados ruinosos que se encontraban en un lugar relativamente pacífico, como Latinoamérica, se podrían haber beneficiado de un siglo XX más violento).
Fukuyama no puede evitar su admiración por China puesto que, de acuerdo con el autor, fueron los chinos quienes inventaron el Estado como tal (dieciocho siglos antes de que a nadie en Europa se le ocurriera algo semejante). Esta cronología es difícil de creer y es la única parte del libro que no se encuentra respaldada en politólogos estadounidenses contemporáneos (cuya prosa, por lo general menos brillante que la de Fukuyama, el autor reproduce con fidelidad a lo largo del libro, sin hacer concesiones a las anécdotas históricas). Hasta donde sabemos, la antigua dinastía Qin pudo haber tenido una fuerte burocracia y controlado vastos territorios, pero eso no se traduce en una moderna condición de Estado.
En todo caso, Fukuyama atempera su admiración al aseverar que China es la única civilización que jamás desarrolló algo parecido al Estado de derecho. Los orígenes de este pueden encontrarse en la religión trascendental. El catolicismo, y los conflictos Estado-Iglesia que generó, hicieron posible el Estado de derecho en Europa; nada similar logró el confucianismo que, sostiene Fukuyama, es muy distinto de las religiones occidentales.
El autor admite que su libro no ofrece recetas políticas. Le interesa saber cómo llegamos hasta aquí, no hacia dónde vamos. El libro es el signo de un nuevo tipo de autocuestionamiento occidental: no solo no sabemos cuáles son los siguientes pasos a tomar (incluso si todavía tenemos fe en ese destino último, el fin de la historia), sino que es posible que, como sonámbulos políticos, sigamos dando marcha atrás. Fukuyama, a menudo acusado injustamente de ese triunfalismo que siguió a la Guerra Fría, nos está llamando a despertar. ~
____________________
Traducción de Roberto Frías.
Publicado originalmente en
The Irish Times.
Es catedrático e historiador de las ideas políticas de los siglos XX Y XXI. Contesting democracy (Yale University Press, 2011) es su ensayo más reciente.