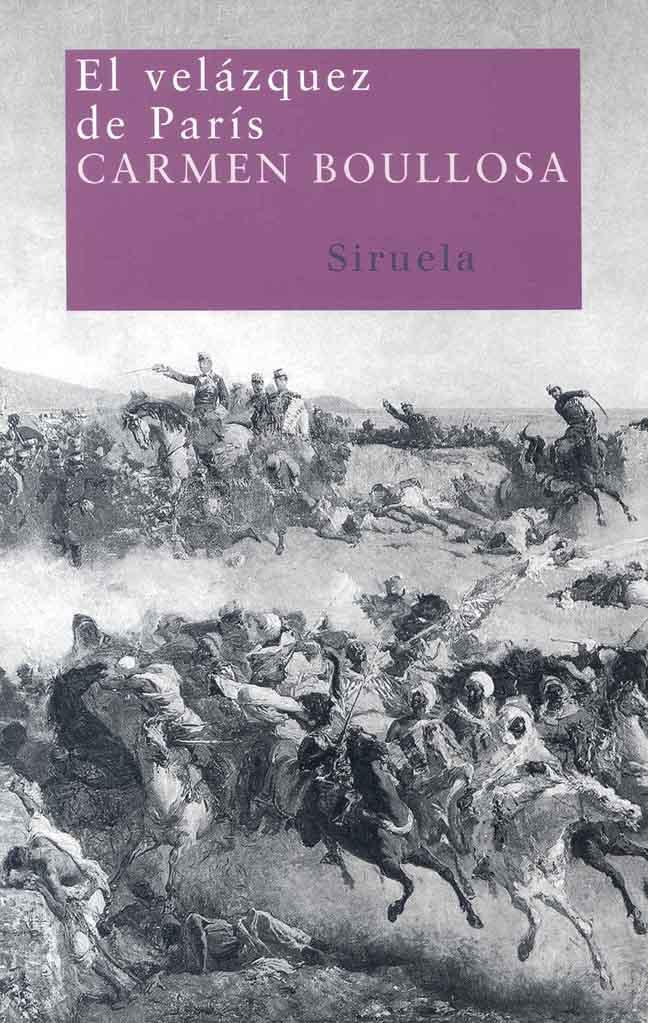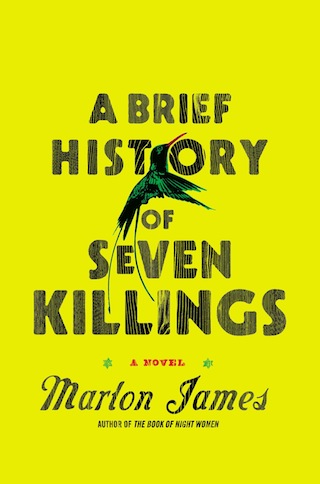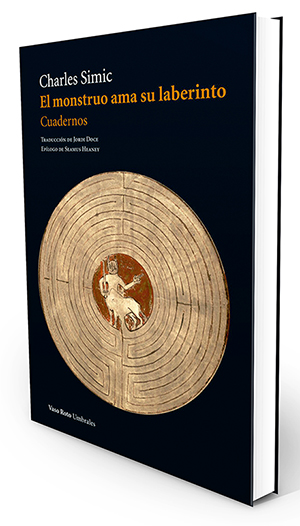Donna Tartt
El jilguero
Traducción de Aurora Echevarría
Barcelona, Lumen, 2014, 1148 pp.
Desde el derrumbe de las Torres Gemelas, en Estados Unidos la crítica literaria y no pocos autores se han esmerado en construir un canon, casi a manera de concurso, para establecer la lista de grandes novelas posteriores al 11-S. Algunos escritores entregaron demasiado pronto sus fichas de participación, como Jonathan Safran Foer con Tan fuerte, tan cerca, y otros toleraron haber sido incluidos en la competencia aunque el meollo de sus obras no abordara el atentado, como sucedió con Libertad, de Jonathan Franzen. (Sin mencionar que cualquier concurso de novelas sobre el 11-S tendría que haber concluido con la aparición en 2008 de Netherland, de Joseph O’Neill: una obra perfecta). En este panorama, El jilguero, de Donna Tartt (Greenwood, 1963) sería la novela que busca a conciencia deslindarse de la etiqueta: una narración que se rebela contra el microgénero del 11-S y que tiene el arrojo de utilizar como detonante un ataque terrorista en el Metropolitan Museum de Nueva York al que después no le dedicará una línea. Theo Decker –el protagonista y narrador– no habla del ánimo de la ciudad después del atentado, ni de otras víctimas o posibles culpables, en gran medida porque abandona la Costa Este y se traslada a Las Vegas. Así, El jilguero crea algo fresco: una narración que utiliza intermitentemente la geografía neoyorquina, en un contexto trágico, sin remitirnos a la “zona cero”. Una Nueva York literariamente remozada. No es poca cosa.
Hasta ahí llega el afán innovador en El jilguero. Si revisamos incluso someramente algunos otros aspectos –como la construcción de los personajes: la madre santa, el padre bebedor y ludópata, la madrastra indolente y torpe–, Tartt revela pronto su apego a las convenciones. Aunque sus virtudes más epidérmicas son evidentes desde el arranque –la lucidez sensorial de su prosa, el uso metódico del suspenso y una asombrosa destreza polifónica, capaz de dar voz auténtica a un adolescente ucraniano y a una mesera de Las Vegas en la misma página–, la narración parece anquilosarse en lugares comunes y estereotipos.
Una vez que ha contado el ataque terrorista donde Theo pierde a su madre y la manera en que aprovecha el tumulto para robar un cuadro del museo, la autora hace viajar a su protagonista a través de Estados Unidos en su adolescencia y hacia Europa en su juventud. Durante su paso por el desierto, emocional y físico, Theo conoce a Boris, un personaje irresistible, mezcla de Kaspar Hauser y Alexander Perchov, huérfano y ciudadano del mundo, que rápidamente se convierte en su mejor amigo. Es aquí, antes que El jilguero comience a zozobrar debido a excesivos giros de la trama, donde los vínculos afectivos y las penas que tienen los personajes se vuelven por completo verosímiles. Amén de su carácter derivativo, tanto el padre de Theo como su madrastra se transforman en personajes complejos. Su drama íntimo y su inexorable tragedia, vistos desde las miradas adolescentes (y crecientemente yonquis) de Theo y Boris, constituyen la sección más sólida de El jilguero, gracias a que, en Las Vegas, Tartt se aleja del universo inescrutable de la clase alta de Nueva York y de los ámbitos que ahí dibuja: tiendas en el West Village que bien podrían estar en Diagon Alley; departamentos en el Upper East Side calcados de Grandes esperanzas. En Manhattan, la prosa y la historia de Tartt se extravían en una atmósfera tan irreal como un cuento de hadas (¡esos ridículos porteros puertorriqueños!) y tan impelida por revelaciones y coincidencias como un bestseller de Tom Clancy. En contraste, en Nevada el suspenso es compacto (el padre tiene deudas y busca robarle a Theo para solventarlas) y la atmósfera, un logro: la salvaje soledad del desierto, el descuido de un hogar gobernado por adultos negligentes, la orfandad compartida de dos chicos con heridas gemelas. La amistad entre Theo y Boris es una creación memorable y conmovedora. Cuando Theo deja a su amigo y aborda un camión de vuelta a la Costa Este, es inevitable no querer seguirlo.
(Además, Las Vegas es un acierto escénico. En una narración evidentemente interesada en abordar las diferencias entre copia y original, un sitio que ostenta réplicas burdas de la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y los canales de Venecia es un contexto conveniente, riquísimo en simbolismos. Si quien visita Las Vegas guarda esa horrorosa copia de la Torre Eiffel como referente de lo real, ¿qué pasará con quien lea El jilguero y jamás vea la pintura homónima que robó Theo? ¿La copia –o la reinterpretación– reemplazará al objeto auténtico?)
Con el regreso del protagonista a Manhattan, Tartt deja el pincel y toma la brocha gorda. Salvo por el romance que Theo intenta comenzar con Pippa, una chica a la que vio en el museo antes de que la bomba detonara, El jilguero pierde complejidad en aras de relaciones esquemáticas: Theo y su prometida de la high, una chica (claro) solo interesada en las apariencias; Theo y un nuevo villano, sacado de las novelas de Ian Fleming; y Theo y Hobie, un reparador de muebles, su gurú y mecenas, un personaje monocromático y monocorde, que habla, reacciona y respira como si hubiese sido escrito por Julian Fellowes, el guionista de Downton Abbey. Aquí, la habilidad de Tartt para unir cabos sueltos en un principio asombra y después, a medida que las sorpresas se apilan empieza a estorbar. Durante el trastabillante desenlace tuve que cerrar el libro por momentos, no para procesar información sino para deshacerme de ella.
Cuando Tartt se permite volver a una narración introspectiva, Theo se encuentra al borde del naufragio. A falta de movimiento externo, El jilguero se empantana en una serie de monólogos que deletrean la naturaleza (el mensaje) del libro. Se antojaba un narrador tacaño, dispuesto a ocultar interpretaciones y dejar que el lector se llevara lo que quisiera, pero no es esto lo que sucede. Las últimas treinta cuartillas contienen el mismo número de soliloquios expositivos. La vida es una catástrofe de la que solo el arte sale indemne, dice Tartt. Así empieza la novela, cuando Theo escapa de la explosión con El jilguero bajo el brazo, y así culmina, palabra por palabra, en la sentencia del último párrafo. Algo anda mal cuando ni la autora ni el lector aprenden nada nuevo después de mil cien páginas. ~