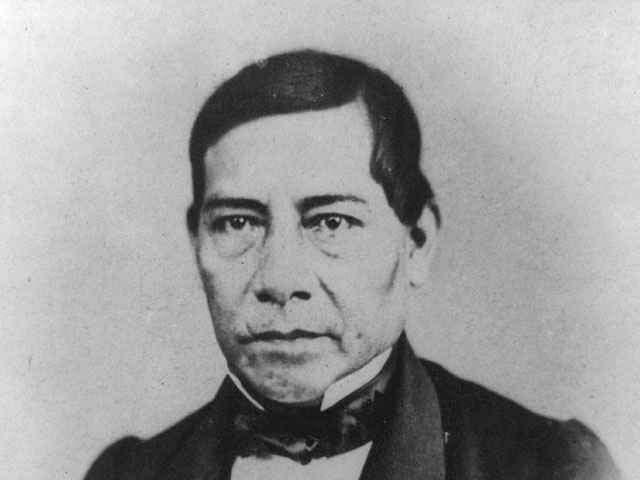Las mejores amistades son como empiezan. Mi amistad con Lorenzo Zambrano nació hace ya más de quince años en Parras, Coahuila, la tierra de sus ancestros. Aquella mañana, Lorenzo manejaba su camioneta y, a grandes trazos, entre veredas y polvaredas, me contaba su peregrinar por la exigente universidad de la vida. A la vista de los sabinos venerables, recorrimos aquel oasis en el desierto, visitamos los viñedos del siglo XVI, la Hacienda del Rosario y la capilla del “Santo Madero”. De pronto llegamos a la casa natal del “apóstol de la democracia”. En algún otro sitio he relatado la sorprendente escena: la mesa estaba impecablemente puesta con la misma vajilla que la familia había usado un siglo atrás. Los relojes se detuvieron a mirarnos, se escuchaba música de la época y, por un momento, sentí que se aparecería el espíritu del héroe para charlar con nosotros. Nuestra amistad nació con un delicadísimo acto de generosidad. Así empezó, y así siguió siempre.
Porque la discreción y la modestia fueron su segunda naturaleza, Lorenzo, en aquella ocasión, solo me dejó entrever algunos episodios de su biografía. La muerte de su padre lo había convertido en figura tutelar de su familia. Pero esa difícil condición no lo amargó. Quizá porque preveía el destino de trabajo y responsabilidad que lo aguardaba, Lorenzo tomó la decisión de conservar a toda costa lo mejor suyo: la alegría creativa, la curiosidad inquisitiva, el asombro ante la belleza, el trato franco, la mirada limpia, conservar al joven que el azar le arrebataba.
Siguieron años de estudio en el TEC de Monterrey y en Stanford, y luego casi dos décadas de aprendizaje desde el piso mismo de la operación cotidiana en Cemex. A partir de 1985 en que se convirtió en su presidente, día tras día los 365 de cada año, con perseverancia, arrojo e inteligencia, integrando talento humano y tecnología de punta, organizando la conversación entre gentes y culturas diversas, atendiendo las grandes tendencias y los pequeños detalles, Lorenzo Zambrano logró convertir la empresa en una cementera global, y al hacerlo desmintió la idea de que los mexicanos estamos condenados a ser víctimas pasivas y perennes de los poderes del exterior. Siempre he creído que, en el paso de la figura del conquistado a la del conquistador, Lorenzo ha sido un precursor. Logró, en la vida empresarial, lo que solo algunos personajes alcanzaron en otros ámbitos: sentarse –como decía su paisano Alfonso Reyes– “en el banquete de la cultura universal”. Porque Cemex no solo exporta productos mexicanos sino que se ha establecido ella misma en más de cincuenta países, no como cabeza de playa sino como una presencia mundial.
Pero un gran empresario debe ser más que un empresario. Lorenzo fue también un filántropo que discretamente dio a manos llenas y –rasgo excepcional en un mundo de dilapidación e inconsciencia– un protector eficaz del medio ambiente. Y también –bien me consta– un generoso y sensible patrono de las artes y las letras. No por nada Gabriel García Márquez lo llamó “Lorenzo, el Magnífico”. En aquel encuentro en Parras sembramos la semilla de una fructífera relación en las ediciones de México y España de Letras Libres y, posteriormente, en la Editorial Clío, donde, gracias al inolvidable Eugenio Garza Lagüera y a su gran capitán, José Antonio Fernández, nos volvimos socios. Más que una sociedad, integramos una familia cuya vocación ha sido honrar a la cultura mexicana, defender la libertad y llevar nuestra historia a todos los rincones.
Lorenzo Zambrano contribuyó a ennoblecer el perfil del empresario y abrió brecha para que otros empresarios siguieran sus rutas de conquista. Llevó el nombre de México al mundo, le dio nuevos bríos a la hazaña histórica de Monterrey y fue fiel al imperativo de responsabilidad social que predicaron los fundadores de su ciudad. Hoy que los cielos se han nublado temporalmente en México y en Monterrey, me importa mucho reflexionar sobre una frase, casi un epígrafe, que a menudo mencionó en correos y cartas. Decía Lorenzo: Good things happen to good people. Pareciera que no es así, que no siempre los hombres buenos reciben el premio a sus esfuerzos. Pero justamente por eso Lorenzo Zambrano puso el ejemplo de perseverar, de renovar, de arraigarse aún más en su tierra para contribuir –con su empeño y su ejemplo– a liberarla del mal que la agobia. Y en esa perseverancia, pienso yo, estuvo a la altura de su estirpe.
Detengámonos por un instante en el predicamento que hace un siglo enfrentó don Evaristo Madero. ¿Qué no había atravesado (en lo personal, en lo empresarial, en su municipio, su estado, su país) aquel hombre nacido en los albores de la etapa independiente que vivió hasta el estallido de la Revolución? En el lado luminoso, había fundado una familia casi bíblica y empresas de toda índole. En el lado oscuro, había padecido guerras internacionales, robos y abigeatos, revueltas, rebeliones y revoluciones. “¿Cosas buenas pasan a la gente buena?”, pudo preguntarse con escepticismo don Evaristo en 1910, mientras su nieto, el impetuoso Panchito, desataba la Revolución que derrocaría a don Porfirio. Pero tengo para mí que, haciendo un balance, el patriarca encontró que lo construido era tanto y tan firme que sobreviviría al incendio y que, al paso del tiempo –con trabajo, inteligencia y enorme esfuerzo–, el país, la familia y la empresa recobrarían el orden, la prosperidad y la paz. Y atisbó que en la aparente locura de su nieto había una lección de libertad que, como los buenos vinos, añejaría con el tiempo. Y habría tenido razón: tras la trágica muerte de Francisco y Gustavo (abuelo de Lorenzo), la familia creció, las empresas se multiplicaron, el país encontró su cauce. Y la democracia llegó también. La moraleja es clara: el éxito, arrancado a la adversidad, es más valioso, más noble, y sabe mejor.
“¿Qué México vislumbras?”, le pregunté alguna vez. “Un México en donde los resentimientos se transformen en trabajo, en donde la cultura del ‘dame’ se transforme en la cultura de ‘¿qué puedo yo dar?’, el México donde el esfuerzo individual se privilegia sobre el esfuerzo de los grupos de interés. Ese es el país que creo que viene, y lo creo firmemente.” Estoy seguro que lo siguió creyendo siempre, y con razón. El ruido, el desaliento y la confusión no nos dejan ver que los mexicanos estamos aprendiendo a ser ciudadanos por la única vía posible: la de confrontar la realidad como es, no como hubiésemos querido que sea. Es verdad que los hombres, aun los grandes hombres, son pequeños frente al azar y la circunstancia, pero debemos saber que en el arco amplio de la vida –si se persevera con seriedad, si se conserva la energía creativa, el amor al terruño, a la familia y a la patria– la gente buena, en efecto, termina por cosechar cosas buenas.
En su testamento, don Evaristo Madero habló así a sus hijos, nietos y bisnietos: “Ordeno que procuren ser justos y hacer el bien que puedan sin contarlo a nadie; que sean activos, diligentes y honrados a carta cabal.” Esas palabras fueron escritas y firmadas hace un siglo. Hoy constatamos que su tataranieto las cumplió a carta cabal. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.