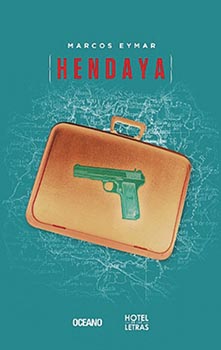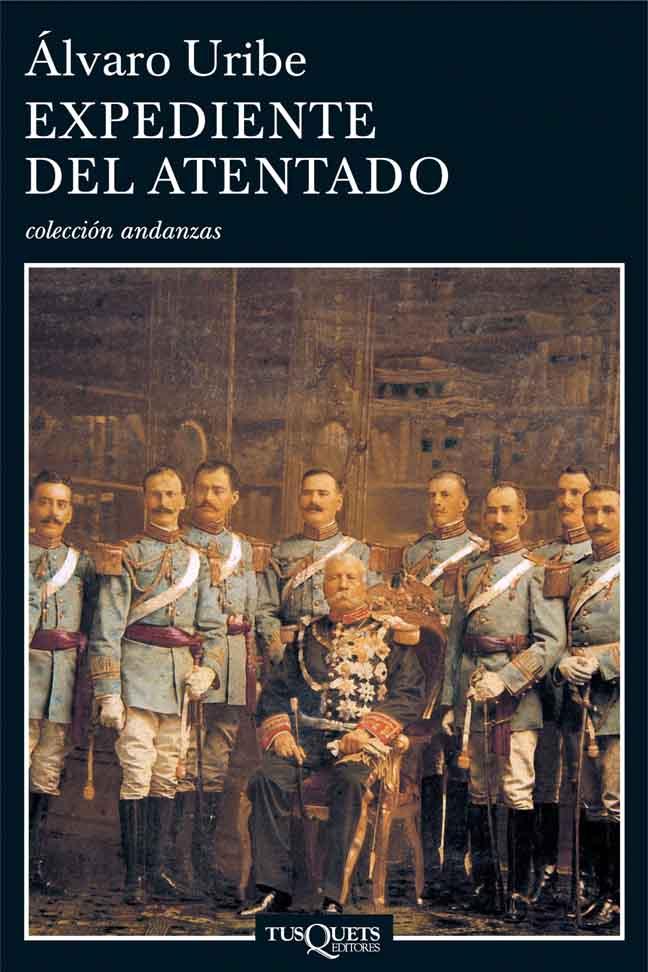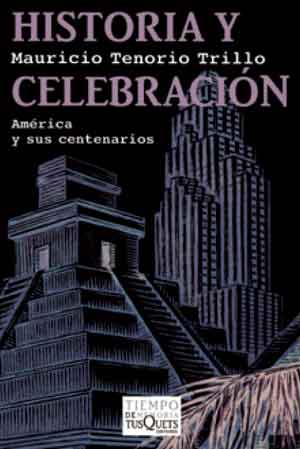Marcos Eymar
Hendaya
México, Océano, 2013, 184 pp.
Protagoniza Hendaya –la primera novela del también cuentista y profesor Marcos Eymar (Madrid, 1979)– un tal Jacques Munoz, sin eñe. La historia (que no el libro) arranca cuando su madre muere, Jacques se obsesiona con el castellano y acepta la sospechosa labor de transportar, varias veces por semana, una maleta pesada, cuyos contenidos ignora. En cada viaje, siempre de París a Madrid o viceversa, el tren se detiene a hacer una maniobra que le permita transitar por las vías por las que debe seguir su camino. Esta operación se llama “cambio de ancho” y es necesaria porque las vías férreas de España y Portugal no coinciden con las del resto de Europa. Los .233 mm de diferencia hacen obligatorio un alto total en la frontera francoespañola, en un lugar llamado Hendaya.
En la primera frase de la novela, Jacques está sentado en un bar y, tenso, espera: “De un momento a otro entrarán por esa puerta y empezarán a hacer preguntas. No sabes cuál será su aspecto, ni qué idioma hablarán, pero sí sabes que es demasiado tarde para intentar la huida. Has llegado al final del camino.” Si puede permitirse empezar al final del camino es porque esta novela opera en una suerte de “cambio de ancho” literario: cruza constantemente fronteras entre niveles de lenguaje, puntos de vista y tiempos verbales.
Hendaya da para muchas conjeturas: que si se cifra en su epígrafe (“¿Cómo cruzar la frontera cuando uno la lleva dentro?”); que si le da por fin su justo lugar literario al emigrante económico español (mucho menos visto que el exiliado político); que si el nombre de la madre, la Sole, anuncia el carácter asocial del hijo; que si Goya; que si San Antonio. Yo no sé si Eymar plantó a conciencia cada uno de los símbolos en su novela, en todo caso lo que me parece digno de celebrar es, precisamente, que su intención no interesa. Porque solo a los malos novelistas es posible leerlos a través de su tema, refiriéndonos a la sinopsis como esos turistas que no sueltan el mapa. En las buenas novelas uno se pierde volontiers, y los símbolos parecen brotar orgánicamente de la historia.
Se ha dicho de Hendaya que es una novela negra. A mí no me lo parece. Tiene suspenso, claro, pero no hay un crimen por resolver. Si hubiera que endilgarle un género, diría que es más cercana a las historias de aventuras. Tiene los ingredientes básicos: un eslabón robado y una misión para recuperarlo, un protagonista huérfano situado en un contexto ajeno –personaje pez fuera del agua, que le dicen–, una prohibición de inicio, una serie de antagonistas, un elemento femenino que atrae, un coqueteo con el parricidio, un arma entregada, amenazas, un par de bajas definitivas, etcétera. Pero con estos elementos, claro, también pueden –y suelen– escribirse libros muy malos. Creo que dos cosas salvan y elevan a este.
Lo primero es que el interruptor (lo robado) no es un objeto sino una letra. Una eñe. Y con esa eñe, necesariamente, la lengua –y la cultura– española. Cuando un emigrante, en una natural voluntad de integración, le niega a sus hijos el idioma materno, les corta mucho más que la lengua. (El lenguaje estructura, lo sabemos, el pensamiento.) El robo es, pues, grave. Lo que busca recuperar Jacques al aprender español es un andamiaje mental, un lugar en el mundo: la identidad que se le negó.
“Ella siempre hizo cuanto pudo para alejarlo de su lengua materna, les explicarás. Quería que fuese un francés puro, no un ‘mezclao’. Día tras día le hablaba en ese idioma extranjero, con su horrible acento de vaca española. Cuando venía alguna compatriota a visitarla, encontraba siempre una excusa para castigarlo en su cuarto. […] Las monjas decían que en el asilo la fobia de su madre se había agravado. Que cuando por casualidad oía una frase en español, se tapaba los oídos y se ponía a temblar.” A fuerza de cerrarle la puerta a sus raíces, Soledad se la abre al autodesprecio que hereda Jacques y que lo lleva a tomar una tras otra decisiones suicidas.
Lo segundo que separa a Hendaya de una mera trama es el oficio de Eymar. La prosa es impecable, para empezar. Sobria, precisa, pulida a morir –casi quiero decir: castiza– pero también reflexiva y entonces habrá quien la llame afrancesada. (Otra capa para el mix francoespañol.) Y la estructura es recia. Porque este libro debería ser ilegible: tenemos un hombre sentado en una silla, bebiendo coñac y recordando, y la inacción es una receta para la catástrofe narrativa. Pero de ese bache lo saca el uso de la segunda persona (que es en realidad una traslación de la primera: una fracción de Jacques que permanece sobria), y del peligro de la segunda persona –que suele cansar– lo salva la tercera. No analizaré los otros “cambios de ancho” pero diré que no estorban a la lectura y que eso es difícil de lograr. Eymar sabe escribir: no descuida el detalle, libra toda cursilería y evita tanto las repeticiones que, cuando se hagan las conjeturas que mencioné antes, habrá quien grafique el léxico hasta determinar la neurosis sinonímica del autor. Este grado de limpieza es raro de encontrar, y se agradece.
Mi único reproche a Hendaya es que las atmósferas emocionales, de tan sórdidas, resultan planas. Todo va del gris al negro, del negro al gris. Ni un vislumbro de ternura en la patética existencia de Jacques, ni una chispa de fraternidad en su incapacidad para relacionarse. Y aunque –dado su historial– esto puede justificarse racionalmente, me parece que tanta coherencia en la construcción del personaje termina por estorbar. Nos interesa, sí, porque no es un personaje que nos deje fríos, pero también nos cansa la ausencia de contrastes emotivos: todo tira, en Jacques, hacia abajo; no hay en él picos de entusiasmo ni atisbos de esperanza. Los abismos emocionales –todo ese gris, todo ese negro– están bien explorados, pero al no tener zonas de contraste –de luz– me parece que pierden peso. No es que yo quisiera soluciones artificialmente felices para Jacques, solo creo que encontrar rincones luminosos en las historias más oscuras es la oportunidad que tiene un autor de tocarle las fibras más profundas, las menos racionales, al lector; de conmoverlo y de no dejarle más opción que la de espejearse con el personaje y aceptar que, sí, en el fondo, algo comparte –quiera o no– con ese pobre diablo. De lo contrario, a ratos Jacques queda como un antihéroe muy bien construido, pero por el que sentimos poca cosa.
Hay, eso sí, algunos momentos de humor, y en general son fruto del buen oído de Eymar, que con envidiable fluidez lleva el relato del ancho de vía de una lengua culta y clara, al de localismos muy específicos. Y es que cohabitan en este libro varias ramas del castellano, y dos son argots muy bien plasmados. Está el fragnol, una mezcla de francés y español que varía según el idioma de origen (y aquí se respetan esos matices) y está la jerga madrileña que –como la propia ciudad– opera sobre el eje de una tradición densa, salpicada aquí y allá de notas pintorescas.
Además de esta, la edición para Latinoamérica, Hendaya saldrá en España y Francia, en los sellos Siruela y Actes Sud. Buenas y merecidas noticias para Eymar. Serán interesantes la lectura que pueda tener en España (en pleno reencuentro con su cualidad de país expulsor) y la versión francesa (¿cómo traducirán el fragnol? ¿Por inversión?). En todo caso, la mejor noticia de todas es para usted, lector: que todavía no tiene la más pálida idea de qué hay en esa maleta. ~
(ciudad de México, 1983) es narradora. Umami, su primera novela, saldrá en Literatura Random House en febrero 2015.