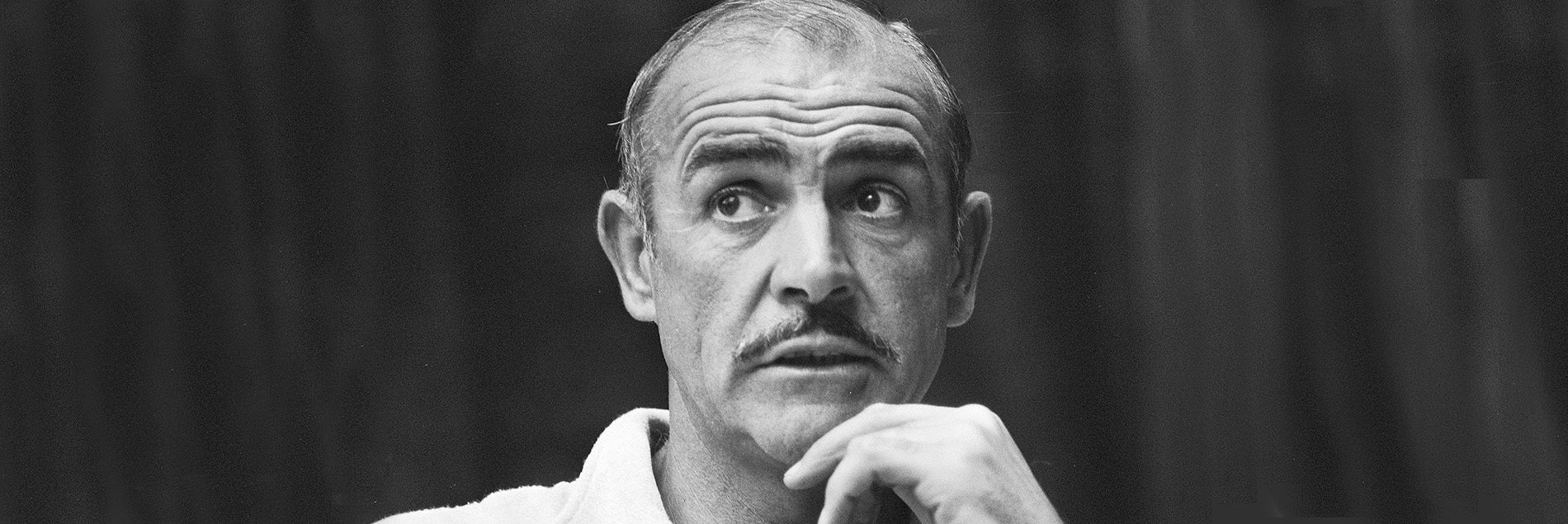La boda de Rosa (Icíar Bollaín, 2019) comienza con una premisa a primera vista poco apetecible: una mujer agotada por el día a día que decide escapar de todo y, en un arrebato de excéntrica autoafirmación, casarse consigo misma. Pero el enredo es más un pretexto necesario para tejer (nunca mejor dicho) alguna que otra retahíla sutil que no merece pasar desapercibida.
Es una película con una frescura notable que recuerda a ¿Hola, estás sola? (1995). La ópera prima de Bollaín tenía una luminosidad que tal vez ha decaído en sus cintas de los últimos años, pues sin perder el timón de su perfil social, daba la sensación de no tomarse tan en serio esa cosa tan seria que es el compromiso. A ello ayudaba precisamente Candela Peña, quien en un pestañeo le arrebataba el protagonismo a una musa de los noventa llamada Silke. Han pasado veinticinco años desde entonces y Bollaín ha apostado tal vez por la única actriz que podía defender este personaje. Además, Peña tiene algo de las grandes: no va ella al personaje, es como si los personajes se encajasen en su cuerpo y ya son inimaginables sin sus gestos y sus modos, sin su rotunda fragilidad, como Giulietta Masina, Barbara Stanwyck o Jeanne Moreau, como el traje que Rosa se va haciendo a medida. Incluso en un terreno tan resbaladizo como es la comedia costumbrista, Peña consigue mantener una credibilidad pasmosa: con una ternura que me ha hecho pensar en Alfredo Landa (casualidad que la actriz pensara en Sancho Panza cuando perfiló a Rosa), y sin excesivos aspavientos, hay segundos de emoción intensa que trabaja de puntillas. Pocas actrices no sentirían la tentación de aprovechar el momento. Ella no lo necesita.
La segunda razón es que es una cinta sin excesos, hay sencillez y un guion muy medido. Pocos decorados, pocos extras, limpieza y efectividad. Todo el espacio se reserva para un elenco de actores en sincronía: Nathalie Poza, ya experta en aprovechar papeles pequeños para brillar; Sergi López que hace de perfecto y barrigudo fallero; Paula Usero, el flamante descubrimiento de la cinta, y Ramón Barea, aportando esa honestidad tranquila a la que nos tiene acostumbrados.
Pero lo más interesante es el modo en que Bollaín muestra el contraste entre la pausa del espacio de la memoria al que viaja Rosa y el agobio del ritmo vital mundano, rodeado de gente hablando sin decir y oyendo sin escuchar, colgada de los videojuegos, del móvil, de los favores ajenos… Como una fábula muy precisa del tiempo que se nos ha venido encima. Resulta especialmente acertado el contraste entre el blanco agresivo de la ciudad de Valencia, donde Bollaín violenta adrede el pulso de la cámara para mostrarnos la acelerada vida actual, y la fotografía cálida y suave que enmarca el espacio melancólico de la mercería materna en Benicàssim. Allí se conservan las huellas de un tiempo dilatado y emocional, haciendo trajes de boda al son inconfundible de aquel antiquísimo estándar titulado “Amapola”. Solo escuchar esa melodía retrotrae a un cinéfilo a las secuencias más hermosas de Érase una vez en América (Sergio Leone, 1984) y no parece casual por parte de la directora, pues ha tenido a bien bautizar la vieja casa de costuras precisamente así: Mercería Amapola.
Ahora bien, lo más sugerente de la cinta quizá sea una asociación casual. Una alegre coincidencia o tal vez, lo reconozco, una enfermiza tendencia a hilvanar los personajes de la pantalla con las viejas fábulas ancestrales. No he podido evitar relacionar a Rosa con los hilos de Aracne: otra soltera empedernida, otra dueña de su destino pero condenada por ello, otra tejedora.
Pensar en Aracne es pensar en un talento autónomo, asociado al trabajo femenino de las hilanderas que no parecen necesitar de nada ni de nadie y resultan sin embargo insustituibles, como le ocurre a Rosa. En el mito, Aracne compite con Minerva por ambición creativa, pero también por autoafirmación, y es castigada por su atrevimiento, pero no sin antes provocar la piedad de la diosa. La transformación final de la tejedora lidia en araña no es más que un acto de conmiseración ante su inminente suicidio, como si la convirtiera en una más de sus fabricaciones textiles. Además, recuerda Carlos Goñi en Alma femenina. La mujer en la mitología (2005),Minerva condena a Aracne a la práctica invisibilidad, pero a la vez la conmina a “tejer tapices transparentes”. Artista de la invisibilidad pues, como invisible parece ser también la propia Rosa.
Resulta evidente que en el mito hay un duelo fundacional entre Minerva y Aracne con la tela como forma de medir las capacidades creativas, pero observando las huellas antropológicas del mito descubrimos que las asociaciones a la araña se vierten más en la diosa que en la tejedora lidia. Vamos, que en realidad podríamos estar ante dos caras de la misma moneda mirándose al espejo: la araña primigenia Minerva y la araña aspirante Aracne, como en una versión grecorromana de Eva al desnudo. Tal vez sea por eso que en la versión de Velázquez no nos quede claro quién es la heroína del cuadro, si la diosa o la hilandera.
En todo caso se trata de un mito emancipatorio, liberado y liberador, ni victimista ni fatalista, trabajador y paciente como el trabajo mismo de la costura, como costureras son las Parcas, o Ariadna y su hilo laberíntico, o por supuesto Penélope y sus retahílas. Heroínas inteligentes que se zurcen su propio destino.
En el cine español, Rafael Azcona tuvo a bien plagar sus guiones de hilvanes y pespuntes como homenaje a su padre sastre: desde el López Vázquez que tomaba medidas a José Luis Rodríguez para hacerle el traje de verdugo y con desprecio le espetaba: “¿Tira de la sisa?”; hasta el cobarde padre de Moncho, que quemaba en secreto el carné de comunista en La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999); pasando por la Trini, sastra y cómplice de folclórica en La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998). Más engarzada a Aracne todavía es la trama de De tu ventana a la mía (Paula Ortiz, 2011), donde precisamente la costura conectaba a mujeres de distintos tiempos para hacerse fuertes frente a la adversidad; y más potente aún resulta en Dolor y gloria (Pedro Almodóvar, 2018), donde al cabo de los años Salvador Mallo conservaba en el ajuar el viejo huevo de fruncir de su madre. La costura servía precisamente como hilván contra el correr del tiempo y como engarce entre ficción y realidad.
No parece casual, por tanto, que el dedal que Rosa coge del costurero de su madre se convierta en el amuleto con el que decide fabricarse su alianza de boda. En su conquista de la autoafirmación la costura es la herramienta, el catalizador de la memoria y de la creatividad, del ayer de su recuerdo y del mañana de su nueva vida.
Hay muchas razones por las que animarse a ver La boda de Rosa. Está el espíritu de verbena, está Calabuch, la luz y la ternura berlanguiana de la Albufera, está Candela Peña en estado de gracia y está Aracne, labrando pacientemente su propia autonomía. Toda una hazaña mitológica.