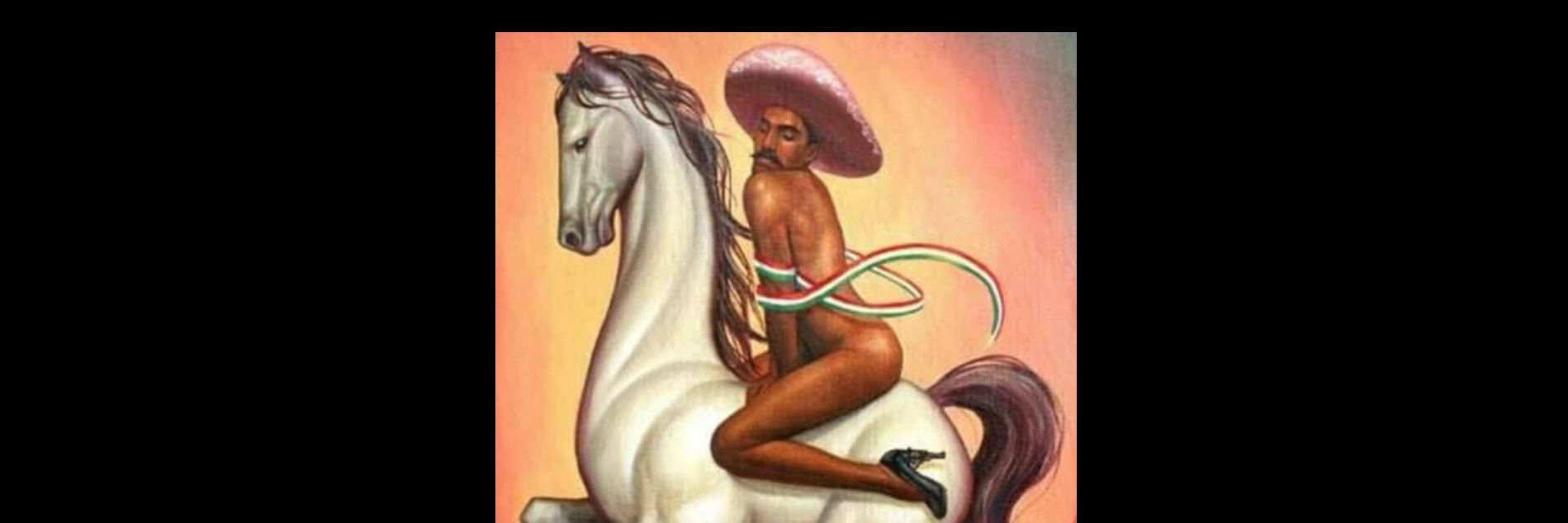El punto más septentrional de la península ibérica es el Cabo de Estaca de Bares, en La Coruña. Luego viene el Cabo Peñas, a 200 kilómetros, y a otros 200 más al este aún está el Cabo de Ajo, que es el tercero de la lista y donde hay un faro que hace un año fue objeto de una polémica porque un muralista llamado Okuda lo pintó de colores por encargo del Gobierno de Cantabria, que se gastó 40.000 euros en la operación. Sobre este encargo en particular y el arte público en general escribió en esta revista el traductor y crítico de arte Rubén Cervantes Garrido, cuyo brillante y algo melancólico artículo fue probablemente el efecto más valioso que produjo aquel dinero, aunque fuese un efecto colateral. Brillante y melancólico, ahora que lo pienso, es también lo que debe ser un faro, para así guiar a los marinos y acompañar a los soñadores.
El faro de Ajo, no muy alto, era una torre blanca en mitad de un prado verde. Al acercarse desde la carretera que viene del pueblo la sensación de vértigo ascendente era similar a la que suscita el conocido cuadro Christina’s World, de Andrew Wyeth, en el que una mujer naufragada en un prado igual de marítimo que el de Ajo se vuelve hacia dos edificios que hay en el horizonte (a pocos metros del faro hay otro edificio civil que la pulsión decorativa ha respetado). Si ahora se busca en Google, la mayor parte de las imágenes que aparecen son las del faro ya pintado; en algunas aparece el propio muralista, que se parece un poco a su obra. El faro antes tenía un encanto sencillo, y desde luego más contundente, del que participaba la distribución de colores. Grandes masas verdes (la yerba) y grises o azules (mar y cielo) según la hora y la estación, y como contraste la única verticalidad blanca del faro, que reflejaba la luz de la comarca de Trasmiera, que es la más bonita de la provincia. Okuda ha cubierto la superficie del faro de colores vivos, en una paleta estridente de convulsa alternancia. Ha pintado la cabeza de un león, cuyo volumen consigue a base de distintos planos, y también un buitre gigantesco. Además del entramado a medio camino entre el arte azteca y la carta de ajuste, hay un motivo marino: un friso de pequeñas anclas. Desde que se inauguró el nuevo aspecto del faro las visitas se han disparado.
Cuando el faro de Ajo era blanco, en los días de luz tamizada, cambiante y misteriosa, su volumen parecía fugarse del fondo de prado, mar y cielo. Cuando el cielo estaba metálico y tormentoso pero a la vez el sol conseguía que sus rayos atravesasen las nubes, el faro recibía esa luz y al reflejarla parecía pertenecer a otro mundo, superpuesto al nuestro; durante los instantes que duraba esa luz tan especial era como si la imagen frente a nuestros ojos fuese una transparencia de planos y tiempos distintos pero simultáneos, que por alguna razón coincidiesen brevemente en un momento afortunado. La gracia del faro estaba en verlo a la luz cambiante, que resaltaba precisamente por la lisura de la superficie. El faro era la luz y la luz se corporeizaba en el faro, y aquello parecía querer decirnos algo. Resulta muy raro y un poco desalentador que esto no sea una evidencia que cualquiera puede advertir a simple vista; la majestuosidad o la sutileza de la luz no son una obra conceptual que nos tenga que explicar alguien para que podamos apreciarla, sino que su belleza se reconoce solo con verla.
Hace unos días fui a ver el faro pintado. Era una mañana esplendorosa, con la luz de finales de septiembre reinando con la rotundidad de un membrillo maduro. Yo iba ya convencida en contra de la intervención de colores y de las autoridades que la habían permitido, alentado y pagado, del confusionismo de esas mismas autoridades que, cuanto más populistas son y más se precian de amar lo local, más parecen odiarlo y no verlo ni mirarlo, que son conservadoras de lo que dificulta la vida y kamikazes cuando convendría ser cuidadosas. Pero lo que vi fue aún más más triste. Al ver el faro pintarrajeado en medio del prado no pensé “ajajá, como ya me imaginaba estamos delante de una horterada”, ni me indigné por el dinero gastado, sino que de repente, en aquel cabo tan impresionante desde el que al dar una vuelta de 360 º se abarca con la vista el horizonte del mar con sus barcos comerciales o sus veleros, los acantilados y los montes más bonitos, los terrenos del verde más brillante y lleno de vida, los volúmenes del terreno que parecen lejanos y cercanos a la vez, y hasta el contorno de la ciudad de Santander por el lado del mar abierto, desde aquel mismo cabo, me sentí como en el solar sórdido de un barrio chungo, porque la pintura innecesaria del faro participaba de la misma lógica que lleva a pintar murales supuestamente alegres en las esquinas descuidadas de las ciudades, en los túneles siniestros que los adolescentes deben cruzar para ir al instituto, en los solares en los que las medianas conservan la silueta de las habitaciones de la casa derruida, y el papel de las paredes medio arrancado ya, y ese solar se convierte en un foco de trapicheo y alguien decide cubrirlo de escenas de duendes o de lo que sea con la esperanza de despistar un poco de su pobreza y suplir lo que el urbanismo no ha hecho. Pero nunca funciona. La pintura en el faro consiguió que el entorno me recordase a eso.
Y el faro me pareció como una bolsa de pipas arrugada que algún guarro hubiera tirado en mitad del prado.