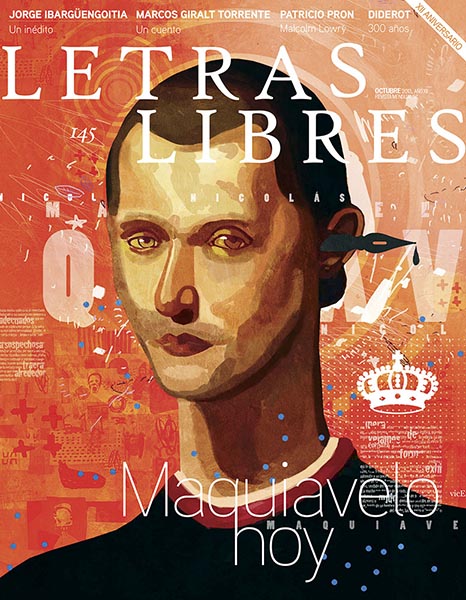Si usted no ha oído hablar del fracking, pronto lo hará. Esta incómoda palabra inglesa, para la que no tenemos todavía una traducción elegante, designa una práctica de extracción de gas para muchos también incómoda, desconocida para la mayoría y prometedora para unos pocos. Su padre, el ingeniero texano George Mitchell, ha fallecido hace unas semanas, mientras en España el gobierno prepara una legislación que permita las primeras prospecciones, y en Gran Bretaña se conocen sonoras protestas contra su despliegue inicial. O sea, que el fracking no es todavía entre nosotros, los europeos continentales, un asunto de conversación pública, pero empieza a serlo.
Hay razones para ello. Ahora que el cambio climático ha sido aceptado como una realidad científica con consecuencias en el plano de las políticas públicas, por más lentos que sean los avances prácticos, la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles ha cobrado una decisiva importancia y constituye, también, una atractiva oportunidad de negocio. A ello hay que sumar el viejo deseo geopolítico de liberar a Estados Unidos y Europa de su dependencia respecto del petróleo y el gas de socios tan poco fiables como los productores de Oriente Próximo, Rusia o Venezuela; países que, como su sola enumeración sugiere, bien pueden tener en esa abundancia a la vez su bendición y condena. Thomas Friedman, el afamado columnista del New York Times, formulaba con claridad este propósito en su libro sobre el particular: “Hoy en día no se puede ser ni un realista eficaz en política exterior ni un idealista eficaz en promover la democracia sin ser también un ecologista eficaz a la hora de ahorrar energía.” En el mejor de los mundos posibles, los imperativos estratégicos y energéticos van de la mano.
Desde ese punto de vista, el fracking parece arrojar resultados esperanzadores, aunque no constituya una alternativa radical al sistema energético existente. En Estados Unidos, que lleva décadas experimentando a pequeña escala con el mismo y últimamente lo ha impulsado de forma decidida, los yacimientos de roca producen ahora una cuarta parte del gas natural de todo el país, cuando a comienzos de este nuevo siglo apenas representaban el 1%; el precio del gas se ha abaratado en consecuencia. Para el caso español, el Colegio de Ingenieros de Minas calcula que nuestro suelo alberga gas para 39 años de consumo, lo que sería una noticia bienvenida en un país que importa el 99% del mismo. Es verdad que estas proyecciones pueden desviarse fácilmente; también se albergaron esperanzas con los biocombustibles, si bien eso de generar energía quemando alimentos nunca pareció una idea demasiado brillante. Pero la promesa del fracking, a la vista de los datos norteamericanos, parece más sólida.
¿Cuál es, entonces, el problema? ¿Contra qué protestan quienes protestan? Para ser exactos, el fracking consiste en la fractura hidráulica de las rocas situadas bajo el subsuelo, a una alta presión y con una mezcla de agua, arena y agentes químicos, creando grietas a través de las cuales el gas es liberado y extraído. Hay, naturalmente, riesgos asociados. ¡Pero es que la realidad es así! Tal como decía la cuarta de las leyes de la ecología formuladas por el conservacionista Barry Commoner, there is nothing like a free lunch, o sea: nada es gratis. En este caso, los principales riesgos tienen que ver con la posibilidad de que el ascenso de los gases a la superficie pueda contaminar los pozos de agua, siendo especialmente problemático el caso del metano, gas altamente contaminante y contribuyente neto al cambio climático. Menos credibilidad parece merecer la vinculación entre el fracking y los movimientos sísmicos. Por otro lado, una buena parte de las protestas se refiere al daño al paisaje o constituye eso que los anglosajones llaman nimbiyism: rechazo a soportar en la propia vecindad las molestias que acarrean la extracción de recursos o la actividad industrial. Y es que, si no nos gustan los vecinos ruidosos, cómo vamos a aceptar de buen grado que el progreso itself acampe junto a nuestra casa.
Aunque las investigaciones al respecto no son todavía concluyentes, parece que el fracking no plantea problemas que justifiquen una prohibición prematura. Es verdad que, incluso queriendo hacer las cosas bien, con las cautelas medioambientales correspondientes y una regulación severa, esas mismas cosas pueden salir mal. Pero, al igual que sucede con la energía nuclear, se trata de proceder a una evaluación racional de los costes y los beneficios asociados a una técnica concreta, no de rechazar automáticamente las alternativas a lo conocido, aunque no supongan, como en este caso, una revolución. Además, no debe olvidarse que el gas natural es más limpio que los combustibles clásicos, como el carbón. El fracking puede ser un aliado contra el cambio climático; quizá no el más eficaz, pero sí el más realista. Y desde luego, constituye un buen ejemplo de cómo la innovación humana acaba encontrando soluciones allí donde no parecía haberlas, proceso de descubrimiento que no puede desarrollarse sin el juego de pruebas y errores que conduce a escoger aquello que mejor funciona y desdeñar aquello que no funciona en absoluto. El propio Tim Jackson, adalid contemporáneo del decrecimiento, reconoce que la posibilidad de una revolución tecnológica en el plano energético no puede descartarse, pero esta no puede llegar si no dejamos que lo haga.
No obstante, va de suyo que la solución más expeditiva en la lucha contra el cambio climático sería el desmantelamiento de la sociedad contemporánea y la transición hacia una forma de vida colectiva libre de emisiones de dióxido de carbono; así lo ven, al menos, ecologistas y anticapitalistas radicales. Por esa misma razón, se mostrarán insatisfechos con cualquier alternativa energética que no pase por un empleo masivo de las renovables y vaya acompañada por ese “cambio de valores” que todos invocamos sin saber muy bien a qué nos referimos: debe de ser algo así como acostarnos egoístas y amanecer generosísimos. Es interesante, por cierto, que la izquierda clásica condene el fracking, pero defienda la minería, siendo ambas cosas más o menos la misma. Es interesante, pero no sorprendente, ya que las disputas en torno a la cosa medioambiental son una fábrica natural de paradojas. Sin ir más lejos, el padre del fracking, George Mitchell, fue un temprano defensor del crecimiento verde, llegando a construir en 1974 una comunidad, The Woodlands, con objeto de combatir los problemas de la dispersión urbana. Y el propio Karl Marx vio con más claridad que nadie, en sus Manuscritos de 1866, que la relación entre el hombre y la naturaleza se basa en la adaptación de aquel a esta mediante su apropiación tecnológica y simbólica, con la subsiguiente constitución de un metabolismo socionatural.
Dicho esto, también la conversación pública, como la ingeniería constitucional, depende en buena medida de un adecuado sistema de pesos y contrapesos. En ese sentido, la insatisfacción crónica de los verdes radicales, así como la más ocasional de los moderados, constituye una voz necesaria dentro del debate medioambiental; entre otras cosas, compensa la agresividad de quienes responden a meros intereses particulares y dejan de lado la cualidad pública de los recursos naturales. En ocasiones, la sentimentalización y el alarmismo al que tienden los primeros produce un daño irreparable en la opinión pública, que antepone la emoción a la razón en asuntos tales como la energía nuclear. Es memorable el hecho de que la Orquesta de Baviera se negase, tras el accidente de Fukushima, a viajar a Tokio, donde debía actuar, por miedo a las concentraciones de uranio en la atmósfera de la capital nipona; luego resultó que el aire de Múnich albergaba más uranio que el de Tokio.
Si el ecologismo moderado quiere ser, como sostiene el historiador alemán Joachim Rädkau, la Nueva Ilustración, tiene que anteponer la evaluación racional al impulso emocional. El problema es que, en cualquier asunto político, es más fácil obtener apoyos recurriendo a lo segundo que enarbolando la primera. En este contexto, sería deseable que el fracking fuera objeto de una ponderación razonable; por desgracia, nada garantiza que no suceda lo contrario. ~
Manuel Arias Maldonado (Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'La pulsión nacionalista' (enDebate, 2025).