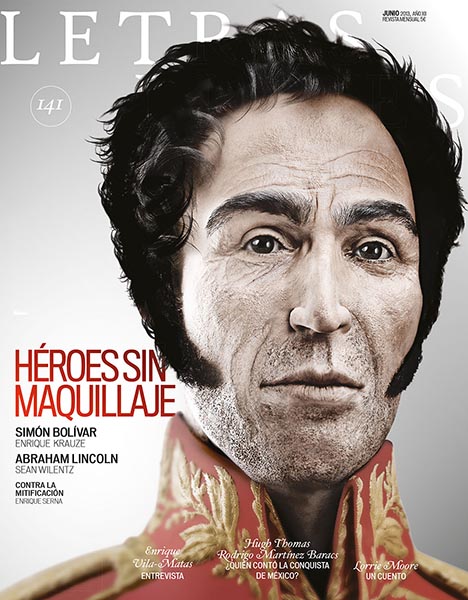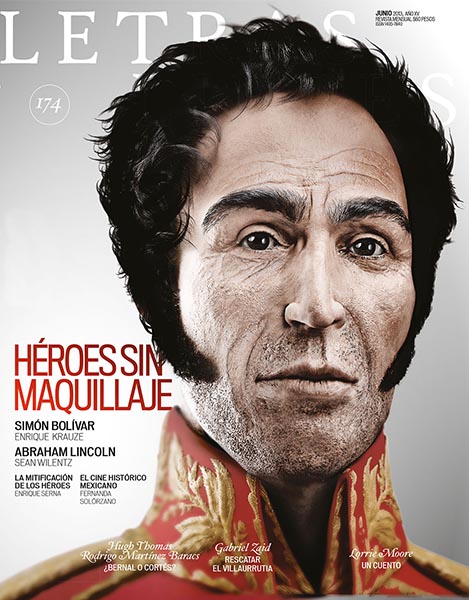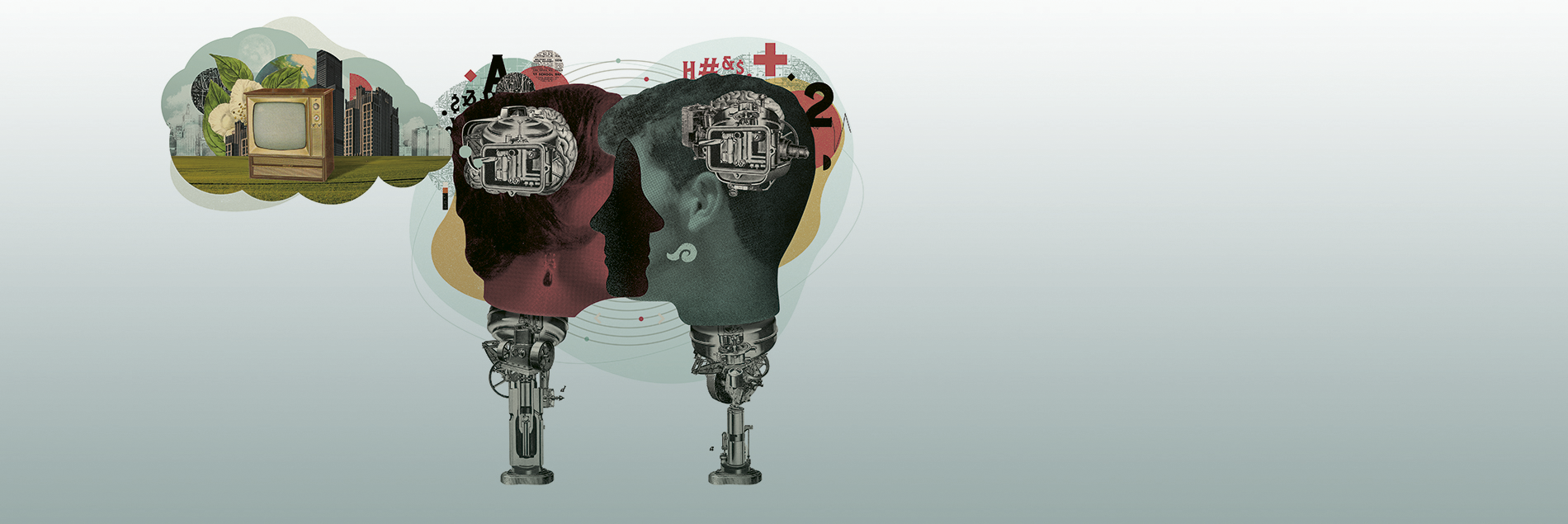–¿Saben qué, Cabrones? ¡Este vato es quinto! –gritó el Crudo Guajardo, señalándome judicialmente con su taco de billar.
Muchas gracias, pinche Crudo. Muchas gracias, ingenua camaradería que esa mañana me había llevado a reconocer mi castidad, mientras nos congelábamos esperando que se asomara entre los huizaches una codorniz para matarla a escopetazos.
El Crudo, feliz, me señalaba como a un apestado, la boca carcajeante, los ojos diminutos y crueles, alcaparras en su cara de carne tártara. Y felices los Cabrones que entre rugidos, muecas y contoneos se pronunciaron a coro sobre mi virilidad, a la que juzgaron comprometida si no es que nula, quod erat demonstrandum, para dictar después sentencia inapelable ya de declararme puto, ya de probar lo contrario desquintándome de inmediato con alguna profesional del ramo.
Esto lo facilitaba el hecho de encontrarnos en “La ciudad de los niños”, que es como los jóvenes de Nuevo Laredo se referían afectuosamente a la zona de tolerancia: un pueblo de seis calles retacadas de burdeles, de los postineros a los zarrapastrosos, rodeados por una muralla inexpugnable salvo por el portón donde unos gendarmes, previo estímulo en efectivo, eran a tal grado tolerantes que veían documentos de identidad en cualquier billete de diez pesos.
Había ido a pasar vacaciones con el Crudo Guajardo, cuya familia poseía un rancho en el que se me iba a educar en el arte de masacrar fauna local. Las dos veces que lo intentamos fueron un desastre: el desierto estaba tapado de niebla y hacía tanto frío que las codornices se morían solas, sin intervención de perdigón alguno. Y ahora estaba en ese bar pringoso, aromado de meados y petróleo, soportando las burlas del jurado por no consumir alcohol y con mi hombría en tela de juicio.
Y claro que estaba en tela de juicio, por una razón sencilla: así era entonces. Era 1965, y progenitores y curas y maestros trataban de sucinta cochinada todo lo que estuviera al sur de la media cancha. Y claro que practiqué todas las fantasías del manual Freud: me desconcertó que las niñas no tuvieran pene y temí que me quitaran el mío; pensaba que los niños se salían de la mamá por el ombligo, como si se volteara un calcetín; participé en competencias de ver quién hacía pipí más lejos (a veces hasta contra otros niños). En suma: cualquier niño o niña de siete años sabe más de sexo hoy que yo y todo mi grupo de boy scouts entonces, incluyendo a los guías. Vamos, era una época en la que hasta según la máxima autoridad en la materia (que era la clandestina revista Playboy) ni siquiera se había inventado el vello púbico.
El Crudo Guajardo y los Cabrones me arrastraron ruidosamente hacia lo que llamaron mi “primera comunión”. Hacía un frío estupendo. Las fachadas de los burdeles electrizaban la niebla con zigzags de neón prismacolor. Íbamos oscuros bajo la noche aterida, rumbo a la callejuela más remota y oscura, pues lo que habían juntado entre todos los Cabrones apenas alcanzaba, como dijeron, para una “de las ancianas”.
Ante la silueta tras una ventana, el Crudo y los Cabrones decidieron que estábamos ante la sinodal perfecta. La mujer abrió la puerta y negoció con el Crudo, que me señalaba con gesto desdeñoso. La mujer asentía y contaba los billetes. Los Cabrones me metieron al cuartucho a empujones, ululando, eructando y exigiéndome que pusiera muy en alto el honor de los Cabrones.
Más un cadalso que un cuarto, el sitio era lo más opuesto a la gran ceremonia que había fantaseado. Sobre la cabecera desvencijada de latón, rodeada de veladoras, había una imagen enorme de la Virgen María con su hijito en brazos. El mismo hijito, ya más grande, mostraba su corazón con un catéter de espinas. Había santitos en todos lados, entre flores de plástico y tiras de luces. Un brasero quemaba carbón grasoso. Olía a tizne y a perfume barato. En una mesa junto a la cama había rollos de papel de baño y muchas fotos de muchos parientes (de ella).
Envuelta en un cobertor a cuadros, la mujer se derramó en la cama, cimbrándola. A la luz de las veladoras vi su rostro ajado y triste bajo un maquillaje de ópera bufa. Lanzó un suspiro de resignación, se persignó con los billetes, abrió la colcha para mostrar su cuerpo realista-socialista, refundido en un corpiño carcelario del que sucesivas lonjas procuraban fugarse, demostró por qué López Velarde llamó a las vulvas “sañudos escorpiones”, y dijo “órale, mijito”.
Pero Mijito ni órale, ni nada. Mijito, entre curioso y aterrado, ni siquiera decidió: su cuerpo dijo que no y ya. La señora –experta no solo en el arte de fingir cariño, sino en el más difícil de la compasión– dijo “no te apures, mijito”, se cubrió con su cobija y prendió un cigarrillo. Me ordenó que me sentara en la cama y que saltara un poco. La cama chillaba como una carabela naufragando. La mujer también se mecía, echándole humo a la Virgen María. Cuando apagó el cigarrillo me desarregló la ropa, me despeinó y me puso con el dedo una mancha de carmín bajo la oreja. “Diles que estuvo muy rico, mijito. Dios que te bendiga y ciérrame bien la puerta.”
El Crudo y los Cabrones me miraban expectantes. Yo me fajé la camisa, me acomodé el pelo y levanté los brazos en señal de triunfo. Los Cabrones soltaron un alarido tribal y me llevaron casi en andas de regreso al billar.
En la noche, ya en el rancho, el Crudo Guajardo me preguntó si de veras me había cogido “a esa pinche vieja”. Contesté que sí y que tuviera más respeto pues esa señora no era una pinche vieja. El Crudo bostezó enfáticamente y dijo: puto. …
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.