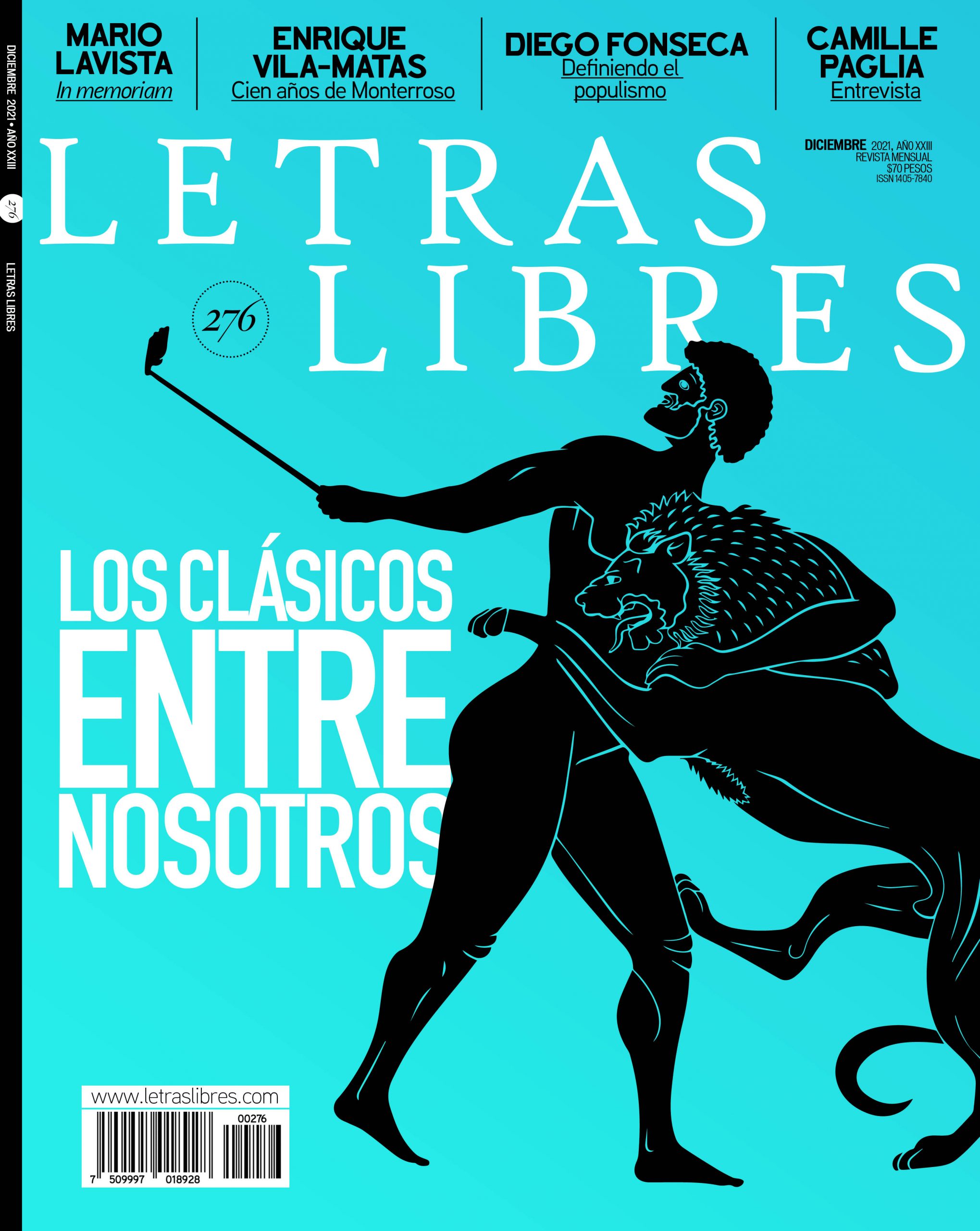El reino de la insatisfacción permanente, de la negociación inacabable. La democracia es el mejor mecanismo que se ha creado para transmitir el poder de forma pacífica. No se agota con el voto y las elecciones limpias, pero voto y limpieza son sus condiciones básicas. Stuart Mill fue más lejos: sin salarios justos y alfabetización no hay democracia.
La democracia concilia opuestos, obliga a negociar, hace indispensable pactar y ceder. Es un grave error reducirla al gobierno de la mayoría. Lo más fácil es que se gobierne por decreto. Pero la sociedad no es uniforme, es variada, plural, contradictoria. La democracia no es la panacea, no sirve para crear riqueza ni para reparar o prevenir las injusticias. La democracia es un estado de conflicto permanente, de indeterminación radical. “Democracia confusa”, la llamó Sartori.
En democracia nunca nadie gana todo y para siempre. La unanimidad es siempre hechiza porque la sociedad es esencialmente diversa. Se trata de una construcción frágil que un simple demagogo de verbo encendido puede echar abajo. Requiere de vigilancia continua. Si la descuidamos, la hierba de la intolerancia la invade y resquebraja. Dos elementos la animan: el voto y el anhelo igualitario, que todos tengamos las mismas oportunidades y que todos seamos iguales ante la ley. Su piso nunca es estable. Nada es seguro en la democracia.
“Si amas la incertidumbre eres demócrata”, escribió Przeworski. Durante décadas en México sabíamos quién sería el presidente antes de que se celebrara la jornada electoral. Incertidumbre, nada está escrito. Incertidumbre, lo que hoy está arriba mañana puede morder el polvo. Incertidumbre, piso en continuo movimiento. Incertidumbre, condición indispensable para vivir en democracia. La democracia es el mecanismo que permite conciliar las aspiraciones y la realidad, las acciones y la crítica. En el México reciente, sostiene Jesús Silva-Herzog Márquez en La casa de la contradicción, hemos desperdiciado en dos ocasiones la oportunidad de vivir en democracia. La primera ocurrió durante los llamados años de la transición; la segunda está ocurriendo ahora, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con claros visos de regresión autoritaria.
Esta es la tesis que sostiene el autor de La casa de la contradicción. La democracia es esa casa, el lugar donde confluyen las contradicciones naturales de la sociedad. Casa por lo que implica de lugar común de convivencia. Los gobiernos de la transición construyeron esa casa que terminó devorada por la polilla de la corrupción. El gobierno actual no ha querido en cambio levantar ese espacio de convivencia. Su proyecto es excluyente, ya que solo admite a los suyos, a los que considera “el pueblo”. Por rechazar las contradicciones propias de la democracia seguimos siendo una “nación incumplida”.
En 1990, un año después de la caída del Muro de Berlín, se llevó a cabo en la Ciudad de México el Encuentro Vuelta, convocado por Octavio Paz. Varias decenas de intelectuales europeos, latinoamericanos y mexicanos se reunieron para reflexionar sobre el significado del fin del socialismo real y sobre el triunfo, que parecía definitivo, de la democracia liberal. Las circunstancias que rodearon a ese encuentro eran interesantes. Un par de años antes se habían celebrado en México unas reñidas elecciones cuyo resultado fue altamente polémico. El modernizador Carlos Salinas se impuso con trampas a Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del nacionalismo revolucionario. México, por lo visto, todavía no estaba listo para la democracia, seguíamos siendo un país cerrado y semiautoritario. Dado ese contexto, la participación de Mario Vargas Llosa (“México es una dictadura perfecta”) cobra su cabal significado. Una valiente denuncia contra el sistema transmitida por televisión abierta. Tuvieron que pasar varios años muy difíciles (de crisis económica y política, de asesinatos y revueltas) para que, finalmente, en 1997, México comenzara su transición a la democracia. Ese año el PRI, por primera vez en su historia, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. A partir de entonces México dejaría de ser el país de un solo hombre. La sana incertidumbre se instaló en la política mexicana.
La democracia nos tomó desprevenidos. “Fue resultado de protestas, negociaciones, reformas y votos. Pero no nos preparamos para ella”, afirma Silva-Herzog. Prueba de ello es que, cuando por fin la transición alcanzó la presidencia, con la victoria de Vicente Fox, muchos de sus actores centrales festejaron el triunfo y se cruzaron de brazos. El ferrocarril democrático ya estaba sobre rieles, ¿para qué hacer más? No nos dimos cuenta entonces de que la democracia iba más allá del voto. De que la democracia consistía en una serie de valores y de hábitos que no estaban instalados entre nosotros. No se promovió en escuelas ni universidades ni entre la población la necesaria pedagogía democrática. Al llegar la democracia, bajamos los brazos. No nos habían dicho que la democracia implicaba una ciudadanía activa y exigente. No se señaló entonces que el proceso democrático no terminaba con la alternancia en la presidencia, todo lo contrario, que la democracia apenas arrancaba en ese momento. No sabíamos que la democracia se construye desde abajo, desde las juntas de vecinos, desde los municipios, y va escalando. Nadie advirtió en ese momento que la democracia exigía un esfuerzo permanente de participación, de crítica constante del poder.
Por medio del voto habíamos arribado al paraíso de la democracia. Y no, no fue así. Pagamos muy cara nuestra inacción. En 2018 apenas un tercio de los mexicanos confiaba en la democracia. ¿Qué fue lo que pasó? Olvidamos, dice el autor, que la democracia es sobre todo ansia de comunidad, anhelo de igualdad. Dejamos la democracia en manos de los políticos, y así nos ha ido. Satisfechos por el fin de la presidencia imperial, apenas nos percatamos de que el país continuaba su inercia perversa. No se erradicó la corrupción, ni el patrimonialismo. Los gobiernos de la transición no rompieron con el pasado. Temerosos del caos, se ampararon en una política de consensos, pese a que ello implicara pactar con el México que, pensamos, había quedado atrás. Se privilegió la continuación de la larga estabilidad priista, fundada en el clientelismo, en vez de romper y fundar un nuevo Estado democrático, con nuevos contrapesos. Los agentes de la transición se subordinaron a los grupos de interés. Se abdicó, sostiene Silva-Herzog, de la política. Dejamos abierta la puerta y por ella se coló la barbarie. Al debilitarse el centro, en los estados se instalaron nuevos cacicazgos. Aprovechando el vacío que había dejado el antiguo régimen, el crimen organizado empezó a apoderarse de las plazas. El Estado comenzó a erosionarse.
Setenta años de dominio hegemónico del pri no habían pasado en vano. Octavio Paz y Daniel Cosío Villegas, hijos de la Revolución, creían que México necesitaba transitar a la democracia, pero concebían esta como una apertura gradual del pri. No concebían el voto como instrumento central del cambio. Lo mismo ocurrió con Jesús Reyes Heroles. Enrique Krauze propuso en los años ochenta una democracia sin adjetivos. Pensaba que, a punta de elecciones, iríamos depurando nuestro anquilosado sistema político. La democracia era más un ensueño que una práctica constante y compleja. Por eso, al llegar finalmente la esperada transición, no construimos un régimen auténticamente democrático. Cambiaron muchas cosas pero se dejó intacta la corrupción. Los partidos, en vez de enzarzarse en una animada competencia por el poder, se coludieron para repartírselo. El Pacto por México, señala el autor, es lo que mejor simboliza esa colusión. Olvidaron que la esencia de la democracia es la confrontación de opuestos. La oposición dejó de oponerse. La ciudadanía se adormeció. Lentamente la ilusión por la democracia se fue corroyendo.
Silva-Herzog Márquez realiza en La casa de la contradicción un severo repaso de los gobernadores de la transición. Desperdiciaron el momento democrático, imperó el continuismo, faltó autocrítica y prevaleció la corrupción. La violencia se fue apoderando del país. Fox rehuyó el conflicto. Sacrificó todo con tal de lograr un consenso con el pri. El de Felipe Calderón fue, para el autor, un sexenio marcado por el signo de la muerte: comenzó una guerra que luego no supo cómo detener. Lo suyo no fue valor sino temeridad irresponsable: ausencia de estrategia y de cálculo. Para Silva-Herzog, Peña Nieto fue simplemente un maniquí corrupto. Un presidente que nunca pudo entender la indignación que provocaron sus actos. Un sexenio en el que la corrupción amplió sin freno su odiado reino.
La sociedad pasmada. Los intelectuales abandonaron su función crítica. Violencia y corrupción vaciaron de sentido a los gobiernos de la transición. Un balance devastador. “Temo –dice el autor– haber sido injusto en este recuento de los primeros años de la democracia. Haberme concentrado en los defectos; haberme ensañado con sus protagonistas y no haber recogido el aporte histórico de este tiempo.” Los gobiernos de la transición terminaron “con el poder hereditario”, limpiaron las elecciones, “el país dejó atrás el presidencialismo que entregaba todas las cuerdas del poder a una sola persona”. No fueron logros menores.
La severidad crítica respecto a esos años peca de excesiva, o por lo menos desbalanceada. Es cierto que en su sexenio Fox pactó con los sindicatos del pri para mantener la continuidad y llevar la fiesta en paz. Pero Silva-Herzog, en el capítulo correspondiente, no señala que, por motivos semejantes, el gobierno de López Obrador ha pactado con la siniestra ala radical del sindicato de la educación. Critica y maldice al sexenio de Calderón por la derrama de sangre, pero no menciona que, siguiendo una política radicalmente opuesta, habiendo suspendido unilateralmente la guerra contra el crimen organizado, el país ha padecido una violencia aún mayor que la que vivimos durante el gobierno calderonista. Los “abrazos, no balazos” han resultado mucho más letales que la guerra abierta, sin que ello lleve a Silva-Herzog a tachar de sangriento y maldito al gobierno de López Obrador. Sin duda alguna el gobierno de Peña Nieto fue corrupto, pero ni en sus peores momentos (como cuando se reveló la existencia de “la casa blanca”) vimos, como ahora, videos de los hermanos del presidente recibiendo sobres con dinero sucio. Si el gobierno de Fox consintió a los poderes fácticos, el de Calderón fue un sexenio de sangre y el de Peña Nieto estaba podrido de corrupción hasta la médula, y estos factores fueron determinantes en la indignación que condujo a López Obrador al poder, no se entiende por qué los poderes fácticos radicales, las masacres que no cesan y la evidente corrupción del presente sexenio no han movido a la sociedad a una indignación como la que mostró en aquellos años. ¿Por qué no se rechaza hoy con vehemencia lo que antes era intolerable?
Sostiene Silva-Herzog que durante el gobierno de Peña Nieto, ante el espectáculo de la corrupción y la impunidad, la sociedad experimentó una “revolución moral”. Descreo de esa explicación. Gran parte de esa indignación fue obra de los medios de comunicación en venganza por las reformas en telecomunicaciones que emprendió el gobierno de Peña Nieto y que mucho les afectaron. Con el escándalo de “la casa blanca” los antes sumisos actores y conductores de noticieros televisivos comenzaron, de forma inédita, a criticar en pantalla a Peña Nieto. Si esa “revolución moral” hubiera tenido lugar, ¿por qué la sociedad consiente la violencia y la corrupción rampantes en el gobierno actual? No es un dato menor que hoy las televisoras jueguen a favor del presidente, por miedo o conveniencia. Los poderes fácticos creyeron que, debido a ese apoyo, podrían controlar a López Obrador siendo presidente y de variadas formas pactaron con él. ¿De qué otro modo entender la persecución que la pgr de Peña Nieto emprendió contra el principal opositor de López Obrador, acusación que a la postre se revelaría como falsa? Todos los medios magnificaron esa persecución. Los daños a la campaña de Ricardo Anaya fueron insuperables. A pesar de que López Obrador había padecido un trato semejante por parte de Fox, en esa ocasión guardó un silencio cómplice. Solo así se entiende que, transcurrida la mitad del sexenio de López Obrador, no se haya tocado judicialmente a ningún miembro del círculo cercano a Peña Nieto, ni mucho menos al expresidente.
La segunda oportunidad perdida para la consolidación democrática corre a cargo del presidente populista López Obrador. Para Silva-Herzog, su elección fue como la “explosión de un volcán”. Los mexicanos, agraviados por los “hombres indignos” que encabezaron los gobiernos de la transición, se volcaron a votar a favor del “líder auténtico”, el político “más talentoso que ha conocido México en muchas décadas”. No fue una elección, fue un tsunami. Todo lo cual me parece una exageración. Ganó con el 53% de la votación, esto es, el 47% no votó por él. Seis puntos de diferencia es una buena distancia, no un tsunami. Votó por él apenas un tercio de los registrados en el padrón electoral. Un tercio de los votantes. ¿Explotó un volcán?
Para Silva-Herzog, México vive algo parecido a una revolución. Dedica más de la mitad de su libro a demoler a los gobiernos de la transición para explicar cómo sus fallas nos condujeron de forma natural hacia el gobierno de López Obrador. Pero no comenta nada acerca del pacto Peña-López Obrador al que antes me he referido. Sobre todo omite un ángulo que me parece muy significativo en un especialista en las ciencias sociales. La victoria del populista López Obrador no solo se explica por los gobiernos anteriores y sus errores, se comprende mejor si uno deja de considerar a México como el ombligo del mundo. La elección de López Obrador se inscribe en una ola populista que recorrió al planeta luego de la crisis financiera de 2008. Muchos de los rasgos más idiosincráticos de López Obrador son compartidos por otros líderes populistas americanos y europeos. El desprecio a la ciencia y a los especialistas, el lodo que arroja cotidianamente a los medios y los intelectuales son rasgos que comparte con Donald Trump, con el cual se identificó profundamente hasta el grado de negarse a reconocer a Biden hasta el último momento. Comparte López Obrador gestos autoritarios y conservadores con el líder populista húngaro Viktor Orbán. Soslayar estos elementos, hacer creer al lector que López Obrador es un político original me parece uno los fallos más significativos de este libro.
Otra laguna importante en La casa de la contradicción tiene que ver con Trump. Apenas un par de menciones al paso, a pesar de la amenaza –inédita– que hizo a México el presidente estadounidense de aumentar drásticamente los aranceles si no cedíamos a sus órdenes migratorias. El presidente nacionalista, ideológicamente contrario al “imperio norteamericano”, se plegó de una forma humillante. Ni una línea le merece a Silva-Herzog el gran viraje que dio López Obrador en este rubro. En campaña publicó un libro (Oye, Trump) en el que lo llamaba fascista y lo comparaba con Hitler. Ya en el poder fue vergonzosa la obsequiosidad del tabasqueño hacia Trump. En plena campaña electoral estadounidense, López Obrador viajó a Washington (él que siempre ha sido reacio a salir del país) para ofrecer su apoyo, con el pretexto de la firma del T-MEC. Silva-Herzog ensalza la política de López Obrador hacia los más necesitados, pero omite mencionar que con López Obrador ha aumentado la pobreza y más aún la pobreza extrema. La política más exitosa de López Obrador no ha sido la asistencialista (en realidad reparte menos dinero en programas sociales que los gobiernos anteriores) sino justo la firma del T-MEC, tratado neoliberal por excelencia, sin el cual su gobierno habría naufragado muy pronto.
Para Silva-Herzog lo que define a López Obrador es su arrogancia, su ignorancia, su megalomanía. Elogia su política salarial pero no menciona que esos aumentos tuvieron su origen en las propuestas de las cámaras empresariales. De acuerdo con Silva-Herzog, López Obrador es un antiliberal, enamorado de sí mismo. Más que un líder es un pastor. Su populismo se basa en “el púlpito más la chequera”. Como otros líderes populistas del mundo, descree de las leyes y no respeta la Constitución. Lo anima una pulsión destructiva. No entiende el movimiento feminista. Su política militarista le parece al autor muy riesgosa, una auténtica regresión autoritaria. Integró un gabinete sumiso hasta la abyección. No comenta Silva-Herzog el modo en que ha convertido sus conferencias matutinas en un ejercicio de linchamiento público contra intelectuales, científicos, medios de comunicación y empresarios. Acierta cuando lo califica, siguiendo a Bartra, de “nulidad intelectual”.
La casa de la contradicción reúne en un volumen, debidamente editados, los artículos que Jesús Silva-Herzog ha venido publicando en periódicos y revistas en los últimos años. Sin duda alguna es uno de los principales editorialistas de nuestro país. Una prosa elegante, clara y un estilo conceptuoso, una cultura superior al promedio, lo han colocado en un lugar destacado de la crítica política de nuestro presente convulso.
A mi juicio La casa de la contradicción habría ganado mucho si el autor no solo hubiera reunido sus artículos editados sino que hubiera hecho un esfuerzo por añadir páginas nuevas para llenar sus lagunas. Intentando mostrarse equilibrado, critica severa y por momentos injustamente a los contrapesos del actual gobierno. El principal yerro de esta compilación de artículos es que deja fuera al actor central de la política mexicana: la sociedad. La casa de la contradicción es un teatro en el que bailan los políticos, pero la sociedad está ausente. La sociedad es la que quita y pone a los presidentes. Ortega y Gasset fue un gran crítico de la sociedad española de su tiempo, por ejemplo. Aquí la sociedad es apenas una sombra que acompaña de lejos a los actores políticos. Este libro, que de muchas formas busca entender la democracia en México, se concretó en el kratos y dejó fuera al demos. Una tarea pendiente para un futuro volumen. ~