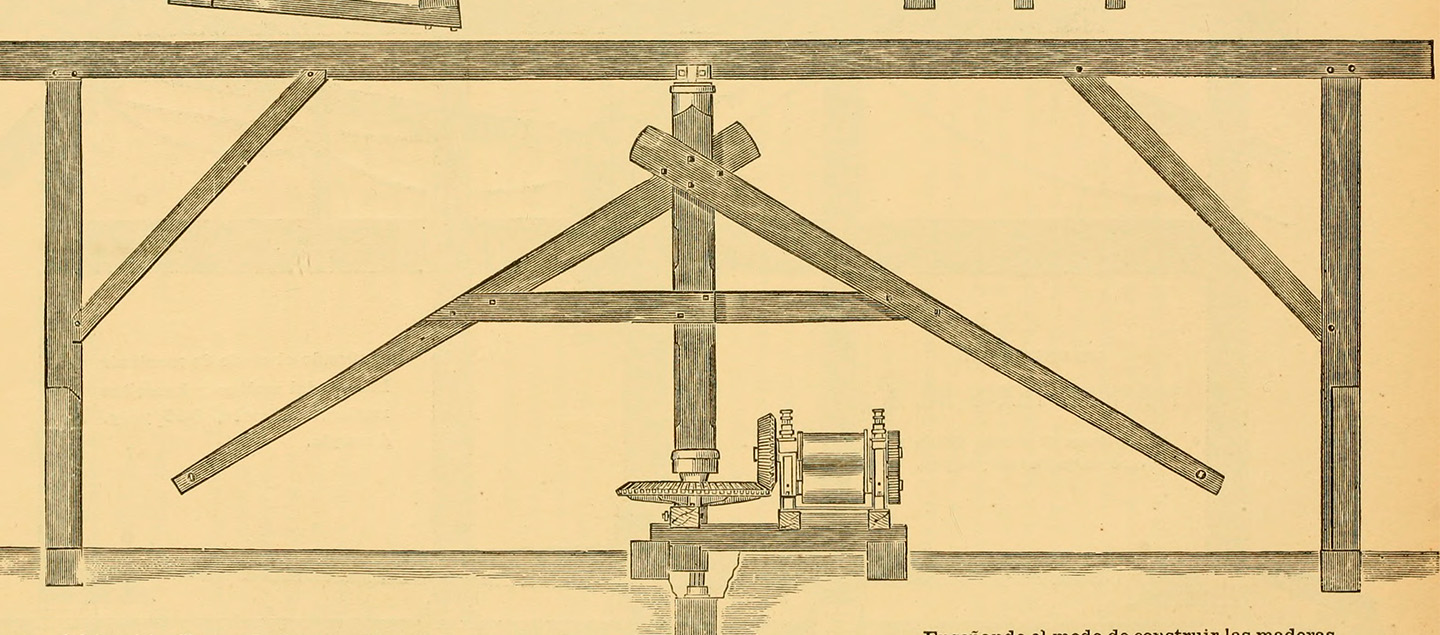Existe una diferencia sustancial entre la desconfianza de Stephen Hawking a la inteligencia artificial y la aversión de Andrés Manuel López Obrador a los videojuegos y clases virtuales: mientras uno daba razones sobre los riesgos que implicaban las máquinas inteligentes para la supervivencia humana, el otro simplemente no entiende la tecnología y refrenda que, para algunas cosas, su pensamiento no se quedó en 1970, sino en los años cincuenta del siglo XX. No hay exageración aquí: el Atari 2600 fue lanzado en septiembre de 1977, cuando el hoy presidente de México aún no alcanzaba los 24 años de edad.
La repulsa obradorista a los videojuegos, a los que el mandatario cándidamente llama el Nintendo, tiene una muy probable causa en las molestias familiares a las que él mismo aludió difusamente en la conferencia matutina del 22 de julio de 2021, no en el supuesto carácter violento de estos productos, ya que sus mismos funcionarios han reconocido que no es una nota general de estos programas, sino específica de algunos de ellos. En suma, que al presidente “le diga groserías” el gamer residente en su casa no justifica esa inquisición digital, sobre la que volvió este 5 de enero, adoctrinando contra regalar aparatos electrónicos que permitan ver series o jugar.
Esta percepción presidencial no pasaría del anecdotario si no fuera por el salto falaz de tres y medio giros que López Obrador hizo para vincular las clases virtuales con los videojuegos. En la frase “ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo por entero del Nintendo” se encierra la mitad de una idea del mundo, cuya segunda parte se encuentra en la convicción del mandatario respecto a la calidad inferior de la educación no presencial. Para el jefe del Ejecutivo, “las universidades ya se pasaron”, porque no regresan a clases presenciales.
¿Ya se pasaron de qué? Al parecer, López Obrador cree que la virtualidad es una forma de flojera. Su percepción se asemeja a la de algunos empresarios hostiles al teletrabajo: no se estudia/trabaja/produce si no se acude a un salón/oficina/fábrica y allí se hace lo mismo que desde casa. Ambos fenómenos, el de López odiador de la virtualidad y algún sector patronal que abomina el trabajo a distancia, provienen de momentos históricos muy diferentes: el modelo napoleónico de educación superior, atado a calentar una banca y recibir una lección en un aula, es 150 años más antiguo que el gobierno ejecutivo plagado de inútiles, cuyo única labor se reduce a escuchar a los que efectivamente trabajan, para luego dar instrucciones, algo que en los tiempos actuales se evita con un correo electrónico.
Si las labores administrativas ya no admiten que haya personas que tiran horas diariamente en juntas y reuniones, en el tema educativo esta invalidación del desperdicio se vuelve mayor. En un texto de hace ocho años, Gabriel Zaid ya explicaba lo siguiente (el resaltado es mío):
“Las universidades ya no valen lo que cuestan, y eso va a traer cambios. Tres están a la vista: […]
2. Separar las materias que requieren laboratorios, talleres, hospitales o la presencia física de un maestro de las que pueden enseñarse a distancia. Los costos de la presencia mutua del maestro y los estudiantes (desplazarse para coincidir en un lugar y momento) son elevadísimos, y sólo se justifican para algunas materias. Las demás deben impartirse de otra manera. […]
3. No ver la educación como una etapa previa a los años de trabajo, sino paralela y de toda la vida. Flexibilizar contenidos y calendarios en los planes de estudio para combinar educación y trabajo. Entrenar para el autodidactismo, y en particular: enseñar a leer libros completos, a resumirlos por escrito y discutirlos […]”.
Zaid ubica la universidad como un producto medieval, pero incluso si se acepta que la educación superior sufrió cambios en los siglos XIX y XX, la docencia en México no deja de estar instalada en el modelo clásico de facultades, aun en donde se declara que existe la departamentalidad: los estudiantes siguen recibiendo clases presenciales que en poco o nada difieren de las que tomaron sus bisabuelos en los años veinte y treinta del siglo pasado.
En síntesis, la presencialidad educativa estaba cuestionada antes de la pandemia: cuesta mucho y sirve poco, sobre todo cuando se trata de contenidos teóricos y se cuenta con sesiones virtuales de docencia. Algo similar se puede decir de la repulsión empresarial al teletrabajo.
Hay que reiterarlo, no es que el presidente López Obrador tema la rebelión de las máquinas narrada en la saga de Terminator, sino que no entiende una forma de aprender y decidir que no esté ubicada en la reunión o junta. Por ello implantó sesiones diarias de seguridad a las 6 de la mañana y sus conferencias matutinas de lunes a viernes. Si bien el presidente es moderno en su uso de las redes sociales, no puede entender que alguien se divierta frente una pantalla o, peor aún, que se eduque mediante ella.
Como explica el doctor José Luis Piñar, todos los individuos tenemos derecho a no ser digitales, la decisión es de cada persona. No obstante, que los ciudadanos podamos optar por una vida analógica no faculta al gobierno a imponérnosla. Andrés Manuel López Obrador no enarbola una plataforma antidigital por un humanismo ilustrado que pondere el peso de la tecnología en el porvenir. Simplemente rechaza lo que no entiende, a pesar de que muchos de sus compañeros de generación jugaron Pac-Man, saludan a sus nietos a través de una tableta o dan clases de licenciatura mediante Google Meet. Su presidencia es analógica por mero atraso tecnológico y cultural.