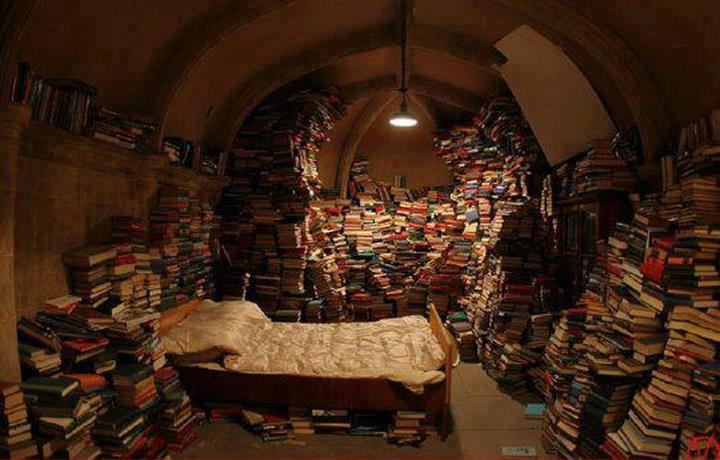They were strangers in the palace of their fathers.
Macaulay
En Napoleon and the Restoration of the Bourbons (1831), el único fragmento sobreviviente de la historia de la Restauración de la monarquía en Francia que Thomas Babington Macaulay se propuso hacer y nunca escribió, el historiador y político inglés dibuja a Luis XVIII como un extraño en su propia tierra cuando regresa en 1814 a ocupar el trono del cual había sido arrojado su hermano mayor, rumbo a la guillotina, veintiún años antes. La Revolución, dice Macaulay, había hecho, durante su ausencia, una obra mesurable no en años sino en una era completa.
El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, tras las elecciones del pasado 1º de julio y una docena de años en la oposición, ha sido calificado como nuestra Restauración. Roger Bartra, uno de quienes temen que esta sea la del autoritarismo de la “vieja derecha revolucionaria”, de inmediato nos previno sobre las características de la Restauración francesa de 1814, el ejemplo clásico de restauración, al menos desde hace dos siglos, para los latinoamericanos.[1]
A diferencia de lo ocurrido en ese mismo año de 1814 en España, al regresar Fernando VII al trono de la mano de los Borbones, en Francia, pese a los deseos de los ultramonárquicos, no se restableció el absolutismo: se les ofreció a los franceses una Carta constitucional que eliminase, a la vez, el despotismo napoleónico y los excesos del terror revolucionario, reafirmando el principio de la inviolabilidad del rey pero neutralizándolo como el poder capaz de mantener a Francia más o menos fija en el centro del péndulo. Después de años de guerra, con Francia ocupada y tras el susto mayúsculo del retorno de Napoleón desde la isla de Elba durante los Cien Días en 1815, la Europa liberal festejó la Restauración como el régimen monárquico menos imperfecto. Así lo consideró Macaulay y así lo creyeron triunfadores legitimistas como Chateaubriand y derrotados lúcidos como Benjamin Constant. Talleyrand había logrado convencer a la Santa Alianza y a los propios Borbones de que era imposible restaurar la esencia del Antiguo Régimen. Era mucho, les dijo, con recuperar sus símbolos.
Las campañas electorales no son la circunstancia apropiada para tomar lecciones de historia. Pero una vez terminadas, los historiadores habrían de retomar la tarea, para efectos en buena lid didácticos, de narrar lo que fueron los años del PRI, desde la agrupación creada por el general Calles en 1929 hasta la derrota electoral de 2000. Simplificaciones propagandísticas como las que asocian en las pancartas de las marchas y en las caricaturas de las redes sociales a esas siete décadas con una edad de las tinieblas, son solo consignas que nublan la visión, más o menos admisibles en estudiantes universitarios, quienes son los más preocupados, pero inaceptables cuando las propalan adultos casi mayores cuyas vidas profesionales y educaciones sentimentales, transcurridas durante las décadas del PRI les dicen, nos dicen, que aquello fue algo más que la dictadura del partido corruptor y corrompido.
Los dictadores constitucionales mexicanos, como los llamó con mucha precisión Octavio Paz, nacieron como tales en el poder y en ese sentido tienen razón quienes han dicho, en estos días, que en sentido estricto el PRI ha ganado apenas su primera elección presidencial en 2012. El partido de Estado, en México, fue una prenda de modernidad entre formaciones totalitarias admiradas y aplaudidas casi universalmente. Esa “tiranía atenuada por la corrupción”, como la llamó Luis Cardoza y Aragón, libró a México del terror ideológico, como lo subrayó Paz. Pero no solo él: poco antes de morir, el historiador marxista Friedrich Katz me dijo en una entrevista que de la historia de las revoluciones del siglo rescataba la negativa, mérito mayor del general Cárdenas, a imponer en México la ingeniería social.
Esa diferencia entre tener millones de muertos y no tenerlos es un buen argumento para amnistiar a un partido casi único que sin recurrir a la guerra interior ni a la exterior fue el más eficaz y el más longevo de todos. ¿Qué habría pensado el general Álvaro Obregón, adulado por la izquierda internacional como “el Lenin mexicano”, de que su régimen sobreviviría por casi una década, en el remoto fin de siglo, al soviético? ¿No estaría orgulloso Calles de la eficacia de su cuidadosa imitación del fascioitaliano, el Partido Nacional Revolucionario, abuelo del PRI, como maquinaria de poder transexenal? ¿Habrá calculado el general Lázaro Cárdenas la duradera, viva posteridad de su epopeya nacional y corporativa, la del Partido de la Revolución Mexicana, padre del PRI, durante los años treinta?
Cuando se trata de un régimen autoritario que crea un Estado cuyo dominio implica la inmadurez civil es extremadamente difícil hacer las sumas y las restas, al grado de que al propio PRI le da pereza anotarse méritos históricos que muy pocos intelectuales le reconocerían y que en democracias cabales le serían contados, sin mácula, al partido en el gobierno.
Pareciera que mientras las sombras le pertenecen solo al PRI-gobierno, como le llamamos durante muchos años al engendro, las luces van a dar a la cuenta del Estado, de la nación o de la patria. Se olvida, hasta para efectos académicos, que ese México funcionaba gracias a la eficacia de una notable burocracia política, reclutadora e incluyente. Fríamente admirada en el mundo y estudiada con celo por tantísimos politólogos, habría asombrado a Max Weber. Decir que el PRI solo fue una cleptocracia exhibe la obnubilación de inteligencias dadas a confundir la realidad con sus deseos. La edad de oro de la cultura mexicana, transcurrida durante buena parte del siglo XX, está indisociablemente ligada al autoritarismo del régimen que la procreó, alfabetizando al país, convirtiendo la UNAM en una universidad de masas, creando ejemplares instituciones culturales y empresas editoriales, dándole, en fin, a México, un rostro inconfundible.
Jacobino más que liberal, ajeno por su más íntima genealogía a la democracia política al grado que esta apenas si le era exigida por sus críticos, el PRI, en la década posterior a la caída del muro de Berlín, fue finalmente derrotado en las urnas por Vicente Fox, esa especie de Wałesa mexicano que una vez victorioso no supo qué hacer con el poder. Y la alternancia no se hizo en el vacío sino como resultado de la disposición del PRI a aceptar la derrota. El PRI quedará justamente infamado por crímenes de Estado tan públicos que el expresidente Luis Echeverría, indiciado, pasó meses sometido al arraigo domiciliario por un juez. Pero también debería recordarse a Salinas de Gortari, el abominado expresidente priista, quien decretó un alto al fuego unilateral que impidió que el levantamiento zapatista, en 1994, tuviera consecuencias ominosas. (La salinofobia en mucho oscurece el examen de aquellos días.) El autoritarismo fue cediendo, por presión civil, pero su desmantelamiento también fue un acto deliberado, volitivo, de la última generación al frente del Antiguo Régimen.

El PRI solo pudo escribir su propia epopeya hasta 1968 y desde entonces hacer esa “narrativa”, como le dicen ahora, le ha sido penosamente imposible. El 2 de octubre despojó, por primera vez, a ese partido de su alma y desde entonces es un partido desalmado cuyos intentos de rehabilitarse ante la influyente clase universitaria que prohijó han acabado por fracasar, desde la “apertura democrática” hasta el “liberalismo social”. Lenta pero inexorablemente, el PRI perdió el favor de los intelectuales de izquierda y no pocos optaron, como ocurre en todos los regímenes autoritarios, por discrepar discreta, comodinamente. Un gesto como la renuncia de Paz a la embajada en la India, en protesta por el 2 de octubre, fue excepcional en el siglo y autorizó moralmente la disidencia de cientos de intelectuales en la década siguiente.
Algunas con credencial de PRI, otras no, inteligencias como las de Martín Luis Guzmán, Salvador Novo, Agustín Yáñez, Arnaldo Orfila, Antonio Carrillo Flores, Carlos Chávez, Jesús Silva Herzog, Jaime Torres Bodet, Ignacio Chávez, José Luis Martínez, José Gorostiza, Jaime García Terrés, Rosario Castellanos y un largo etcétera sirvieron al Antiguo Régimen como cronistas, secretarios de Educación o de Relaciones Exteriores, embajadores, rectores universitarios, editores o funcionarios culturales. Algunos fueron servidores públicos intachables, a otros los podemos juzgar con acritud, desde el baremo de una democracia, por haber sido tibios o convenencieros, pero todos le dieron forma a un despotismo ilustrado que hizo única la vida de nuestros intelectuales en contraste con las persecuciones inmisericordes que sufrieron en el resto de América Latina y en España. No es casual que para esos perseguidos México haya sido, como ha dicho Enrique Krauze, un santuario.
Desaparecidos, en el curso de los setenta del siglo XX, la mayoría de los intelectuales asociados a las obras culturales del Antiguo Régimen, disidentes del autoritarismo, como Daniel Cosío Villegas, Paz, José Revueltas, tomaron la palabra: los tres habían confiado en el régimen de la Revolución mexicana y los tres la sintieron traicionada, lo cual llevó a agudizar su percepción de un fenómeno que calificaron como la monarquía sexenal, el ogro filantrópico, la democracia bárbara. Hubo intentos de reconciliación con el dominio priista, como el de Carlos Fuentes al apostar por Echeverría en 1971, que fracasaron. Y muchos de los intelectuales y académicos que veinte años después confiaron en el salinismo se arrepintieron y están, en un número tan significativo que delata una contrición colectiva, entre los partidarios más entusiastas de Andrés Manuel López Obrador.
El caso es que a fines de los ochenta, unos por convencimiento, otros por conveniencia, los intelectuales (en el sentido más amplio del término, insisto) se volvieron demócratas mientras el veterano partido conservador Acción Nacional recogía una creciente cosecha de votos entre las clases medias provincianas y urbanas. (Es curioso que, una vez que reconocieron la victoria del PRI con oportunidad y gallardía la noche del 1o de julio, el presidente Calderón y Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, parecían bastante aliviados dando un paso hacia atrás ante el nuevo episodio en la guerra de los primos revolucionarios.)
La escisión del PRI en 1988, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, fue algo peor que una avería electoral. Al llevarse consigo todo el mobiliario del nacionalismo revolucionario y poner casa aparte en los pequeños dominios de la izquierda marxista-leninista, los cismáticos impusieron la paradoja de que uno de los creyentes más fervorosos en una edad de la felicidad mexicana anterior a 1982, cuando se iniciaron las reformas económicas liberales, sea López Obrador, el peor enemigo del PRI, cuya presencia en Tlatelolco, el escenario del 2 de octubre, en la recién terminada campaña electoral, les pareció, a los veteranos de aquellas lides, una profanación. Dijo el dos veces derrotado candidato presidencial, quien se afilió al PRI en 1971, que entonces era demasiado joven para saber lo que hacía. Le dijeron que los preparatorianos muertos en aquellas fechas también eran demasiado jóvenes para morir.

El escenario, tras 1988 y 1994, no podía ser peor para el PRI. Desalmado por segunda vez, tuvo su canto de cisne durante un lustro con Salinas de Gortari, quien acabó por convertirse en el epítome del mal, el villano que resumía todos los horrores, reales y supuestos, del priato. Se levantaron los zapatistas, arrancándole, por si faltaba, otra porción simbólica a la antigua legitimidad. El asesinato de Colosio fue un golpe devastador: la pregonada paz social, el acuerdo que había dado origen al partido de Calles, tutelar una federación de intereses creados donde no cupiera ni la asonada ni el asesinato, quedó cuarteada. Además, la economía se hundió a fines de 1994. Pero en 2000 ganó Fox, quien ni pudo ni quiso destruir al PRI: se ha sobrestimado, me parece, tanto el mandato que le dieron los electores como la inteligencia política de un gobierno, el suyo, reclutado sin el respaldo de una verdadera coalición. Saco mi Tocqueville de bolsillo: en el nuevo orden subsistió bastante del Antiguo Régimen.
En 1997 (al perder, bajo el presidente Zedillo, la mayoría en el Congreso), en 2000 y en 2006, cuando le allanó literalmente el camino a Felipe Calderón para protestar como presidente, el PRI mostró una lealtad democrática que en nada convenció a sus odiadores intelectuales, mismos que en los últimos meses han protagonizado una belicosa y masiva fronda antipriista, a primera vista sería insólita para un observador distante, pues va dirigida contra un partido con doce años en la oposición, al cual se le exigía, antes de las mismísimas elecciones, que retirase su candidatura porque su inminente victoria se había preparado, dicen y decían, desde la ilegalidad mediática.
Al elegir a Enrique Peña Nieto como su candidato, el PRI demostró una grosera indiferencia ante lo que la clase académica e intelectual podía pensar, esperar, sentir o temer. Un político provinciano de su tipo, casado con una actriz de telenovelas, alérgico a los libros como la inmensa mayoría de los mexicanos, aparecía para ratificar, lo cual aterroriza a la opinión universitaria, que la separación iniciada hace casi cincuenta años, en 1968, no tiene remedio y que la restauración se haría sin el consentimiento del México que se cree culto: la izquierda profesa la superstición de la cultura y esa es una de sus virtudes democráticas. Quienes se indignaron tras el oso de Peña Nieto en la Feria de Guadalajara, esa meca de los letrados, habrían preferido, incluso como candidato priista, a un personero que mostrara cierta reverencia por los hacedores de libros, como es el caso de López Obrador, quien tampoco parece ser un hombre muy leído.
La explosión antipriista protagonizada por los estudiantes y amplificada por sus corifeos es un fenómeno extraordinario. Los 132, que en realidad son los Cien Mil, que es la respetable cifra estándar de los manifestantes reunidos un par de veces al mes durante la vigente temporada electoral en las avenidas más céntricas del Distrito Federal, son esos indignados mexicanos cuya ausencia en el escenario lamentaba, hace poco, un Bartra. Corresponden, por su perfil socioeconómico, por su imaginación nutrida de las redes sociales, al movimiento que en las grandes capitales ha rechazado la plutocratización del planeta, echando de menos las décadas de esplendor socialdemócrata. Los movimientos juveniles suelen padecer de una contradicción agotadora entre la fraternidad comunitaria y la arrogancia sectaria: libertarios a primera hora, fincan su identidad en el gesto individualista, pero al final del día (o de la asamblea), el consenso exige soluciones colectivistas, sea el maoísmo en la red o la cadena nacional impuesta por el Estado.
Pese a que la buena gestión económica de Calderón libró a México de los golpes más severos de la crisis financiera, era previsible, sobre todo tras la convocatoria lograda por el poeta Javier Sicilia en torno a las víctimas de la violencia, que los indignados se aparecieran en México. Sicilia, por cierto, con lecturas de poemas, sus besos evangélicos, su impaciencia de santón, ha renovado más virtuosamente el lenguaje público, en mi opinión, que los 132, a su manera sospechosamente arcaicos, como le parecieron a Adorno y a Gombrowicz los manifestantes estadounidenses y franceses en el 68.
Es políticamente incorrecto dudar de los jóvenes cuando se manifiestan agraviados, y aunque haya tantas razones históricas para dudar de su implacable generosidad como de la risueña sabiduría de los ancianos, concedamos, como lo piensa la mayoría, que le hicieron un bien a la campaña electoral, obligando, memorablemente, a tres de los candidatos a figurar en un debate de personas y no de maniquíes, por ejemplo. Al resaltar la urgencia de la desmonopolización de la televisión comercial, mostraron otra de sus tensiones no resueltas: creen, como lo enseñó la escuela de Frankfurt, que el individuo pierde toda su autonomía ante el despiadado magnetismo de la televisión, el renovado panóptico de Bentham del poder. Pero, a la vez, confían ciegamente, como productores y consumidores, en todo lo que muestran las redes, apostándole a que la democracia absoluta llegará cuando estas suplanten a los monopolios de la imagen. Otra vez, al mismo tiempo, antiliberales y libertarios, apocalípticos y utópicos, pluralistas y autoritarios.
Pero lo interesante, a efectos de la restauración, es el antipriismo de los 132, nutrido por la memoria simbólica que asocia al PRI solo con el lado oscuro de nuestra historia. Ello ocurre en miles de universitarios que no vivieron bajo el autoritarismo pero a quienes les convence la idea metafísica, difundida por la izquierda radical contemporánea, de que el Mal, una vez ocurrido, no cesa y que en Atenco, por poner un caso de brutalidad policíaca muy incómodo para Peña Nieto, se reproduce, pese a la diversidad de causas y circunstancias, el 2 de octubre, el mito fundador. Esta metafísica solo se aplica a la violencia estatal, pues es más antiestatista y revolucionaria que pacifista y humanitaria, de tal forma que es inútil esperar una energía similar contra los crímenes cometidos por los narcotraficantes. Es de mal gusto decir que murieron tantas personas en el Casino Royal como en Tlatelolco.
Al contenido universal y metafísico del antipriismo imperante, a su indiferencia dizque memoriosa ante los hechos históricos, al anacronismo de hacer del presente un pasado que no cesa, se suma, en los 132, el irredentismo en el que López Obrador ha educado, desde 2006, a muchos mexicanos. El daño está hecho: el IFE, la más alta obra de ingeniería política de una transición hecha para la izquierda, ha sido arrojado al basurero de la historia por la izquierda y sus intelectuales.
A lo largo de meses, el actual movimiento estudiantil ha protagonizado, gracias a la velocidad de las redes sociales, episodios que antes ocupaban algunos años en la vida militante, incluidas las escisiones y las disputas de autenticidad ideológica, al grado de que ya tenemos a varios movimientos disputándose la marca. Han sido los 132 un frente amplio donde los perredistas lograron con éxito “despartidizar” y “ciudadanizar” su candidatura presidencial y a algunos de ellos los veremos, el próximo 1o de diciembre, sabotear en calidad de Guardias de la Revolución la toma de posesión del nuevo presidente.
Pero acaso lo más desconcertante sea ver en ellos, no en balde en su mayoría estudiantes de una de las universidades públicas mejor abastecidas del planeta y de un puñado de institutos privados de educación superior, el desprecio de la élite universitaria por el vulgo, la creencia de que basta con “no conocer” a ningún votante del PRI para considerar a esa opción como moralmente inaceptable y estadísticamente dudosa, el algoritmo maléfico. En vez de observar a los votantes del PRI, millones en todo el país, como miraban los científicos porfirianos a los peones acasillados, cuyo voto valía una jarrita de pulque y un taco, los estudiantes, muchos de ellos nuestros futuros científicos sociales, tendrán qué indagar aquello que se oculta tras ese voto y por qué les es tan inaudito. Es obvio que algunos partidos, en ciertas zonas, compran votos, en México y en otras democracias. Pero creer que gran parte de la votación entera del PRI ha sido el producto de un negocio es, en el mejor de los casos, una alucinación moral. En el peor, es creer, como lo musitó López Obrador, que esos votantes son unos muertos de hambre y unos sinvergüenzas.
Sin la mayoría absoluta que deseaba y rodeado de contrapesos, parece improbable que el PRI imponga el pasado, pero el principal componente del horror de la izquierda intelectual ante la restauración ocurre en el universo de los símbolos. Es natural el miedo de que atrás de la máscara telegénica del candidato triunfador aparezca, como lo suponen algunos chistes que han circulado estos meses, no el vacío, sino el verdadero rostro de Dorian Gray. A diferencia de los partidos comunistas desalojados del poder en 1989, los priistas no parecen haber invertido mucho en renovarse, así sea con algo de cosmética, del todo indiferentes al alivio de la autocrítica pública, esa rareza que en política y tantas otras cosas rima con la grandeza.
Calculan y el cálculo, me parece, es malo, que pueden restaurarse sin recurrir a su vieja tradición letrada, que, si está obsoleta, lo estará tanto, me temo, como los gobernadores feudatarios, despilfarradores y coludidos con el crimen, o los grotescos caciques sindicales, que a muy duras penas ocultan en su corte. Los priistas se han hecho temer porque parecen haber hibernado doce años y estarse despertando, como si fueran los Siete Durmientes de la leyenda que invocaba Macaulay hablando del restaurado Luis XVIII, rodeados de un nuevo pueblo: nuevo en sus opiniones, nuevo en sus prejuicios, nuevo en sus relaciones sociales. Cuando ese rey regresó, en efecto, casi todo había cambiado: lo mismo que la constitución del clero y la administración civil. Se habían borrado los límites de las antiguas provincias y desaparecido los privilegios de la antigua nobleza. Hacían o dejaban de hacer justicia otros jueces y regía un código civil nuevo.[2]
En cambio, el PRI regresa a la presidencia de la república sin haberse ido del todo; durante doce años conservó la mayoría de las gubernaturas del país, fue una oposición mustia, durmiente, a la espera de su restauración, dejando pasar la oportunidad de las reformas estructurales, vacilante en el combate al crimen organizado incubado y dominante, por omisión o complicidad, en sus feudos. Sin ir muy lejos en el paralelo entre aquel magno episodio analizado por Macaulay y la pintoresca vida electoral mexicana, el horror ante la restauración se parece al vacío metafísico, a la extrañeza, que atormentó a los franceses al desaparecer Napoleón de la escena, tal lo cuenta Chateaubriand en las Memorias de ultratumba.
No soy el primero a quien le vino a la mente la frase atribuida a Napoleón de que aquellos que regresaron a deponerlo en 1814 no habían olvidado nada ni habían aprendido nada. Me sumo a quienes instan a los borbones priistas a demostrar que sí han olvidado y sí han aprendido. De ser así tendremos, al fin, la menos imperfecta de las alternancias y la última de las restauraciones. ~
[1] Roger Bartra, “La restauración de la vieja derecha revolucionaria” en El País, 30 de junio de 2012.
[2] Thomas Babington Macaulay, Napoleon and the Restoration of the Bourbons. The completed portion of Macaulay’s projected History of France, from the Restoration of the Bourbons to the accesion of Louis Philippe, edición de Joseph Hamburger, Londres, Longman, 1977, p. 68.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.