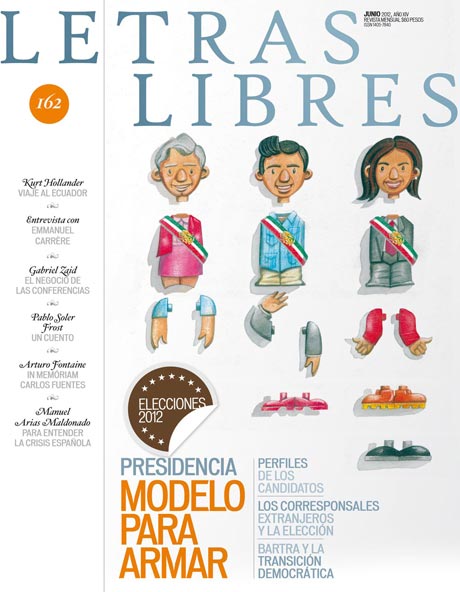Para aquellos que crecimos en la década de los noventa, el asesinato de Luis Donaldo Colosio abrió un lamentable parteaguas: el instante en el que México dejó de ser un país aparentemente próspero para convertirse en una nación polarizada, consciente de su fragilidad y su barbarie. De 1993 a 1995, México atravesó el levantamiento zapatista, el asesinato de un candidato a la presidencia, del cardenal Posadas Ocampo y de José Francisco Ruiz Massieu, y, por supuesto, la desastrosa devaluación de la moneda nacional. El país que se creía de primer mundo, que había instituido el TLC y el programa Solidaridad, se desplomaba en el pantano de un final de sexenio ineludiblemente trágico. Pocos años han marcado nuestra historia como esos.
Sin embargo, salvo por un par de cintas de poca monta, las revisiones de este momento histórico a través de un contexto artístico han sido escasas. El cine mexicano se ha volcado sobre épocas pasadas, visitando la Revolución y, recientemente, la Cristiada, en dos películas que no podrían ser más distintas: la homónima, una megaproducción de tono hollywoodense, y Los últimos cristeros, de Matías Meyer, una cinta contemplativa pero no por eso menos punzante sobre aquel conflicto armado. No obstante, y a pesar del éxito del cine de denuncia en formato documental (Presunto culpable y De panzazo, por solo mencionar dos ejemplos), la cinematografía nacional se ha mostrado reacia a la hora de poner bajo la lupa eventos que nos afectan de manera acaso más directa. Mientras los norteamericanos no han tenido empacho en dedicarle decenas de cintas a su última intervención en Iraq, con resultados desiguales, en México nos hemos dedicado a despotricar contra la guerra del narco (salvo notables excepciones como Miss Bala) dejando a un lado el ambiente político que rodea a esta problemática. Se habla de la periferia, jamás del núcleo. El cine mexicano cachetea al espectador, pero no le brinda un contexto, no urde hipótesis alguna, jamás analiza. Y esa es quizás la mayor virtud de Colosio, dirigida por Carlos Bolado, producto novel dentro de nuestra cinematografía: híbrido de thriller policiaco, whodunit y drama político.
La cinta empieza cuando Andrés (José María Yazpik) prende las noticias, junto a su esposa (Kate del Castillo), y ve que acaban de dispararle a Luis Donaldo Colosio. De esta escena inicial se detona el conflicto, sin cavilar ni un instante: en menos de diez minutos, Ruiz Massieu (Odiseo Bichir) ha recibido órdenes de la mano derecha del presidente (Daniel Giménez Cacho) para que organice una investigación paralela que descubra a los responsables de la tragedia de Lomas Taurinas. Con cierta licencia histórica, Ruiz Massieu contrata a Andrés –uno de los pocos personajes ficticios dentro de la cinta– para que le encuentre a uno o a varios culpables. Colosio es la historia de esa investigación imaginada.

Emparentada directamente con JFK de Oliver Stone, el guión va y viene en tiempo y espacio, nos lleva a recreaciones exactas de lo ocurrido en Tijuana, mezcla estas imágenes con el auténtico pietaje y, en sus mejores momentos, nos inserta en los entresijos de la política mexicana en 1994. Aunque la cinta omite los nombres de sus avatares políticos –es decir: da por hecho que sabemos quiénes son–, situarlos será cosa fácil si se está familiarizado con la reciente historia del país. En Colosio aparecen los hermanos Salinas, los hermanos Ruiz Massieu, Manuel Camacho Solís, Gutiérrez Barrios y el propio candidato, su viuda y su hijo. Los principales actores de la política mexicana gravitan en torno a la historia de Andrés, cuyo escueto drama familiar –él y su esposa están buscando un embarazo; su nuevo trabajo lo aleja de casa– funge como ancla dentro de la narrativa. Y si bien es una cinta cuyo drama se desenvuelve en un lienzo amplísimo (en ambición, en número de histriones en pantalla, en cabos sueltos que debe atar), Colosio presta atención a instantes íntimos. Siniestro e impávido como una cobra antes de morder; contenido, maquiavélico y, sobre todo, gélido, Daniel Giménez Cacho da una auténtica cátedra como el villano principal de la cinta. Cada escena en la que aparece es un deleite que lo confirma como uno de los histriones más interesantes de nuestro país. Sus réplicas –en tono o volumen– son siempre inesperadas; sus gesticulaciones subvierten las expectativas de la audiencia. Por su parte, aunque usa una de las pelucas más ridículas en la historia del cine, Emilio Echevarría (el magnífico Chivo de Amores perros) pinta a la política mexicana de cuerpo entero con un solo monólogo. Muy pocos actores cuentan con la presencia para capturar nuestra atención a través de un diálogo informativo, pero Echevarría, de voz meliflua y mirada agudísima, lo logra con creces. Yazpik hace un buen trabajo como el personaje medular de la cinta. No es difícil entender por qué lo contrató Pedro Almodóvar: aunque guarde silencio, su rostro cuenta una historia y, a través de él, su investigador se perfila como un hombre valiente pero agotado: el semblante de un sargento listo para entrar a combatir en una guerra que –él sabe– no tiene sentido alguno. Otros personajes adolecen de un casting que se antojaba más atrevido. Odiseo Bichir interpreta con solvencia a Ruiz Massieu, pero es imposible no pensar en lo que un actor con un rostro menos melancólico podría haber hecho con el papel. Dicho de otra manera: es imposible ver a Bichir a cuadro, observar su mirada de venado herido y no concluir que estamos frente a una eventual víctima. Y, finalmente, por momentos Bolado no embrida su afán por caricaturizar a sus personajes. Cuando aparecen, los narcos parecen salidos del más burdo imaginario colectivo: cadenas de plata con dijes en forma de metralleta y camisas de seda con horripilantes estampados. Lo único que falta –o que quizás no vi a cuadro– es un espejito sobre la mesa, atravesado por cinco rayas de cocaína.
No obstante, si bien Colosio tropieza en ciertos detalles, es imposible no aplaudir su arrojo: la desfachatez con la que presenta a los dinosaurios del PRI, la magnitud de su narrativa, el tema que decidió abordar y, sobre todo, el final: descorazonador como pocos. En un país en el que la teoría conspiratoria sin fundamentos abunda, es refrescante acudir al cine y ver una hipótesis que, errónea o no, esté bien planteada. Al cine nacional quizás le hacen falta más historias como esta. Lo que es seguro es que, como nación y audiencia, nos beneficiaríamos de estas visitas al pasado inmediato: para no olvidar y para comprendernos a través de su nebuloso prisma. ~