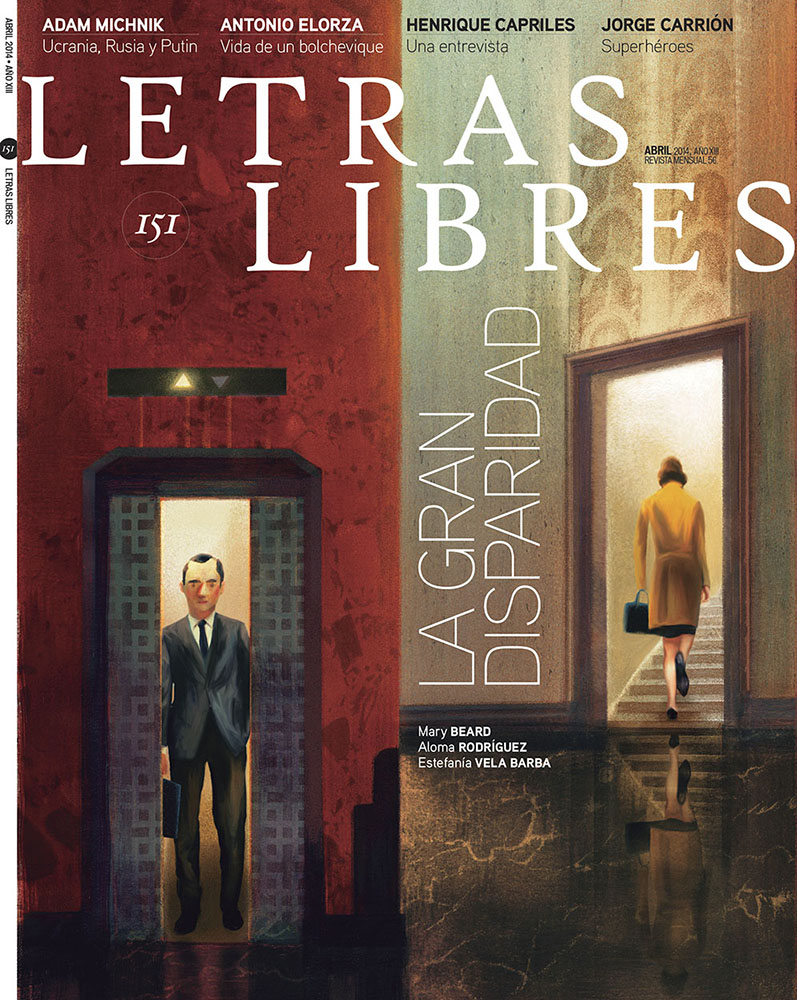El origen de La mujer del chatarrero no es una novedad en el cine. Cuenta su director, el bosnio Danis Tanović, que un día, al leer en la prensa el caso de un matrimonio gitano atrapado en una cruel pesadilla administrativa, les buscó, les visitó y enseguida supo que quería hacer una película de su historia. Lo propio era desarrollar ficticiamente el caso verídico, pero, confiesa Tanović en una entrevista, para “hacer una ficción […] como mínimo necesitaría dos años para buscar productores que estuvieran interesados, y tampoco estoy tan seguro de que los hubiera encontrado, porque la historia no es tan sexy”. Así que con diecisiete mil euros de presupuesto obtenidos de un fondo de ayudas de su país, y trabajando con un mínimo equipo de amigos voluntariosos y los cuatro miembros de la familia gitana interpretándose a sí mismos, rodó esta absorbente y breve película-reportaje (75 minutos) que ganó dos Osos de Plata en el festival de Berlín de 2013 y ha tenido carrera comercial en los cines de arte de Europa. Más lógico habría sido ver reflejada amplia y punzantemente la angustiosa peripecia de Senada y Nazif en algún programa de televisión, pero las cadenas privadas, y en España también las públicas, solo se ocupan de hecatombes, de guerras, de accidentes y, sobre todo, de hechos de sangre, cuanta más sangre mejor. Lo que le sucedió a esta familia no posee ese rango: fue una tragedia privada y consuetudinaria, de las que cada día más alcanzan a otras familias, a otras etnias, otros lugares.
“Un episodio en la vida de un chatarrero”, título original y de más pertinencia que el de su estreno español, pudo llegar a más espectadores en formato de documental televisado en prime time. No siendo así, La mujer del chatarrero que vemos en la pantalla grande se beneficia sin embargo de la mirada, del preciso tempo narrativo, de la sencilla artisticidad que confiere a su elemental anécdota Danis Tanović, autor, hace más de diez años, de En tierra de nadie, una memorable alegoría sobre los costes personales de la guerra de Bosnia, ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Si entonces fabulaba y tenía incluso respiro para la humorada y el trazo lírico, ahora Tanović se limita a poner su cámara detrás y en torno a esa pareja con dos hijas, que subsisten gracias a los desguaces que el marido Nazif consigue y las comidas que la mujer Senada cocina milagrosamente en una minúscula habitación donde también duermen. El aborto espontáneo que ella sufre y la imposibilidad de resolverlo quirúrgicamente, al no disponer de cartilla médica ni de los quinientos euros requeridos en los hospitales que recorren, es relatado sin subrayados, sin músicas inquietantes, sin florituras formales; un televisor defectuoso, con nieve perpetua emborronando la imagen, un paisaje exterior desolado, dos niñas revoltosas ajenas a la extrema precariedad, unos vecinos y parientes solidarios, una burocracia implacable, y un desenlace que evita la muerte pero no deja paso al optimismo.
Tanović no alecciona, disecciona, sin sacar conclusiones explícitas (aunque sí las apunta cuando habla ante los periodistas). Recuerda en eso Le Havre, el extraordinario cuento moral de Aki Kaurismäki sobre la emigración, si bien el cineasta bosnio es menos grave que el finlandés, dotado espontáneamente para el sinsentido y mucho más flemático. Ninguna de ambas podría ser englobada dentro del cine de denuncia, como sí lo está el nuevo título de Stephen Frears, Philomena. Esta es una película incluso militante, de agitación, habilísimamente camuflada de melodrama lacrimógeno; de ahí el éxito comercial y la lluvia de nominaciones en todos los premios anuales, incluido los de Hollywood, y también, por su primera naturaleza, el fracaso a la hora de obtenerlos. Philomena y Doce años de esclavitud, haciendo una comparación odiosa pero justificada, están concebidas para hacer llorar, para remover las conciencias, con la diferencia de que el esclavismo es una causa –afortunadamente, claro– hoy ganada, y lo que fustiga Frears está por resolver.
Lo que fustigan el coguionista y actor principal, Steve Coogan, y el director Frears es el tráfico y abuso de personas débiles por parte de los poderosos, sean estos mafiosos organizados en bandas o congregaciones religiosas que se aprovechan de su aura de santidad. La historia, basada también en hechos reales aunque interpretada por actores de gran envergadura, ocurrió hace más de cincuenta años en la católica Irlanda, y a lo largo de su primera media hora el más que solvente director inglés se deja llevar por una cierta pereza creativa incapaz de superar los lugares comunes del guión. El ambiente en el convento despótico para chicas descarriadas, la vida pueblerina y la vida en las altas esferas del poder político apenas interesan o están déjà vus. La aparición del personaje de Philomena ya como mujer anciana, encarnada por Judi Dench, promete una solidez que aún tarda algo en llegar. Pero la segunda parte del filme es apasionante, y genuinamente conmovedora en muchos momentos, sin prescindir de los resortes melodramáticos, en los que Stephen Frears muestra un gran temple, brindando a Dench alguno de los momentos más notables de lucimiento de su extensa carrera interpretativa (por ejemplo, el examen mudo del álbum de fotografías de su hijo mientras a sus espaldas oye hablar de él a una amiga americana).
Hay en Philomena un giro argumental inesperado, brillantemente administrado, que conviene no anticipar; pertenece a otra esfera de los valores humanos que hoy siguen amenazados, y hay dos o tres escenas en su final que tienen un poder de permanencia emocional en la memoria. Son las que unen la enfermedad con el fanatismo, el dolor con la culpa. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).