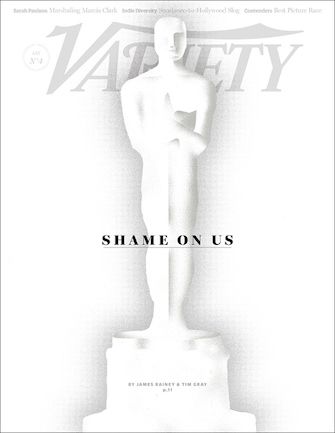I
El aragonés Carlos Saura Atarés nació en Huesca, España, un 4 de enero de 1932, en el seno de una familia de clase media ilustrada formada por el abogado Antonio Saura y la pianista Fermina Atarés, quienes se mudaron a Madrid con sus cuatro hijos en 1935, un año antes de que iniciara la Guerra civil española (1936-1939). El futuro cineasta creció entre bombardeos, disparos, carestía de alimentos y, luego del triunfo del fascismo, en una sociedad gris, silenciosa, reprimida y paranoica. Esas oscuras vivencias infantiles y adolescentes serían retratadas, tres décadas después, en una filmografía clave en la historia del cine hablado en castellano.
Habría que aclarar que Saura no fue tanto un hijo de la Guerra civil como de la censura franquista. Su cine de los años 60 y 70, repleto de imágenes alegórico-poéticas y de referencias políticas más o menos embozadas, fue creado a partir de un reto intelectual de clara raigambre buñueliana. El verdadero artista, llegó a decir don Luis –otro aragonés, por cierto–, se crece en la medida que enfrenta las restricciones. Una excesiva libertad –hacer lo que uno quiere cuando quiere y como quiere– puede resultar contraproducente. Los obstáculos y la posibilidad de vencerlos son el mejor ambiente para alimentar el ingenio y la inventiva de cualquier cineasta. En este sentido, la asfixiante sociedad franquista en la que Saura se educó y en la que hizo la primera parte de su filmografía resultó ser el caldo de cultivo ideal para confirmar el apotegma buñueliano.
Saura abandonó muy joven los estudios de ingeniería para dedicarse de cuerpo entero a la fotografía de espectáculos artísticos, especialmente dancísticos y musicales. En 1952, empujado por su hermano mayor, Antonio (que por entonces ya había arrancado una carrera artística que lo llevaría a ser uno de los pintores españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX), Saura se inscribió en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográfica de Madrid, de donde se graduaría en 1957, con el cortometraje La tarde del domingo (1957). La influencia del neorrealismo italiano de la década anterior es más que evidente no solo en esa pieza de graduación, sino también en su primer largometraje, Los golfos (1960), que el cineasta había pasado de ser estudiante a trabajar como profesor en la misma escuela, rebautizada como Escuela Oficial de Cinematografía.
Filmada en locaciones reales, con diálogos improvisados y con actores no profesionales que interpretaban a un grupo de personajes muy similares a ellos mismos –jóvenes de barriada que soñaban en convertirse en toreros para huir de la pobreza–, Los golfos fue presentada en competencia en Cannes 1960, en un corte censurado de diez minutos menos. Su segundo largometraje, Llanto por un bandido (1964), fallido intento de cine realista y de aventuras de capa y espada, también sufrió la censura: una escena en la que aparecía el mismísimo Luis Buñuel en el papel de un verdugo, que ejecutaba a un personaje encarnado por el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, perseguido por el franquismo en la vida real, fue cortada por los indignados censores.
Esta doble experiencia traumática llevó a Saura a pensar en la forma de vencer el obstáculo de la censura: no podía mostrar de manera directa las taras sociales de la España franquista como en Los golfos ni dejar caer críticas políticas tan directas como las de Llanto por un bandido. Debía buscar la manera de tener el control de lo que quería decir sin que los censores se dieran por enterados. Era necesario, pues, convertirse en un contrabandista.
II
En su invaluable serie documental A personal journey with Martin Scorsese through American movies (1995), Scorsese clasificó a los cineastas hollywoodenses en cuatro categorías: los narradores, los ilusionistas, los iconoclastas y los contrabandistas. Estos últimos, según la definición scorsesiana, hicieron su cine dentro del estricto y demandante sistema de los grandes estudios, trabajaron en géneros y estilos muy populares –el horror, la comedia, el film noir– y, sin contradicción alguna, lograron transmitir al gran público sus visiones subversivas sobre la torcida naturaleza humana o sobre la sociedad estadounidense de la posguerra. Por supuesto, estos contrabandistas –Billy Wilder, Jacques Tourneur, Fritz Lang– no enfrentaban ninguna censura franquista, pero sí la autocensura industrial del mojigato código Hays. De cualquier manera, siempre lograban deslizar algún comentario irónico, crítico o hasta perverso. Solo un gran contrabandista como Billy Wilder podía terminar su película glorificando un romance homosexual, disfrazando un subversivo desenlace gay como una regocijante e inofensiva gracejada.
A partir de su tercer largometraje, La caza (1966), Saura seguiría la estrategia del contrabandista. Sin mencionar nunca al régimen ni, claro está, al Generalísimo, La caza funciona como un acezante thriller psicológico, al mismo tiempo que, a través de la tensa interacción del cuarteto de personajes que salen a la caza del título, se presenta una descarnada denuncia sobre la violenta y machista sociedad española de la época. Ganador del Oso de Plata a mejor director en Berlín, La caza sería la película con la que Saura se consagraría internacionalmente. A partir de esta cinta, el director conformaría un cerrado equipo de trabajo que colaboraría con él durante los siguientes años: su productor Elías Quejereta, su fotógrafo Luis Cuadrado, su editor Pablo G. del Amo y, a partir de Peppermint frappé (1967), la actriz Geraldine Chaplin, quien aparecería en nueve de sus películas y con quien Saura viviría un muy público romance durante la década de los 70.
La visión oblicua de la realidad española, filtrada a través de imágenes oníricas y una puesta en escena que se mueve entre la evocación poética y el esperpento simbólico, será el estilo dominante de Saura en los siguientes años, desde la mencionada Peppermint frappé hasta Ana y los lobos (1972), pasando por la provocadora comedia de humor negro El jardín de las delicias (1970), en la que un encumbrado hombre de negocios del franquismo sufre un accidente y no recuerda el número de su cuenta secreta de Suiza, ante la consternación de toda su familia. Es cierto que Saura no dejó de tener problemas con la censura –El jardín de las delicias sufrió algunos cortes y Ana y los lobos fue estrenada con retraso–, pero también es cierto que el opaco discurso alegórico de su cine y los crecientes reconocimientos internacionales recibidos –otro Oso de Plata a mejor director por Peppermint frappé, la presencia de Ana y los lobos en la competencia de Cannes 1973– le hicieron la vida un poco más sencilla.
Esto cambiaría de manera abrupta en su siguiente filme, La prima Angélica (1973), su obra maestra y el primer filme español importante realizado desde la perspectiva del bando derrotado en la Guerra civil. José Luis López Vázquez interpreta a un hombre de mediana edad que, a través de sucesivos flash-backs, recuerda un verano de su infancia, en 1936, cuando se enamoró de su primita, la Angélica del título, mientras iniciaba en el país la guerra entre republicanos y falangistas. La crítica al fascismo español nunca había sido tan directa en el cine de Saura –esto provocó un alud de amenazas y ataques a las salas de cines, incluyendo una bomba que estalló en Barcelona–, aunque si uno revisa de nuevo esta película, ganadora del Premio del Jurado en Cannes 1974, hay algo más que se queda en la memoria. Me refiero a ese tono narrativo, doloroso y melancólico, alrededor de esa añorada infancia perdida y, más aún, a la brillante y perturbadora decisión de Saura al usar a López Vázquez en los dos espacios temporales: en el presente, en que recuerda su vida 30 años atrás, y en el pasado, donde el propio actor de 50 años actúa como un niño al lado de su encantadora primita. No por nada Luis Buñuel llegó a decir que le habría gustado haber hecho La prima Angélica.
Su siguiente filme, Cría cuervos (1976), fue realizado también a partir de una mirada infantil, en este caso, de una niña (una antológica Ana Torrent) que tal vez haya envenenado a su propio padre militar o, más bien, puede ser que todo se lo haya imaginado y su papá haya muerto naturalmente. La delicadeza con la que Saura explora el mundo de la memoria infantil –lo que uno recuerda, lo que uno quiere recordar, lo que uno crea como memoria ficticia– se cruza con la alegoría política de una infancia que abre los ojos después del fallecimiento de su autoritario padre –Franco había muerto en noviembre de 1975, unas semanas antes del estreno de Cría cuervos–, cual reflejo de toda una sociedad que empieza a caminar en libertad por las calles en cuyas paredes siguen tachadas las consignas antifascistas, mientras escuchamos de fondo la pegajosísima balada-rock “Porque te vas”(1974), de Jeannete, uno de los desenlaces más aviesamente emotivos de toda la filmografía de Saura.
III
“Contra Franco se vivía mejor”, dice el dicho español que se popularizó en los albores de la democracia, después de la muerte del dictador. Algo parecido podría apuntarse con respecto al cine de Carlos Saura. Aunque sería no solo una injusticia sino una franca tontería decir que, a partir del ocaso del franquismo, Saura se quedó sin su blanco temático predilecto, lo cierto es que su cine cambió de piel después de Cría cuervos. Él mismo lo planteó en alguna entrevista, en la que dividió su obra en dos etapas: antes y después de la muerte de Franco. O más específicamente, antes y después de Elisa, vida mía (1977), su primer filme realizado en democracia.
A diferencia de prácticamente toda su obra anterior, en Elisa, vida mía Saura se desentiende por completo de lo social y lo político, incluso de forma alegórica, para centrarse en la relación entre un anciano novelista (Fernando Rey) y su hija (Geraldine Chaplin), en una película más cercana al cine de Alain Resnais que al que había realizado Saura hasta el momento. A este reflexivo drama íntimo le siguió Los ojos vendados (1978), donde un director de teatro busca montar una pieza acerca de la tortura sufrida por una mujer en la dictadura militar argentina y, después, dos películas con la que Saura regresaba al cine de su pasado. Me refiero a Mamá cumple cien años (1979), secuela en tono de humor negro de Ana y los lobos (1973), y Deprisa, deprisa (1980), una suerte de remake inconfesado de Los golfos, nuevamente centrado en una juventud sin futuro, otra vez con actores no profesionales, con diálogos creados e improvisados por los propios protagonistas.
Esta etapa de búsqueda personal terminó con su siguiente filme, Bodas de sangre (1981), que representó, por una parte, el regreso a sus orígenes profesionales como fotógrafo de espectáculos dancísticos y musicales y, por la otra, el inicio de la última etapa de su filmografía. Realizada en colaboración el coreógrafo Antonio Gades, Bodas de sangre es la adaptación en baile flamenco de la pieza teatral de Federico García Lorca y, al mismo tiempo, una exploración de lo que sucede en los ensayos, entre las bailarinas y los bailarines, cómo se preparan, como se agotan, como fracasan en una tarde para triunfar al día siguiente, en ese gesto que por fin logran aprehender.
En los siguientes años, alternado entre varios tropiezos creativos –Dulces horas (1981), la fallida coproducción mexicana Antonieta (1982), Los zancos (1984)–, Saura volvió a colaborar con Gades en la realización de Carmen (1983), otra adaptación flamenca, esta vez de la ópera de Georges Bizet, que resultó incluso más popular que Bodas de sangre. Finalmente, Saura cerró esta trilogía con El amor brujo (1985), sobre el ballet homónimo de Manuel de Falla, el más estilizado y artificial de los tres filmes musicales-dancísticos realizados por Saura en colaboración con Gades.
IV
Este sería el tono en la prolífica, larga y, en sus últimos años, muy dispareja carrera de Saura, desde fines del siglo pasado hasta su último largometraje, el documental artístico Las paredes hablan (2022). A su cine dancístico-musical redundante pero más o menos logrado –Sevillanas (1992), Flamenco (1995), Salomé (2002), Iberia(2005), Jota de Saura (2016)– le seguiría otro cine turístico-musical mucho menos interesante –Tango (1998), Fados (2007), Zonda: folclore argentino (2015), la terrible El rey de todos el mundo (2021), sobre música mexicana. Estas dos series cinematográficas serían alternadas con algunos títulos de carácter político, histórico o biográfico, como la multipremiada ¡Ay, Carmela! (1990), la biopic Goya en Burdeos (1999) o esa auténtica curiosidad que es Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001).
En todo caso, más allá de que, en efecto, Saura no pudo superar en sus últimos años lo alcanzado con La prima Angélica o Cría cuervos –pero, ¿alguien habría podido? ¿Coppola se ha superado después de Apocalipsis(1979), Woody Allen después de su cine de los años 80?–, lo cierto es que la obra completa del cineasta aragonés, con sus altas y sus bajas, con sus denodados esfuerzos como contrabandista fílmico antifranquista, con esa mirada oblicua que dirigió contra su país y su gente, terminó imponiéndose no solo en España sino en el resto del mundo. Llegó un momento, de hecho, que todos entendimos cinematográficamente a España a través de los recuerdos, los sueños y las pesadillas de Saura.
Antonio Machado cerró Proverbios y cantares (1912) con unas cuantas líneas que describían la situación de la España de principios del siglo pasado y que se convertiría, proféticamente, en el retrato de esa misma España unos años después:
Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Dígase lo que se diga de Carlos Saura y de la totalidad de su obra, él no nació en España para bostezar. ~
(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.