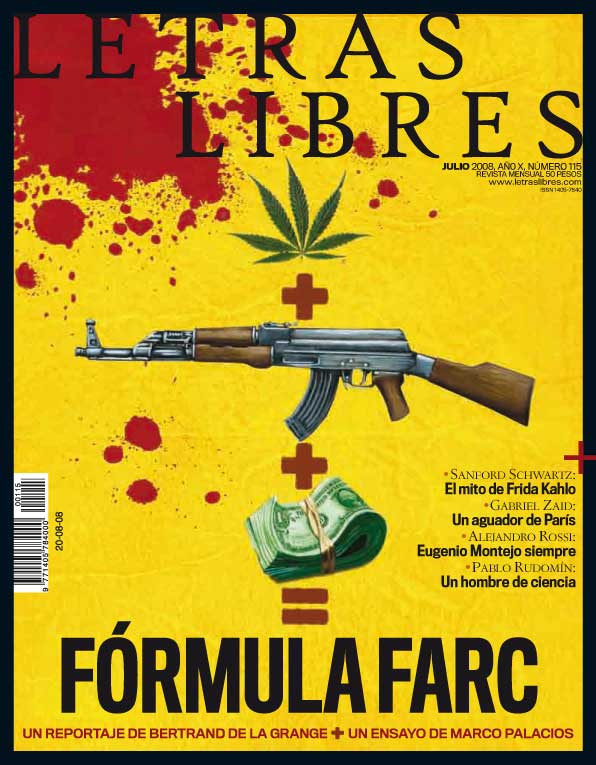De lejos parece un muchacho que ronda los veinte años. Más bien, rondaba. Las piernas quebradas y en ángulos no humanos, y el zumbido de las moscas que le entran a la boca, orejas y orificios de la nariz no dejan duda de que se trata de un cuerpo en descomposición. Está tirado sobre el pasto, a la orilla de un canal. Desde unos metros arriba lo miran, sobre todo, niños. El llanto de una chica se impone a los cuchicheos. Es la novia del ahora cadáver; reclama que hayan dejado a sus hijos sin papá. No indaga qué pasó; lo da por sentado, al igual que los vecinos que la ayudan a mantenerse de pie. La del chico –se entenderá luego– era una vida con fecha de caducidad.
Cruda es la primera secuencia del documental La Sierra, dirigido por la periodista Margarita Martínez y el fotógrafo de guerra Scott Dalton, y que narra la historia de tres habitantes del barrio del mismo nombre, entonces controlado por un grupo paramilitar. La imagen del muerto es precedida por un texto escueto que informa que en los años noventa más de 35 mil personas murieron en Colombia a causa del conflicto civil, que se trata de una guerra de cuarenta años de antigüedad y que se ha trasladado de la selva a las ciudades, causando que pandillas urbanas se alineen a las guerrillas de izquierda o a los grupos paramilitares de derecha. Por último, que La Sierra comenzó a rodarse en enero de 2003, cuando facciones rivales peleaban por el control de los barrios pobres cercanos a Medellín.
Habituado a la dosis de datos duros que suele acompañar cada escena de un documental político o de repercusión social, es posible que el espectador de La Sierra experimente algo parecido a un síndrome de abstinencia de contexto. La vaguedad de términos como “conflicto civil” y “guerra”, o la falta de información sobre las guerrillas y los grupos paramilitares, despierta sospechas de complacencia y simplificación. Tal vez, piensa uno, las cosas se irán precisando una vez que los implicados hablen. Quizá reciten sus causas, den pistas sobre sus mecenas o hablen del rol del mercado del vicio en su lucha territorial. Se espera, también, el punto de vista estatal.
Nada de esto ocurre en hora y media de película. No hay ampliación del contexto, ni recuento de antecedentes, ni entrevistas con especialistas. Ni siquiera un contrapunto a los tres protagonistas, todos involucrados con el grupo paramilitar.
Y entonces uno comprende: la falta de segundo, tercero y demás planos es, justamente, el tema del documental. Tanto Edison (comandante del Bloque Metro, de veintidós años y armado desde los quince) como Cielo (de diecisiete, novia de un paramilitar en prisión) y Jesús (de diecinueve, un miembro del grupo que perdió medio brazo izquierdo en la fabricación de una granada) hablan de las milicias como de algo que encauza una vocación de matar, nutrida, respectivamente, por una fascinación con las armas, la inercia de la venganza y la virilidad que supone llevar un “fierro”.
El enemigo, explica el comandante Edison, es el Ejército de Liberación Nacional. Es la única mención que hará de las facciones de izquierda. “Soy de los que son malos con el que es malo”, afirma, por su lado, Jesús. Diríamos que defiende la ideología Rambo de no ser porque la quijada tensa y otras frases egotistas están menos relacionadas con una misión de derechas que con el medio gramo de coca que minutos antes esnifó. Irónica y suficiente, es la única alusión en La Sierra al narco como sustento ubicuo.
Según cuenta con regocijo Edison (“les disparamos desde arriba”), Bloque Metro logra expulsar al ELN con la ayuda de otra facción paramilitar. Pasado el peligro, La Sierra celebra la paz. Y entonces se hace presente, por fin, la postura del Estado: uno de los personajes es asesinado por tropas gubernamentales.
Vemos su cadáver de bruces en la banqueta. Somos testigos del momento en que su novia –quien recién ha dado a luz– se entera de su muerte y grita de dolor. Lo seguimos a su funeral; vemos su rostro, maquillado, a través del cristal. Son imágenes que respetan el plan de la película: seguir a sus personajes en un día cotidiano.
El arco narrativo es perfecto, pero se impone la conciencia de lo real: uno lamenta la muerte de un joven al que ha escuchado hablar. Asesino o no, da lo mismo. Nada de eso provocaba la imagen del primer cadáver tirado junto al canal.
La virtud de La Sierra es demostrar de qué manera el contexto es, en algunos casos, un escudo que amortigua el golpe al espectador. O cómo, a fuerza de privilegiarlo (p.ej. Michael Moore), distrae del verdadero asunto o lo vuelve una diversión. Más que una apología del crimen, los directores Martínez y Dalton logran reducir la brecha entre “eso que les pasa a otros” y una muerte en primer plano y sin fondo distractor. Entre el primer y el último muerto, el espectador ha recorrido el camino que va de la abstracción a la tangibilidad del horror. Y, en el mejor de los casos, sustituido la indiferencia con genuina indignación. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.