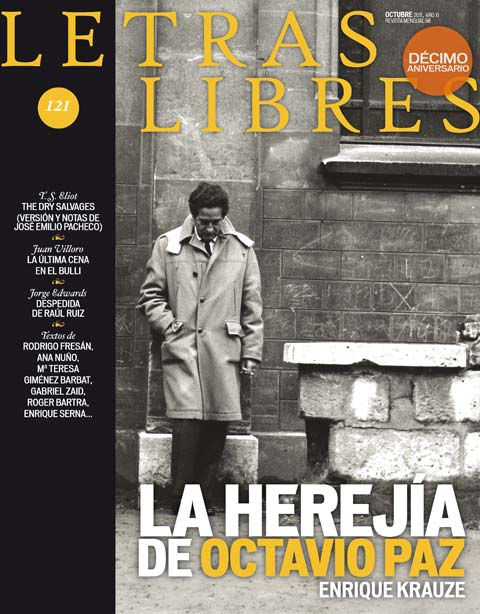Hoy pocos leen fuera de Francia a Théodore de Banville, el poeta parnasiano de exquisita técnica al que le debemos uno de los conceptos más brillantes de la nomenclatura estética. En 1880, De Banville estableció un nexo comparativo entre los bomberos franceses (“les pompiers”) y los personajes de la Antigüedad grecorromana de algunos cuadros de Jacques-Louis David y su escuela neoclásica, que combaten desnudos pero con casco: “le pompier qui se déshabille”. A partir de ese texto de De Banville el término pompier se empezó a aplicar, con el consabido éxito mundial, a los cuadros ridículamente enfáticos, y por extensión, desde entonces, a toda forma de representación artística engolada, vacua y pretenciosa.
El árbol de la vida, quinta película de Terrence Malick, es constantemente bombera, aunque en algunos momentos de su larga duración (139 minutos) estemos viendo atisbos del gran director que este hombre nacido en Texas en 1943 sin duda puede ser, con el agravante de que cada una de ellas ha sido peor que la anterior. Malick deslumbró en 1973 con su ópera prima Malas tierras –un fascinante relato, más lírico que violento, de una pareja de asesinos jóvenes–, tocó sesgadamente el western fantasmagórico con Días del cielo –que contaba entre sus alicientes con la extraordinaria fotografía de Néstor Almendros, por la que este obtuvo un Oscar– y después se retiró veinte años de las vanidades del cine, según parece para leer con sosiego a Heidegger, sobre el que había hecho una tesis doctoral como alumno en Oxford, y dar clases de literatura en Francia. Volvió a Hollywood en 1998 con La delgada línea roja, parábola algo tediosa sobre la guerra de Vietnam, muy perjudicada en la casi inevitable comparación con las anteriores obras magistrales de Coppola (Apocalypse Now, 1979) y Kubrick (La chaqueta metálica, 1987). Luego vino, ya en el siglo XXI, El nuevo mundo (2005), que tenía algunas hermosas secuencias en torno al personaje de la india Pocahontas y una enmarañada cantidad de hojarasca.
El árbol de la vida arranca con veinte minutos de una excepcional potencia narrativa, presentando en breves trazos elípticos la vida feliz de los O’Brien, un joven matrimonio tejano con tres hijos varones al que un día (estamos en la década de los cincuenta) llega la noticia de la muerte accidental de uno de los chicos; es profundamente conmovedora la escena de la madre (Jessica Chastain) andando por la calle desorientada, y la correspondiente del padre (Brad Pitt) enterándose del accidente por teléfono, a punto de embarcar en un avión que se convierte en el contrapunto sordo de su dolor. Las nociones de pérdida, de ausencia, de recuerdos que no bastan para llenar el vacío dejado por el niño muerto componen una delicada sonata de cámara, íntima y verdaderamente patética, a la que añade su portentoso instrumento vocal la actriz Fiona Shaw, en una intervención como consoladora abuela irlandesa que se hace corta. Pero inmediatamente después, y una vez que nos ha sabido intrigar con la presencia en una ultramoderna ciudad de hoy del personaje interpretado por Sean Penn, el director siente la necesidad de remontarse a los orígenes del universo, de la angustia vital, de la maternidad, del amor, del Padre Eterno y también de la flora, la fauna y la orografía planetaria. Empieza pues la alegoría, que oscila en la media hora siguiente entre el reportaje al estilo National Geographic Channel y las tomas microscópicas de un documental de divulgación ginecológica, uno y otras de una notable fealdad, culminando esa parte en uno de los mayores hitos de involuntaria comicidad que ha alcanzado el séptimo arte desde que nació: la familia de los dinosaurios problemáticos en el tropo (digital, por supuesto) que la compara a la de los O’Brien. Las músicas acompañantes de ese galimatías, alguna de compositores excelsos, adquiere el valor de una cantinela coral agotadoramente eclesiástica.
Las artes han dado, antes de que naciera Malick, paradigmas, generalmente sinfónicos, pictóricos o poéticos, de ambiciosas fabulaciones cosmogónicas. Si pensamos en las literarias, probablemente las que más le han inspirado al cineasta norteamericano, acuden enseguida a la cabeza El paraíso perdido de Milton, El preludio de Wordsworth y Hojas de hierba de Whitman, tres obras también desmesuradas, no en todos sus versos igual de inspiradas, pero cuyos autores estaban dotados de dos talentos que le faltan a Malick: sentido de la composición y oído. La celebración de sí mismo de El árbol de la vida (en la que hay numerosos elementos autobiográficos) no tiene, por ejemplo, la rica alternancia del libro de Whitman, que tras iniciar su “Song of Myself” con el conocido verso “I celebrate myself, and sing myself”, sabe intercalar en las exhalaciones subjetivas del vasto poema un elocuente correlato objetivo. Otro tanto sucede en El preludio, tensado entre las evocaciones personales y las digresiones intelectuales. Respecto al oído poético, no ya aquellos maestros, sino casi ningún escritor consciente del ridículo se atrevería a poner por escrito lo que el narrador de Malick dice en una de sus confesiones más rotundas: “La única forma de ser feliz es amar.” Por no hablar, en términos fílmicos, del chirriante final de metáforas vegetales playeras y tecnológicas.
Irrisoria cuando es trascendental y cósmica, deslavazada al reflejar los trozos de vida de sus seres humanos, es posible, sin embargo, si uno tiene el aguante o la curiosidad de los fragmentos, disfrutar esporádicamente con alguno de los hallazgos plásticos o temáticos: el rito de la rana lanzada al espacio, el niño con pelagra, los juegos táctiles de los dos hermanos en el cristal de la ventana, o la magnífica escena de la enagua de la madre robada, escondida y lanzada al río por el mayor de los hijos, cuando aún no sabemos del todo su agobiado destino bíblico de moderno Job escondido tras el facilón acrónimo de su nombre, Jack O’Brien. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).