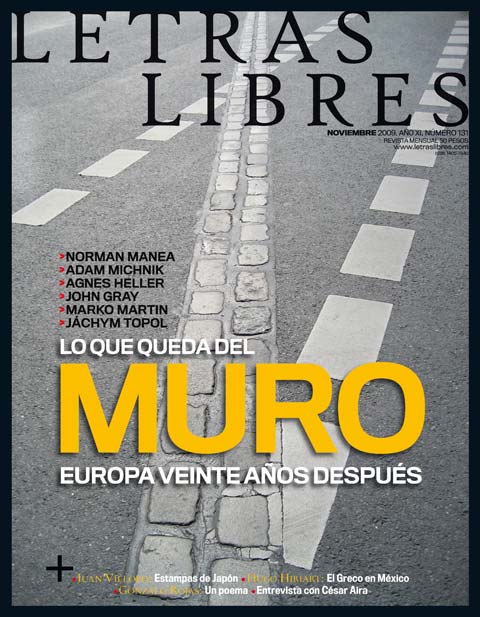“¿Festival? ¿Cuál Festival? ¡Pero es que yo no veo rastros de un Festival!” Puede que le faltara un diente, pero no autoridad. El taxista que me condujo desde el hotel hasta el centro Kursaal alegaba entre manotazos que este año, en San Sebastián, no existía Festival. ¿Y los billboards de los títulos en competencia? ¿La gente que, como yo, le pedía que la llevara a la sede? ¿Mis doce horas de vuelo desde México hasta su ciudad? “Bueno (sonrisita amarga), es que tú me hablas de las películas. Yo te hablo del Festival.” Es decir, de los desvelados que brincaban de una fiesta a otra, de los que pasaban la noche caminando por el bulevar, o de los que se instalaban frente a la entrada del María Cristina, el hotel de las celebridades y crema del festival. “Pero ayer estuvo aquí Brad Pitt”, le dije, más por alegrarle la vida que por ganarle la discusión. Por primera vez me miró por el retrovisor: “¿Le has podido hacer una foto?” Tuve que decirle que no. Que había llegado al festival justo cuando él se había ido, y que si algo no me hacía falta en la vida era una fotografía de Brad Pitt. Bajó la vista del espejo y no siguió la conversación.
El lamento real del hombre –la baja drástica de clientela– tenía bases en la realidad: como es de suponerse, la crisis económica tuvo efectos en el Festival. Ante un presupuesto mermado, la Organización revisó prioridades. Las consecuencias más evidentes fueron la reducción de diez a nueve días en su duración, la eliminación de una retrospectiva de autor y la reducción de fiestas no sólo oficiales (como la de clausura) sino las organizadas por patrocinadores y participantes. Quedaron intactos otros aspectos menos visibles, pero invaluables, para quien conoce el estado de agotamiento al que se llega en un festival: una logística de relojería, puntualidad en funciones y personal con disposición a ayudar. Más importante aún, se mantuvo la presencia de los directores no sólo de la competencia oficial sino de la sección Zabaltegui, que recoge las películas premiadas en festivales previos. Para quien viene de un país en que antes de sacrificar una fiesta se corre a veinticinco personas, o se evitan los gastos de viaje de un director oscuro (para el caso, todos), actos de sensatez acaban pareciéndole gestos de infinita bondad.
Dos caras de la misma ficción
Nadie entiende bien qué cosa es un festival: si ocurre dentro de un cine, mientras se espera en la fila, en los festejos y fiestas, o en los periódicos que recogen lo dicho por este y aquel. Mi apuesta es que existe (o no) en la cabeza de quien lo recorre. Los temas son infinitos, y dependen igual del clima, del orden en que se ven dos películas o de un patrón que sólo emerge a la distancia y para cada quien.
Digamos, por ejemplo, que esta edición del Festival de Donostia fue un estudio de extremos. Mientras la cuota de glamour se cumplió con Bastardos sin gloria –elegida para inaugurar Zabaltegui, con la presencia de Tarantino y Pitt–, la Concha de Oro cayó en manos de una gran película china, La ciudad de la vida y la muerte, que a todos dejaría sin habla, y que puesta junto a Bastardos sin gloria hace pensar que si una es arte, la otra en definitiva no lo es.
Las dos tienen tema bélico, hablan de genocidios brutales, y tienen como telón de fondo la Segunda Guerra Mundial. No tienen en común nada más. Bastardos sin gloria reescribe la Historia en tono de fantasía de venganza e imagina a un grupo de judíos derrocando al Tercer Reich. La ciudad de la vida y la muerte recrea la invasión japonesa a la ciudad china de Nankín, a partir de diarios reales de soldados japoneses, y de más de diez mil fotografías tomadas durante la batalla. Tarantino divierte a su público con una puesta en escena gore; Lu Chuan, el director chino, filma la guerra en blanco y negro “como forma de respeto a los miles que murieron”, sin escatimar en crudeza ni disfrazar la crueldad. Tarantino propone una catarsis; Lu Chuan trasciende el juicio revisionista. Muestra el punto de vista de un soldado japonés que, sin desobedecer órdenes, es capaz de dimensionar el horror, y el drama de un civil chino favorecido por el enemigo, debatido entre ser fiel a su pueblo o negociar su libertad. El tono de Bastardos sin gloria vuelve absurda la reflexión moral; La ciudad de la vida y la muerte no pone énfasis en la brutalidad del hombre sino en sus actos de dignidad.
El amor apache de Dios
El francés Bruno Dumont y el austriaco Michael Haneke son directores extremos que suelen irritar al público, y que evitan a toda costa que sus películas se conviertan en espacios de confort. Fuera de eso, su cine es distinto: Dumont busca la sacudida violenta y Haneke prefiere sembrar poco a poco la incomodidad.
Las películas más recientes de ambos –Hadewijch y La cinta blanca– tratan de las patologías que genera en el ser humano la búsqueda desesperada de Dios. La primera se exhibió en competencia, y la segunda por haber recibido el premio de la crítica especializada. Ambas fueron objeto de expectativas y confrontación.
Hadewijch, de Dumont, narra la historia de Céline, una adolescente tan religiosa que ni un convento católico puede con su devoción. Céline hace buenas migas con un árabe llamado Yassine, que la introduce a una célula de islamismo radical. El hambre de Dios de la chica y los planes de acción del grupo prueban ser una fusión letal. A pesar de su minimalismo formal, el discurso teológico de Hadewijch es bastante más transparente de lo que le gustaría al críptico Dumont: matices más, matices menos, sugiere que un fanático no dudaría en sustituir el objeto de su devoción.
Otra cosa es La cinta blanca. Situada en 1914, en una aldea protestante al norte de Alemania –la coordenada es clave–, narra la vida jerarquizada de adultos que no expresan ninguna emoción, y de niños que a la menor trasgresión de una regla reciben golpizas –psicológicas, emocionales y físicas. Una ola de “accidentes” horribles altera el orden de la aldea. Nadie investiga los crímenes: son tantos los secretos guardados que prefieren silencio y seguir contemplando el horror. Sólo uno de ellos (y el espectador) sabe que el Mal se ha enquistado en las conciencias de los niños, al tope de valores torcidos y ansiosos de imponer sus reglas, en nombre de la justicia y, por supuesto, de Dios.
Hijos de tigre
Casi tan épico como la guerra es el tema de la maternidad. La relación quizá más compleja entre dos seres humanos –la de una madre y su hijo(a)– es tratada en las películas como si sólo hubiera de a dos: o se es una madre santa, o una psicópata sin salvación. Varias películas con este tema participaron en la sección oficial, una de ellas reservada para la clausura del Festival. Esta distinción importa: cualquiera que fuera elegida para cerrar la semana tendría que garantizar aplausos y apelar a la convención.
En el cine, sin embargo, lo cómodo no es lo mejor. Las películas que complacen a todos refuerzan el statu quo, y son hostiles de forma velada a los intentos de renovación. Es el caso de Madre e hijo, de Rodrigo García, sobre la decisión femenina de reproducirse o no; la alternativa entre criar al hijo no planeado, abortar o darlo en adopción; entre ser una madre adoptiva o volcar los instintos maternos en el niño que esté alrededor.
La variedad de situaciones que presenta Madre e hijo hace que parezca una cinta que celebra la libertad de elección. El problema es que todas las mujeres en el filme son víctimas de su situación: cuando tuvieron que decidir entre algo, el hijo ya estaba ahí, o no se podía concebir. O una mezcla de ambas. Es el caso del personaje interpretado por Naomi Watts: atractiva, exitosa e independiente (léase fría, calculadora y huraña), se hizo ligar las trompas para despreocuparse de la situación. (El origen de una decisión tan fea, se sugerirá luego, es que su madre la abandonó.) Cuando años después queda embarazada, decide tener al hijo que, contra toda probabilidad, concibió. Muere en el momento del parto. Algo sublime pero, también, su culpa: a falta de hombre a su lado, cargó bultos pesados e hizo todas las cosas que su médico le prohibió. Algo impensable, por otro lado, en el caso de una neurótica experta en hacerse atender. Más que una falta de instinto (lo único, en esta película, realmente “antinatural”), la mató un salto de lógica en su esquema de caracterización.
A diferencia de estas madres a ultranza, la protagonista de La vida de Lena [Making Plans for Lena], del francés Christophe Honoré, cuestiona la idea de la maternidad instintiva. Recién divorciada y con hijos a su cargo, Lena vive con los nervios de punta y es incapaz de resolver situaciones a la altura de una mujer en su circunstancia. Cosa que es verdad, y no. Cuando Lena se reúne a convivir con su familia, queda claro que vive aplastada por estándares y expectativas. Sus padres son gente perfecta que con dos o tres comentarios hacen sentir inferiores a todos a su alrededor. Lena interpreta roles –hija, madre, ex esposa– que siempre están por encima de su capacidad de actuación.
La vida de Lena recibió rechiflas: al final no dibujó a una madre en busca de aceptación. Dos cosas quedaban claras: que el cine aún privilegia a mujeres que se definen en relación con otros, y que la actriz protagonista había hecho su trabajo muy bien. Esto último, según se vea, es increíble o natural: quién mejor para explorar el mundo de las expectativas que una actriz que lleva por nombre Chiara Mastroianni Deneuve.
Movida por la ilusión de ver rastros de Marcello en un ser humano vivo (el rostro del padre se repite en el de la hija), me senté en las primeras filas de la conferencia de prensa de La vida de Lena. Cosa que, me di cuenta, iba a tener que justificar. Así que le pregunté a Honoré: a) ¿Pretendía, a través de Lena, hacer un comentario que se extendiera a una generación?, y b) ¿Veía una paradoja en la condición de la nueva mujer, que puede tenerlo todo y acaba siendo juzgada si elige sólo una parte? Honoré volteó a ver a Chiara y le hizo una consulta al oído. Ella lo miró extrañada y luego encogió los hombros. El director dijo que contestaría con una anécdota del día anterior. Cuando fue a recibir a Chiara a su llegada a San Sebastián, la actriz –dijo el director– tenía la cara congelada en un gesto de preocupación. Con balbuceos y frases cortadas, Mastroianni le explicó que antes de salir de viaje había perdido al gato de sus hijos. No sabía qué les iba a decir; no la iban a perdonar jamás. “Ahí estaba Chiara –contaba Honoré–, otra vez convertida en Lena. Destrozada por la culpa e incapaz de concentrarse.” La actriz minimizó el asunto e hizo como que le hacía gracia el relato de su director. “La verdad parecías una loca –le dijo al final Honoré–. Ahora te lo puedo decir.”
Cuando eres raro
De pelo esponjado y blanco, ojos azules y piel de muchacho, Jim Jarmusch es la encarnación del tema recurrente en su cine: hay cosas y personas que no encajan entre los demás. Tampoco en Donostia encajaba, cosa que no le impedía recorrer sus calles angostas, comiendo helados que se le derretían y se le escurrían entre los dedos. Muchos lo reconocían. Casi nadie, sin embargo, se atrevía a pedirle una foto, un autógrafo o algo que valiera más que la imagen de ese instante, como sacado de sus películas y más grande que la realidad.
Un día hizo acto de presencia (respetuosa y, según él, discreta) en la proyección de Cuando eres raro, un documental de Tom DiCillo, que mostró imágenes nunca vistas de Jim Morrison y los Doors. Atento desde su butaca, Jarmusch observó la transformación de un chico tan tímido que en sus primeros conciertos cantaba de espaldas al público, a ese otro que una noche en Miami llamó a su público “bola de idiotas”, y le reclamó haber ido al concierto “sólo para verle el pito”. Morrison no toleraría los efectos de su endemoniado carisma, y al final perdería la batalla por convertirse en un ser social.
La pregunta flotaba en el aire: ¿era posible para un artista raro mantenerse incorruptible, mantener a raya los diablos y evitarse el papelón? La presencia de Jarmusch, no sólo vivo sino tranquilo, al interior de la sala, parecía indicar que sí. La voz en off de Johnny Depp narrando el documental servía para reforzar la respuesta –y, de alguna manera, la red. Actor de Jarmusch en Hombre muerto, Depp tuvo su momento Morrison –novia supermodelo, cuarto de hotel destruido, rechazo de su fama– antes de desplazar su sensibilidad de misfit a una de controlador. Cuenta DiCillo que llegada la hora de grabar su colaboración, Depp ensayaba casi veinte variantes de cada frase del guión.
A propósito de cadáveres bellos
Orson Welles dijo alguna vez que si un director quería final feliz, eso dependía, por supuesto, de en qué punto decidía poner fin a su historia. Si Welles estuviera vivo, Terry Gilliam tendría derecho a pedirle una explicación.
A pesar de ser el rey de las catástrofes que plagan rodajes, nada podría haber preparado a Gilliam para el incidente que truncó su última filmación. Su actor protagonista había amanecido muerto en su departamento de Nueva York. La muerte de Heath Ledger habrá sorprendido al mundo, pero a Gilliam, además, lo metió en un problema. Con casi media película filmada, reemplazarlo era algo impensable. Se repetía la maldición.
Contra toda probabilidad y experiencia, Gilliam siguió adelante con El imaginario del Dr. Parnassus y la exhibió en la sección Zabaltegui, en medio de expectación. La película gustaba a todos, cosa que significaba el fin de otra maldición. Cuando el director presentó Tideland en la edición de 2005 –sobre una niña que le preparaba jeringas de heroína a su papá– recibió el Premio del Jurado, pero vio cómo la sala de cine se iba quedando vacía a mitad de la función.
A punto de abandonar el rodaje de su última película, Gilliam recibió la oferta de tres amigos de Ledger –Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell– de terminar la película sin cobrar por su actuación. Todo maravilloso, pero había que reescribir el guión. Los tres actores interpretarían el mismo personaje que Ledger (un junior millonario perseguido por la mafia), algo que no pasaría ni en los dibujos de animación del director. Porque al final se trata de Gilliam y porque parte de la historia se desarrolla en una dimensión ficticia (donde la mente proyecta deseos, y uno de ellos fácilmente podría ser Johnny Depp), la rotación de cuatro caras distintas acaba por parecer no sólo una opción verosímil, sino aquella que da a la película su verdadera dimensión.
Más allá de la fascinación morbosa de ver a Ledger en su primera escena colgando desde un puente con una soga al cuello, queda la sensación de que el cine sirvió al actor como espacio de prueba y error, con opción a reconsideración.
Después de todo, El imaginario del Dr. Parnassus aborda el tema de las vidas falsas y de los pactos que hace la Muerte con los que quieren permanecer jóvenes, y proyectarse hacia la eternidad.
■
Al final del recorrido, el taxista me deseó que “por lo menos” disfrutara de las películas. Seguro –le contesté–, porque ellas, y no las personas, son el centro de un festival. “Ésa es otra manera de verlo”, dijo, y otra vez me enseñó su sonrisa marcada por la discontinuidad. Ninguno de los dos quedaría con la palabra final. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.