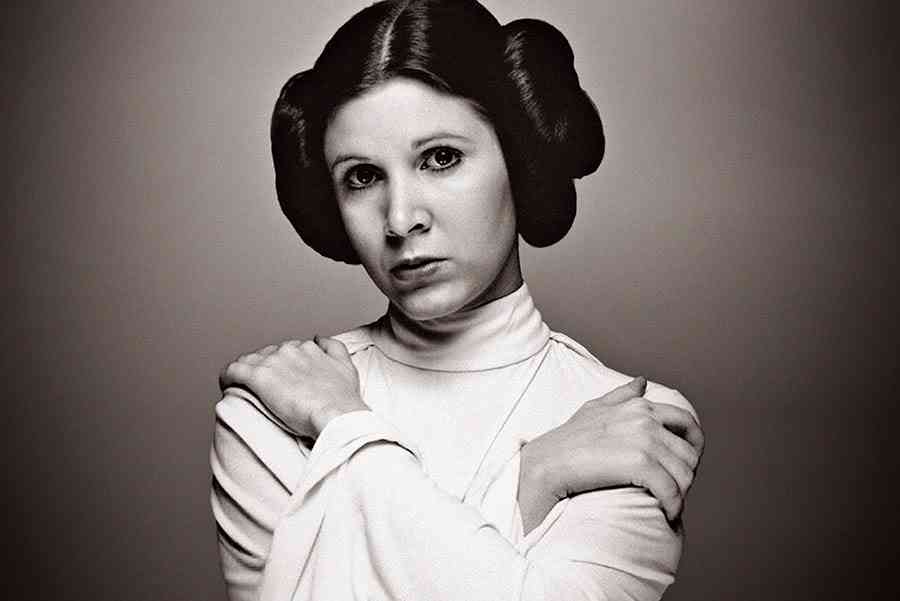En su ciclo de cine online Flores en la Sombra, que como indica su nombre rescata joyas ocultas, la Filmoteca Española acaba de programar para los próximos días la película Souvenirs de Madrid, una película documental de 2009 en la que Jacques Duron monta una hora de las grabaciones que hizo en el centro de Madrid entre los años 1995 y 1997. Anteayer, por un lado, pero a la vez ha pasado un cuarto de siglo.
Qué suerte poder asomarnos otra vez a un mundo que conocimos y que ha desaparecido. ¿Saldremos en la película? Tiene que aparecer algo nuestro, que no comprendimos entonces y que este previsor desconocido nos va a devolver.
Los créditos van insertos en unas postales de las que muestran en varias pastillas distintos hitos monumentales de la ciudad, con su granito y su lustre, como la Puerta de Alcalá, la Torre de Madrid y el Edificio España, el antiguo Ayuntamiento o el Palacio Real. Que no se haya traducido el título de la película le da un doble sentido: el souvenir queda entre el recuerdo y la postal. Para el director, que es francés y vivió en el barrio de Malasaña durante los años registrados en la película, las imágenes que grabó son recuerdos que se lleva de la ciudad; a quien siga viviendo en Madrid le espera un viaje en el tiempo que quizá, como no se ha movido, no esperaba hacer.
La película comienza con una procesión de Semana Santa que sube la Carrera de San Jerónimo hacia la Puerta del Sol. La cámara está fija y recibe a la muchedumbre, que se va abriendo al encontrar el obstáculo. Aquí ya choca el aspecto de esas personas. La moda parece más antigua de lo que recordaba. ¿Se llevaban todavía esos abrigos y esos pelos? Pero quizá lo que está llamando la atención aquí es la textura de la película, ese aire provisional e inmediato –informativo– del vídeo, que envejece de una manera muy diferente a como lo hace el celuloide y que hace que los veinticinco años que han pasado se apilen en un montón inesperado.
Además de esta celebración, aparecen otras fiestas populares. Ese es uno de los ejes de la película. Se recogen las fiestas que comienzan con la primavera en los barrios populares del centro: La Latina, Lavapiés, El Rastro y Malasaña, que entonces era aún un barrio castizo. La cámara, que siempre permanece fija, nos trae de la fiesta de los mayos la imagen de una adolescente estática, adornada con flores y un mantón, que parece sacada de un cuadro o de una cerámica. O de un cartel de las mismas fiestas de ochenta años antes. Salen también las fiestas del 2 de mayo, las verbenas de San Isidro y La Paloma, las colas de los fieles que quieren besar los pies del Cristo de Medinaceli (una mujer se detiene ante la cámara a la puerta de la iglesia, y como si los realizadores de la película tuviesen algún poder sobre eso, les pide que retiren de los pies del Cristo el plástico que los protege). El día de San Antón se forman largas colas para que los animales reciban la bendición. Normalmente son perros o gatos, pero hay un plano que cruza un hombre que lleva un cerdo inmenso atado con una correa.
La gente sale bailando en las fiestas, deambulando por las plazas, contentos de participar en los concursos de baile, y durante unos segundos miran a cámara sin detener el paso. Sí que han debido de cambiar las cosas: la expectación (más que la alegría) con que parecen vivir las fiestas esas personas tiene un aire ingenuo que diría que ha desaparecido. Para esa altura del metraje ya nos hemos acostumbrado a los rasgos de los rostros que ahora parecen muy antiguos, como si estuviésemos viendo una película mucho más vieja. Otra vez el estupor de que esto se haya grabado en los noventa, y de que nosotros nos cruzásemos con ellos sin darnos cuenta de que parecíamos vivir en los cincuenta. El tiempo se desplaza a nuestras espaldas, y si nos damos la vuelta de repente lo sorprenderemos en sus extraños movimientos.
También de décadas antes parecen haber salido los negocios que son otro de los pilares del documental. Pescaderías, mercerías, tabernas, kioscos y colmados que ahora sí recordamos que se fueron desvaneciendo. Unas pocas latas en las estanterías. Un tendero con bata azul. Azulejos de tonos marrones. Balanzas mecánicas. Es como si aquellos años no hubiesen tenido una estética propia, como si se hubiesen limitado a aflojar el lazo que los unía al pasado, del que también vivían, y como si la película estuviese registrando la despedida de un mundo que comenzó mucho antes de los noventa. Esos viejos que juegan a las cartas en la calle, ¿no siguen jugando? Me resultan tan familiares como si me hubiese cruzado con ellos hoy mismo, pero al verlos en la película me doy cuenta de que hace mucho que no me los encuentro.
Resulta que la película que nos sentamos a ver con la curiosidad bien dispuesta de quien vuelve a un lugar que ha frecuentado nos ha devuelto una imagen desconocida, como en un cuento inquietante en que nos llevan a ver a una familia que no es la nuestra y nos intentan persuadir de unos recuerdos de los que no encontramos registro. Quizá si la película estuviese rodada en cine no parecería tan distorsionado el recuerdo, pero qué sensación repentina de estupor, de haber abierto un cajón y que estuviese lleno de las cosas de otra persona.