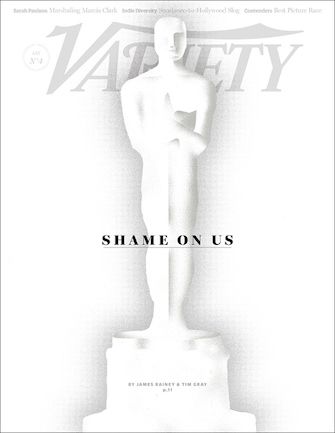Como con tantas otras películas que vi en el cine permanencia voluntaria de canal cinco, mi primer encuentro con It se pierde en las brumas de la infancia. Lo que sí recuerdo es el horror que me provocó. Por aquella época, mi padre, quien me inició en los terrenos de lo sórdido y lo macabro, había visto un documental conmigo un viernes por la noche, sentado en el sillón de la sala con un platito de cacahuates y una lata de cerveza escarchada. El documental iba sobre los asesinatos perpetrados por John Wayne Gacy Jr., asesino serial con una pátina extra de fama gracias a su ocupación como payaso en fiestas [1]. Me dejó francamente aterrado, aunque fingí valentía para que mi padre no descubriera que su hijo era un pusilánime. Vi It poco tiempo después de eso. El cóctel para la lesión psicológica estaba servido.
Antes había visto películas como El joven Sherlock Holmes, Los Goonies, E.T., Gremlins y otros clásicos de Amblin. Todas en la televisión de la sala, que recibía la señal abierta por medio de una sofisticada antena de conejo. Como en las películas de Spielberg —cuya impronta, gracias a la teoría del autor de Cahiers du Cinema y Andrew Sarris, me resulta imposible dejar de notar en las cintas de su productora—, el padre ausente era uno de sus pilares temáticos. Mi padre no estuvo del todo ausente durante los primeros años de mi niñez, pero sí se erigía como una figura imponente e intimidante. Su presencia no magnetizaba: repelía.
No era difícil, pues, empatizar con los protagonistas de esas películas: yo, como ellos, también salía a vagar en bicicleta por mi colonia. Sus límites: la calle Pedro Moreno, por la que los coches se deslizaban a velocidad suicida, y la avenida Independencia, que marcaba el límite con las canchas de futbol donde íbamos a jugar y la tienda Chedraui donde me refugiaba en la frescura del aire acondicionado. Yo, como aquellos protagonistas, también formaba parte de un grupo de amigos que encontrábamos en nuestra soledad de niños un común denominador. Pero, al contrario de aquellos habitantes de la ficción, nosotros carecíamos de aventuras fantásticas. Teníamos, en dispareja sustitución, padres golpeadores y alcohólicos, crisis económicas y familiares, expulsiones de la escuela.
It mostraba que, a diferencia de lo que sucedía con Los Goonies o Gremlins, la aventura infantil podía devenir en trauma vitalicio. Pennywise, el payaso, regresa a la vida de sus protagonistas varias décadas más tarde, amenazante. Los chicos que protagonizaban It no podían desprenderse de su pasado: para la película, infancia era, inevitablemente, destino. El payaso operaba como símbolo de otra cosa: de lo que se esconde bajo la fachada de la inocencia[2]. La niñez, entonces, no es sino la acumulación de traumas: cada uno, lenta, dolorosamente, irá resurgiendo con el paso de los años; cada uno permanecerá ahí, en las coladeras, dispuesto a enseñar los colmillos cuando menos lo esperes. Mis traumas también volverían, volvieron, vuelven. Como cuando uno de los protagonistas de It abre el refrigerador y se encuentra con la cabeza solitaria del monstruo que flageló su niñez, sonriéndole salvajemente, así también supieron regresar aquellas cosas que creí haber enterrado.
Entre esas cosas que creí superadas se encontraba la propia It. Gracias a ella —y al documental de John Wayne Gacy[3]—, desarrollé un agudo miedo a los payasos que me duró años. No era nada particularmente dramático: se reducía a cambiarme de acera si veía uno y a no frecuentar circos ni parques donde se encontraran haciendo gracejadas. Los sobresaltos ocasionales eran inevitables, eso sí. Me recuerdo escabulléndome a un rincón en las fiestas de mis amigos, o tiritando de pavor con la mirada extraviada en la ventana cuando viajaba en el camión y algún payaso se subía a ejecutar sus chistes.
A la par, no podía ver It de nuevo. A diferencia de las películas de Amblin, It permaneció intocable. Venía a mi mente el sudor frío bajo las cobijas de colores que formaban el fuerte de mi cama infantil —nada podía traspasarlas. Recordaba la escena de la alcantarilla, la del baño; veía de nuevo al payaso saludando a la distancia mientras sostenía unos globos que albergaban sangre en lugar de helio. Durante más de diez años, no me atreví a comprar el DVD o a descargar la miniserie de nuevo.
* * *
Inevitablemente, el tiempo pasó. No dejé de ver películas de horror. Al contrario: vi más y mejores cintas del género, aprendí a estremecerme por cosas más sutiles o más gráficas. Cada renovado susto hundía unos centímetros más a Pennywise en el fango de la memoria.
Como los niños de la película que, ya crecidos, regresan a acabar con la materia de sus fiebres nocturnas, así regresé a It después de largos años. Hacerlo era asistir a mi encuentro final con el monstruo, largamente postergado.
* * *
Regresar a un clásico de la infancia es atreverse a la decepción. La memoria, selectiva y traicionera, puede hacer de una modesta cinta promedio una obra maestra. Películas como Silver Bullet, Critters o The Lost Boys, que en mi recuerdo se solidificaban con la firmeza de los clásicos, son reveladas como modestos divertimentos cuando se les retira el velo del recuerdo. Hay otras, claro, que se robustecen: Poltergeist, Salem’s Lot, The Thing.
It está en un punto medio de esa recta. Durante la primera mitad de la miniserie —emitida originalmente en dos partes, durante dos noches, en ABC, el 18 y el 20 de noviembre de 1990—, el miedo en torno a Pennywise se teje con una paciencia digna de orfebre. Nos enteramos de su repetida presencia en Derry; conocemos la patética vida de los niños que lo combatirán, apodados “El club de los perdedores”; nos golpea como un mazazo la noción de que Pennywise es un espíritu antiquísimo, que ronda por las tierras de Derry desde hace siglos. Sus apariciones, cada una más violenta, sujetan al espectador por la garganta. Hay, además, otra capa de significado: aquella que permite leer en It una fábula sobre el abuso infantil. El payaso se erige así como un trasunto grotesco de un depredador, de un pederasta. Esta presencia, que durante la primera mitad de la película luce casi etérea, apenas corpórea, es aterradora. Pennywise no es un monstruo: es un demonio, es una entidad maligna capaz de devorar el alma de sus víctimas. Durante un par de ocasiones —la temible escena de la ducha, quizá aquella donde el subtexto del abuso sexual palpita con mayor potencia, o la secuencia del álbum de recortes, que nos revela la inmortalidad de Pennywise— volví a sentir el mismo terror que sentí cuando era niño, pero ahora incrementado por la ominosa sensación de percibir algo más bajo el disfraz del payaso: algo más terrible y también más cotidiano, más humano, más posible. No miento si digo que terminé aquella primera parte exhausto.
Por otro lado, la revisión reveló la mediocridad de su final, un desenlace que se encarga de deshacer los logros del resto de la película. Pennywise, otrora espíritu inmortal del pueblo de Derry, en Maine, se revela como una longeva cucaracha alienígena. Lo que algunas precuelas se han encargado de hacer —revelar el origen de un monstruo o villano a quien las capas de misterio le resultaban indispensables para asustar—, It lo hace por sí misma durante el final de la miniserie. Es difícil conservar el temor ante una revelación tan chiflada: de encarnación milenaria del mal a extraterrestre malhumorado. Al verla otra vez no evité los sustos, pero pude relativizarlos. Quizá eso es lo que hace la misma película al presentar a Pennywise como un bicho extraterrestre y no como una entidad menos tangible: aterrizar el horror, ponerlo en el suelo y, una vez ahí, aplastarlo con el pie para que no pueda hacernos daño. Es, si se piensa dos veces, una idea tan efectiva como ingenua.
* * *
La catártica experiencia de revisar It me alcanzó para aliviar, de una vez por todas, mi ridículo miedo a los payasos. Leí casi con sorna las noticias de los payasos macabros asustando gente en las calles de Estados Unidos: me permití la risa de quien se sabe a salvo, la holgura del que cree no temerle a nada, la burla patética del falsamente confiado. Hasta la semana pasada.
Estaba sentado en un café de la ciudad donde vivo, en una mesita que daba a un parque cholulteca donde se juega futbol y se corre con perros. Los coches avanzaban con indolencia: era miércoles, esa intrascendente jornada en la que Hernández Christlieb asegura que nunca pasa nada.
De pronto, una combi negra, sucia, indeseable como el dengue, apareció dando tumbos por la calle. En ella viajaban dos personas: un chavo de rostro invisible y gorra volteada hacia atrás, y un payaso de pelambrera naranja al volante. En su cara pintada, nariz escarlata y sonrisa torcida creí ver la muerte. Se detuvo frente al café, mirándome brevemente, y siguió su camino sin volver a pararse. El pan de nata se agitó en mis manos temblorosas. Tardé un instante —medio minuto que me supo a perpetuidad— en volver a mi café: un instante que me bastó para ver, condensados, no solo a los payasos que me persiguieron durante años, sino a mi padre ausente y a mis amigos lejanos; a mis tardes frente al televisor, donde hallaba una puerta a dimensiones sin abandono; a mi adulta soledad, tan apartada de aquellas calles en las que jugábamos a escapar de monstruos imaginarios. Hay cosas de las que no se puede huir. «Nada acaba. Nada termina jamás», escribió Alan Moore[4]. Ese payaso apareció ahí, estoy seguro, para confirmármelo.
[1] ¿En qué momento se volvieron terroríficos los payasos? Un intento por descifrar la genealogía del payaso terrorífico bien podría llevarnos —como postula este videoensayo de Vox— a las Memorias de Joseph Grimaldi, famoso payaso decimonónico británico. Escritas por Grimaldi en 1836, reescritas por Thomas Egerton Wilks en 1837 y reescritas de nuevo y reeditadas por un jovencísimo Charles Dickens en 1838, en las Memorias de Grimaldi se veía, acaso por primera vez en la historia, el lado oscuro de un payaso consagrado a hacer reír a la gente. Alcoholismo, depresión, olvido del público, muerte de su esposa e hijo: la vida privada de Grimaldi no provocaba carcajadas sino lástima. Es probable que aquí se diera el germen del payaso oscuro, que continuó reptando poco a poco en la cultura popular: en 1869, Víctor Hugo firmó El hombre que ríe, la historia de un hombre, actor carnavalesco ambulante con el rostro desfigurado en una grotesca sonrisa. Sesenta años más tarde, Paul Leni, cineasta expresionista alemán, adaptó la novela en una película homónima: según Roger Ebert, “uno de las últimos tesoros del expresionismo alemán”. Conrad Veidt, el actor que interpretó al sonámbulo en El gabinete del doctor Caligari, encarnó al hombre de la sonrisa perpetua. Esa película sirvió de base para la apariencia visual de un personaje que, aparecido por primera vez en 1940, consolidó la idea del payaso como ente potencialmente malévolo y asesino: el Guasón de Bill Finger y Bob Kane, creadores de Batman. De este árbol también emergen como ramas La femme de Tabarin, de Catulle Mendès, una obra de teatro de 1874 protagonizada por un payaso asesino, y la archipopular ópera italiana de 1892, Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, también con un payaso criminal al centro de su argumento.
[2] En la novela, el monstruo no solo cambia de cuerpo para convertirse en un payaso. En varias ocasiones aparece como una versión material de los monstruos que los niños ven en la pantalla grande: la criatura de la laguna negra o un hombre lobo adolescente, por ejemplo. Así, King provoca la mutación de la fantasía del cine en pesadilla real.
[3] En diciembre de 1978, la policía arrestó a John Wayne Gacy en Cook County, Illinois por el hallazgo de restos humanos en su propiedad. Gacy confesó unos treinta homicidios, cometidos entre 1972 y 1978, todos de adolescentes o niños varones a los que violó, torturó y finalmente asesinó en el sótano de su casa, enterrando sus cuerpos entre las paredes. El caso provocó una oleada de pánico no solo por los espeluznantes métodos de Gacy, que incluían introducir botellas en los cuerpos de sus víctimas a través del ano, sino por el hecho de que el asesino hacía apariciones constantes en fiestas infantiles vestido de Pogo, un payaso que él mismo había creado. El hecho trascendió a tal grado que el apodo con el que la prensa y el público de la época conocieron a Gacy fue “el payaso asesino”. «You know… Clowns can get away with murder», dijo Gacy a un par de oficiales que lo vigilaban unos días antes de ser arrestado. No hubo marcha atrás: un año después, en Kansas, la policía recibió reportes de avistamientos de un “payaso demoníaco”; en 1981, en Boston, las autoridades dieron cuenta de rumores que aseguraban que había payasos molestando a niños en las calles. Los reportes siguieron esporádicamente durante esa década y la siguiente: Chicago, en 1991; Washington, 1994; South Brunswick, 1997. Etcétera. Este incendio, cuyas primeras chispas datan de más de un siglo antes, vio su fuego avivado por el estreno de películas como Poltergeist, de 1982, donde un muñeco de payaso, poseído por un espíritu maligno, intenta asesinar a un niño; Killer Clowns from Outer Space, de 1988, que no necesita nada más que su título para explicarse; Clownhouse, de 1989, cuya filmación carga con el grotesco lastre de haber servido como escenario para que Victor Salva, director de la cinta, abusara sexualmente de Nathan Forrest Winters, actor de apenas doce años. El hecho —por el que Salva pasó quince meses en prisión— aumenta la considerable atmósfera de horror de la película, que no tenía una premisa exactamente inocua: tres hermanos solos en una casa enfrentan a tres enfermos mentales y asesinos, recién fugados del asilo, disfrazados de payasos. Para 1990, año del estreno de It, el payaso era ya un boogeyman, un arquetipo del cine de horror tan reconocible como el vampiro o el hombre lobo.
[4] Vale mencionar a Moore como un colaborador de la genealogía del payaso asesino. En 1988 —dos años antes de la adaptación cinematográfica de It y el mismo año del estreno de Killer Clowns from Outer Space—, Alan Moore escribió el one-shot Batman: The Killing Joke, ilustrado por Brian Bolland. The Killing Joke es una de las obras maestras incontestables del cómic contemporáneo, gracias a sus potentes subtextos y a su férrea constitución formal, cortesía del genio de Bolland, pero también uno de los más polémicos. En ella, el Guasón, recién fugado de la prisión para dementes criminales de Gotham, Arkham Asylum, ataca a la hija del comisionado Jim Gordon, Barbara Gordon —mejor conocida como la superheroína Batgirl—. Barbara recibe un disparo en la espalda baja, lo que la deja paralítica —hecho integrado a la cronología canónica del personaje—, pero en los paneles de la historia parece quedar claro que, además de dispararle, el Joker también abusó sexualmente de ella. Más tarde, las fotos del abuso serían usadas para intentar conducir a Jim Gordon hacia la locura. Este abuso sexual —quizá uno de los plot points favoritos de Alan Moore, véase si no Watchmen, V for Vendetta, Lost Girls, The League of Extraordinary Gentlemen, Miracleman, Tom Strong, Neonomicon— es parte de la construcción del Guasón como un personaje más oscuro, amenazador, peligroso; parte de una transformación discursiva que lo llevó de ser un payaso criminal a un temible sicópata. Este molde —no inventado por Moore, pero quizá sí confirmado por The Killing Joke— sirvió para toda la construcción del personaje desde los años noventa hasta hoy, comenzando por la relación entre juguetona y abusiva que mantiene con Harley Quinn en Batman: The Animated Series, hasta la adaptación de ese enfermizo romance a la pantalla grande, en Suicide Squad. En medio, películas como Batman de Tim Burton y, más aun, The Dark Knight de Christopher Nolan, terminaron de cincelar la imagen del Guasón: delirante, asesino, “agente del caos” y villano cool al mismo tiempo. Para cuando llegamos a Endgame, arco publicado del #35 al #40 del segundo volumen de Batman, escrito por Scott Snyder e ilustrado por Greg Capullo, el Joker da un último brinco conceptual: ya no es tan solo un sicópata sino, como Batman y James Gordon descubren, también es una fuerza del mal antiquísima que lleva centurias insuflando de maldad a Ciudad Gótica. Este rasgo, claramente tomado de It, es uno de los más recientes —y genuinamente aterradores— detalles agregados al arquetipo del payaso asesino: de criminal con la cara pintada a encarnación pura de la maldad. Imaginemos el terror de quienes se han topado con alguno de ellos en un oscuro callejón de Estados Unidos.
Luis Reséndiz (Coatzacoalcos, 1988) es crítico de cine y ensayista.