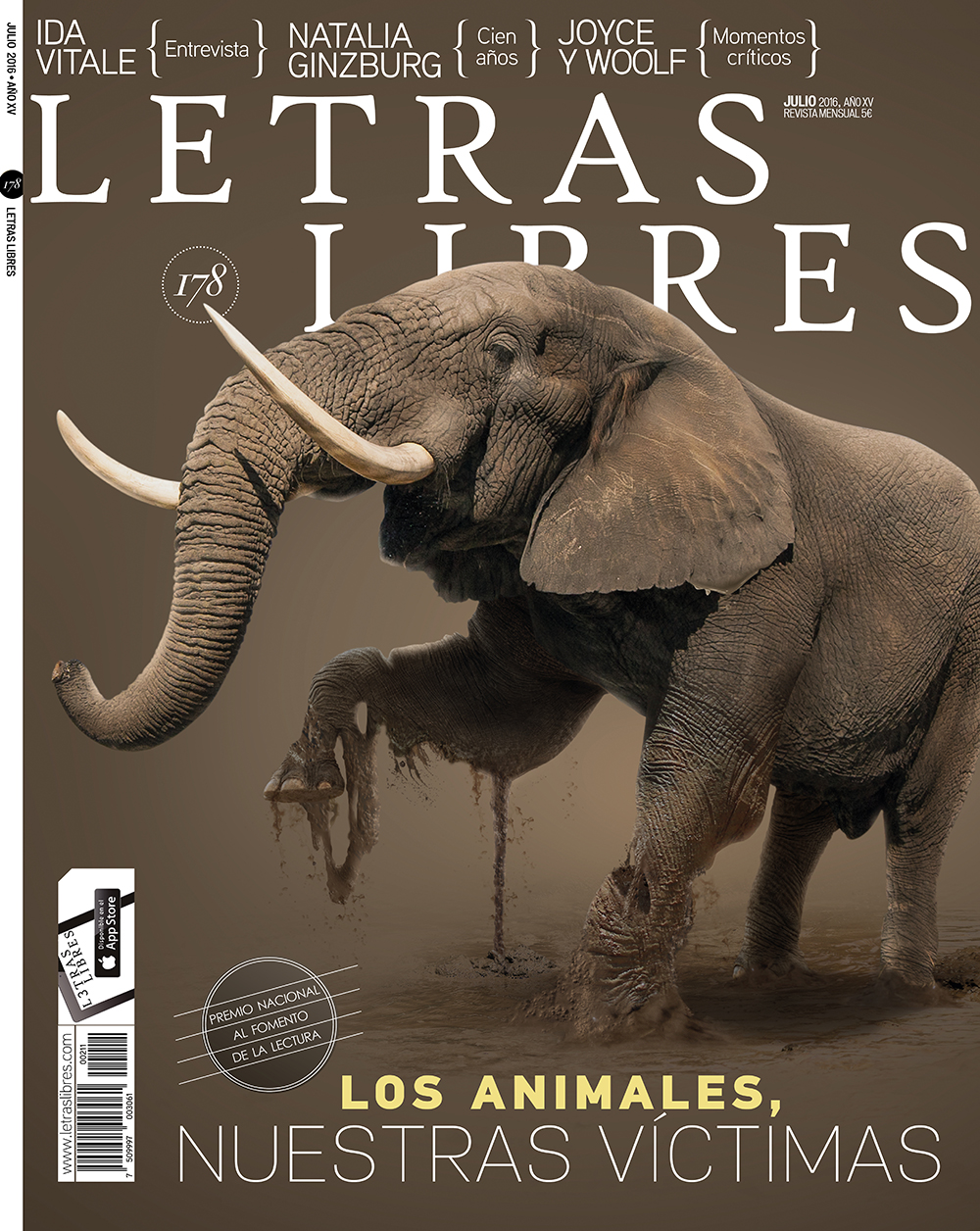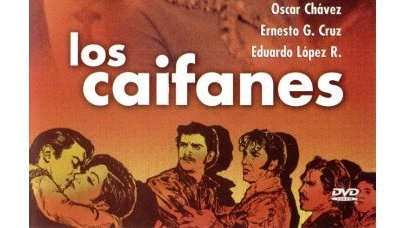También Francofonía arranca como un filme de aventura fantástica y acuática, en el que el Autor, en su anticuado despacho, se conecta a través de las ondas con un amigo, capitán de un barco azotado por una furiosa tormenta marina que amenaza y finalmente se traga la carga del navío: la colección de arte de un museo. Insertado a lo largo de la película más bien como resorte dramático que como alegoría, el destino de dicho cargamento deja pronto de interesar, ya que Sokúrov, que ha inventado ese innecesario contrapunto, se distrae de él para centrarse con gran potencia de imaginación en lo que verdaderamente le encargaron los franceses del Ministerio de Cultura y la cadena Arte: un historial o florilegio del Museo del Louvre, que él transforma en una perorata sobre el espíritu del lugar que lo alberga, París, y una apología trascendental de la propia noción de museo. La riqueza y variedad de sus procedimientos le dan a Francofonia un carácter heroico más que lírico, sin el tour de force del único plano secuencia de El arca rusa en el Hermitage pero con algún brote similar de grand guignol en los perfiles de la Marianne revolucionaria y el Napoleón ufano de sus colecciones; tienen a veces chispa guasona, pero no son desde luego equivalentes al protagonista y narrador de aquel filme, el fascinante Marqués de Coustine.
En Francofonia interesan tanto los excursos pictóricos, a veces en forma de caricia de la tela y éxtasis ante el cuadro, como las ocurrencias, por ejemplo en el bellísimo plano del bombardero alemán volando sobre la Cour du Louvre, una de las numerosas secuencias de truca digital de excelente acabado. Pero además, o encima, Sokúrov quiere contar la historia de un duelo que empezó por la confrontación y terminó en un fuerte vínculo amistoso. Se trata de la relación de Jacques Jaujard, director del museo en tiempos de la ocupación, y el conde Wolf-Metternich, oficial de las fuerzas nazis al mando de la requisa y resguardo de las obras de arte francesas. La tirantez del principio, que va dejando paso a la confianza mutua entre ambos, está contada en los momentos más trascendentales como si se tratara de un material filmado en los años de la Segunda Guerra Mundial, con falsos arañazos en los extremos del celuloide y algún que otro salto en la imagen. La estrategia forma parte del correlato de Sokúrov, que incluye asimismo canciones de época, fragmentos de películas clásicas francesas y una especie de fantasía aeroespacial sobre el cielo de París y sus más altos edificios, por los que la cámara planea sin ánimo de bombardeo; solo con la impertinencia amorosa del curioso.
Sokúrov ha declarado que Francofonia, hecha trece años después de El arca rusa, forma parte de un sueño suyo: un ciclo de loas fílmicas en las que tuviesen cabida el Museo Británico y el Prado. Apetecería verle en esas nuevas empresas, y saber más de sus obsesiones museísticas, tan distintas a las de Frederick Wiseman en su árida e interminable reconstrucción de los quehaceres de la National Gallery londinense. El cineasta (y artista plástico) ruso cree en las musas, aunque no desdeñe las máquinas. No le interesa reflejar el funcionamiento de esas gigantescas arcas llenas de cuadros, sino comprobar el latido que tantos de ellos mantienen en la frialdad de las salas o en el calor de las masas que se apiñan ante los muros donde están colgados. En esas exaltaciones del más glorioso arte antiguo y sus más excelentes contenedores, Sokúrov sigue siendo un atrevido antimoderno para quien el alma de la pintura y las galerías y bóvedas que la preservan son no solo espacios memoriosos del pasado sino formas fundamentales de nuestro futuro: depósitos de lo mejor que podrán hablar incluso en el peor de los tiempos. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).