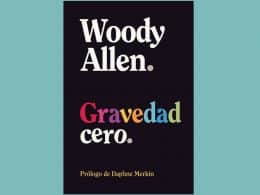La pregunta me la hice a las 3.38 de la madrugada del sábado, en el interior de una cueva de la Ciudad encantada de Tamajón. A mi derecha tenía a D. y, a mi izquierda, a M. Las dos dormían plácidamente en sus sacos. Yo llevaba media hora en vela y con los tapones en la mano porque estaba cagada de miedo. Me los había quitado por el olor a quemado, como si los tímpanos tuvieran receptores olfativos.
D. y yo le habíamos preparado una sorpresa a M. por su cumpleaños. Finde temático: pasar la noche vivaqueando en medio del monte, escalada al día siguiente y ver la final de boulder femenina por la noche. Lo que para la mayoría de gente fluctuaría entre el masoquismo y la tortura, para M. era un sueño. “Ojalá viéramos un zorro”, decía entusiasmada en la penumbra de una cueva sin cobertura, y yo miraba a D. con cara de socorro que alguien la encierre ya.
D. y M. son mis mejores amigas del rocódromo. Soy consciente de que añadir un complemento de lugar después de “mejor amiga” puede interpretarse como una devaluación, como si nuestra amistad se acotara al tiempo que pasamos escalando. Lo que la gente no sabe es que el roco es, después de mi propia casa, el lugar que más frecuento, por lo que D. y M. son las personas a las que más veo en el mundo. Ha llegado un punto en que nuestra salud mental depende de unos trocitos de plástico de colores colgados de la pared. Pero podría ser peor, podríamos jugar al pádel.
D. es el CEO de una startup aeroespacial. Tiene casi cuarenta años y un tupé en el que podrían hacerse competiciones de surf. Ha currado en la NASA y esta semana Pedro Sánchez visitó las instalaciones de su empresa, pero comparte piso con su hermano y otro señor. Un reflejo de lo que significa hoy ser joven y exitoso en España.
M. es vegana y poliamorosa. Tiene 28 años, unos hombros como bolas de billar y las piernas llenas de tatuajes de equinodermos y reptiles. Está afiliada a las montañeras, esa tribu urbana que viste camisetas fabricadas con fibra sostenible y se mueve por el centro de Madrid con unas barefoot y una mochila del Decathlon, como si la Gran Vía fuera la GR-92.
Podría decirse que la escalada constituye la intersección en el Diagrama de Venn de tres vidas más bien dispares. Bueno, eso, y que nos gustan las tías. Traer nuevos ligues al roco para no perder ni un día de entreno se ha convertido en nuestra forma de conjugar ambos intereses.
Nada se interpone entre el roco y nosotras. Lo primero que le pregunté al dentista, con la boca anestesiada y llena de algodones empapados en sangre después de que me sacara dos muelas del juicio, fue si podía ir a escalar al día siguiente. Otro día, M. llegó con tres dedos vendados. Nos explicó que acababa de salir del traumatólogo: “Me ha prohibido hacer deporte en dos días, pero no ha dicho nada de hoy”. Creo que eso resume bastante bien nuestro nivel de enajenación.
Hace no mucho llegamos a la conclusión de que el roco se nos quedaba pequeño. Urgía ampliar fronteras, y la ciudad de Madrid se nos antojó una Arcadia de la escalada al aire libre. Empezamos a trazar el mapa de un rocódromo gigantesco, y todo lo que siempre estuvo ahí adquirió una nueva dimensión, revelando aquello que decía Alfred Korzybski de que el mapa no es el territorio. Una ciudad puede ser muchas más cosas que su representación ordinaria.
Hemos hecho competiciones de dominadas en barandillas de discoteca, trepado descalzas la fachada de algún edificio en Chueca e intentado colgarnos de las presas decorativas del Medias Puri. Pero nuestros delirios expansionistas se fueron a pique una tarde de verano, cuando la Policía nos pilló encaramadas al Puente de Toledo. Era sábado y, en lugar de tajarnos a cervezas en Argumosa como hace la gente normal, nos dirigimos a Madrid Río con un porro y una mochila cargada de magnesio e ilusiones. Por lo visto, no podíamos subir al puente porque… ¿Es peligroso? Nop, es que es Patrimonio. Nos libramos del multazo y calabozo porque la compañera policía escalaba y seguramente también ella tenía delirios expansionistas. Acabamos en casa de M. tomando creatina y viendo vídeos de peña haciéndose free solos en Yosemite.
Con nuestro sueño del boulder urbano hundido, hicimos lo que todo el mundo que escala: resignarnos a un exilio en la montaña. Tamajón pillaba cerca y está trufado de rocas escalables y cuevas vivaqueables, así que llenamos de colchones, crashpads y sacos de dormir el coche de D. (un CEO que en lugar de un Mercedes plateado conduce una furgo blanca decorada con pegatinas de cohetes), y pusimos rumbo a la Ciudad Encantada de Tamajón.
“Es el finde más importante del año”, decía M., que no se refería a su cumpleaños, sino a la final de boulder femenina. La competición consiste en que un montón de peña musculada se da cita para echar polvos, agarrarse al mayor número de presas posible, y donde el objetivo es ponerse a la altura de un primate. Más o menos lo mismo que hacían en Mujeres, hombres y viceversa, con la diferencia de que aquí los anabolizantes están prohibidos. Como se emitía en Seúl y en cerrado, acabamos viéndola en el móvil con una VPN de Singapur.
Mientras conducíamos, empezamos a ver helicópteros de salvamento cargados con cubos de agua surcando el cielo. Una gran columna de humo surgía de una de las montañas hacia las que nos dirigíamos, poblando el horizonte de nubes negras. Miré en internet, pero no había ninguna noticia al respecto, así que lo tuvimos claro: avanti con el plan. ¿Qué podía salir mal?
Un poquito menos claro lo tuve cuando desperté en mitad de la noche por el olor a quemado. Me asomé a la boca de la cueva: podía ver el cielo con todos sus puntitos brillantes, lo cual era una buena noticia, porque significaba que ni rastro del humo. Oscuridad absoluta y silencio absoluto, hasta que descubrí que lo del silencio era por los tapones, y me los quité. Ahora solo escuchaba a M., que parece que cuando duerme practica la respiración ujjayi, y un insecto que emitía un tímido silbido, algo a medio camino entre grillo afónico y pito roto.
El lugar escogido para pasar la noche era la Cueva de los Akelarres. Estaba llena de arañas, cacas de murciélago y restos de magnesio en la roca. De los akelarres solo quedaba una gran mancha oscura en la tierra quemada. Pero el olor no venía de ahí.
En cuanto al silencio, no debía de ser buena señal. ¿El fuego hace ruido?, me pregunté. Los animales, desde luego, sí. Salvo que hayan salido por patas para salvar su vida de, pongamos, un incendio. ¿Éramos las únicas panolis que quedábamos en el bosque? Bueno, nosotras, y las numerosas arañas patilargas que daban un paseito nocturno sobre nuestros sacos de dormir.
No estaba segura del nivel de alarma, y me daba palo despertar a M. y D. por una movida de overthinker (está claro que es mucho peor que se mosqueen contigo porque les rompas el sueño a que se mosqueen contigo por morir abrasadas. Al fin y al cabo, la culpable del fuego no era yo), así que me quedé medio despierta, con los tapones en la mano.
En ese momento, solo podía pensar: ¿a quién se le ocurre meterse en una cueva sin cobertura en medio de la nada con un incendio en las proximidades y PONERSE TAPONES? Puede que la vida urbanita nos haya amputado toda noción de supervivencia. Intenté hacer como las ballenas y dormitar con medio cerebro alerta (ellas lo hacen para acordarse de respirar, yo entonces lo hacía para acordarme de no quemarme viva, detalles sin importancia). Entonces, escuché un crujido a escasos metros. Era el sonido de unos pasos.
“Hay algo ahí”, dije en voz alta. Fue suficiente para que D. despertara al borde de un infarto . Con la linterna en la mano, barrió de luz el interior de la cueva, hasta que dimos con una figura en movimiento: tamaño medio, ojos brillantes, cuatro patas, pelo clarito y cola tupida. Un zorro. Suspiré resignada y desperté a M. Se quitó rápidamente los tapones y el antifaz. Si moríamos aquella noche, por lo menos sería con todos sus sueños cumplidos.
M. nos aseguró que el zorro era inofensivo: “Solo viene a robarnos el desayuno”. Me acordé de Swiper, el zorro de Dora la Exploradora, e hice lo que tenía que hacer. Grité tres veces: “¡Swiper, no robes!”. Eran las cinco de la mañana. D. puso los ojos en blanco y dio media vuelta para seguir durmiendo.
En cuanto al olor a quemado, M. me dijo que no me preocupara, que el fuego no llegaría hasta nosotras, porque en la cueva no había nada que quemar. Me imaginé al fuego avanzando, asomándose por la entrada de la cueva y soltando un ¡Bah! displicente antes de dar media vuelta en busca de cosas que valiera la pena quemar.
Recibí su mentira con los brazos abiertos. Por mí, podía quedarse a vivir conmigo aquella noche. Aunque en realidad fue la indiferencia con la que lo dijo lo que me calmó. Si a ella no le importaba morir quemada, ¿por qué tenía que preocuparme a mí?
Intenté dormir, pero era imposible. Ya no por el fuego, sino por el silencio. ¡Ni un ruido! ¿Dónde estaba el estruendo del camión de la basura, los gritos de la muchedumbre ebria volviendo a casa? Allí el silencio solo era preámbulo del sobresalto, la llamada a una nueva preocupación montañera con la que mantener la vigilia. A la mierda, me pongo los tapones, me dije. Y la compañía de mis mejores amigas de escalada, y la convicción de que aquella había sido la noche más divertida y surrealista en mucho tiempo, me dejaron cerrar los ojos en paz. De vuelta por carretera al día siguiente nos cruzamos con una larga fila de coches forestales y de protección civil. Entonces supimos del incendio, cuyas columnas de humo ya se disipaban por el retrovisor.