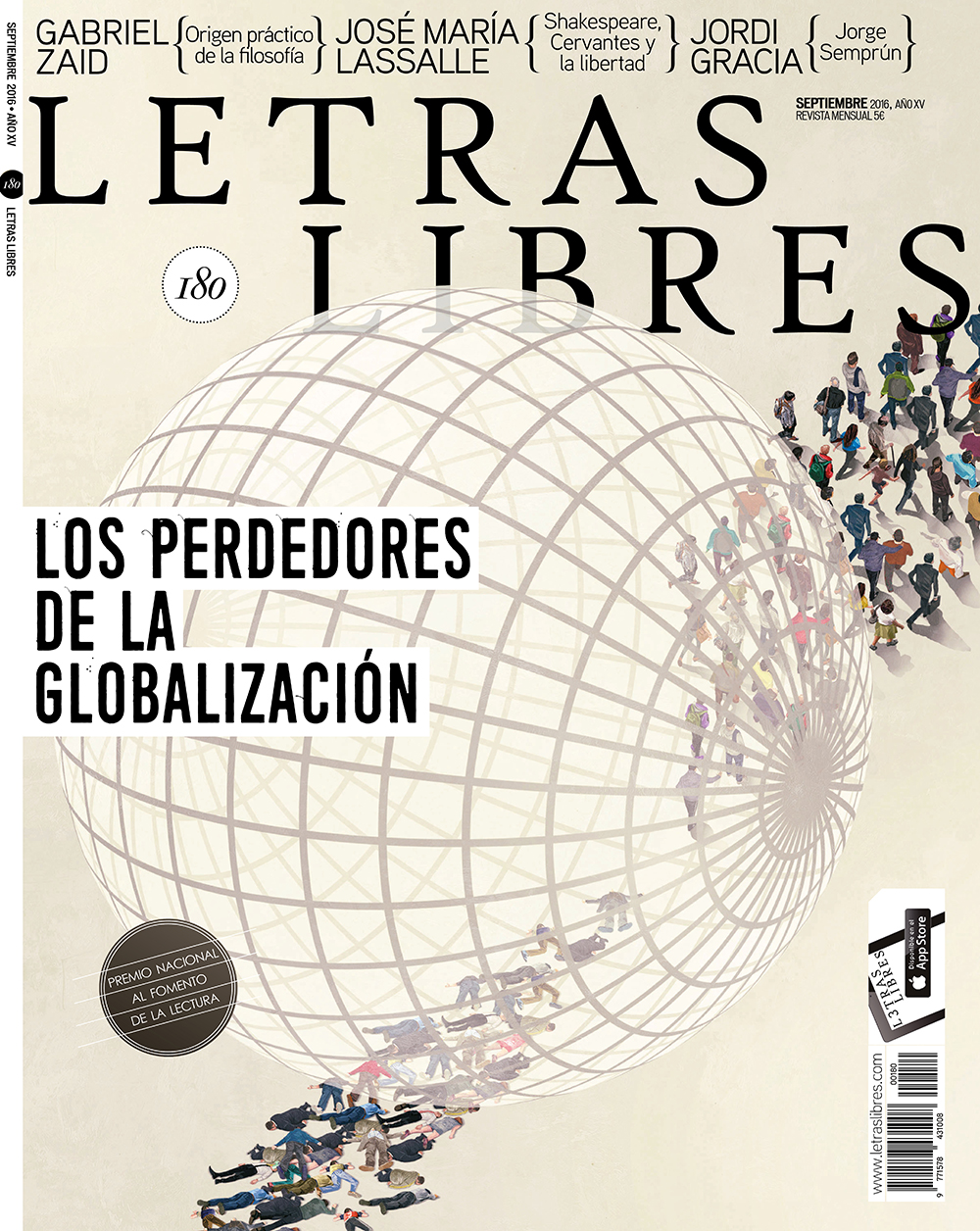Recuerdo bien la cita con Soledad Fox Maura porque me habían hablado de ella y del libro que preparaba sobre Jorge Semprún. Me propuso un encuentro para hacerme algunas preguntas y lo acordamos sin dificultades a primera hora de la mañana, seguramente un viernes, cuando apenas empezaban a habilitarse en Madrid las terrazas de la plaza de Oriente –¿se llama así todavía?– junto a la Ópera, delante del Palacio Real y a dos pasos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Debía asistir poco después a una reunión de la revista Historia y Política cuando la dirigía José Álvarez Junco, o quizá fue antes, con Santos Juliá a la cabeza. No lo recuerdo bien y Soledad Fox Maura no registra la fecha de nuestro encuentro, pero sí sé que recoge muy bien en el libro lo que yo quise decir o lo que yo atiné a contestar cuando me preguntó.
Por eso ha sido doblemente embarazoso detectar a medida que leía una discrepancia creciente con la lectura que propone de la evolución pública, y las motivaciones de la actuación pública, de Jorge Semprún. He llegado a pensar que de algún modo el título del libro, Ida y vuelta. La vida de Jorge Semprún, podría resumir su experiencia íntima, si se me permite el atrevimiento, como autora de la biografía. En la ida estuvo la ilusión de hallar un personaje cabal y semiheroico, en todo caso legendario, con un “sentido altamente personal de la integridad”, y a la vuelta se trajo el desengaño ante un oportunista obsesionado con aprovechar las ocasiones, más fabulador que veraz, pendiente de su eco mediático, apicarado candidato a decir sí a lo que fuese mientras aumentase su prestigio y su crédito público. No son palabras de Soledad Fox Maura pero, sobre todo en el último tercio del volumen, se parecen mucho a las que ella emplea aquí y allá, de forma diseminada y como sin querer hacerlo. El destilado final del personaje acaba siendo ese, como si de veras hubiese crecido en la autora la planta del recelo y hasta de la abierta antipatía, a medida que averiguaba cosas sobre él o a medida que le hablaban otros y otras sobre él.
Quizá el secreto está en la fuerte dependencia de las fuentes orales y el exiguo uso de una bibliografía crítica y también biográfica, que no es ya insignificante, con aportaciones de detalle o de interpretación, si se quiere, pero valiosas o al menos estimables. Es un método bastante frecuente pero también peligroso en la medida en que invierte el proceso de comprensión intelectual de peripecias complejas y a menudo enigmáticas por la calidad de una obra o la excepcionalidad de una trayectoria. Nada garantiza que la versión del testigo no esté averiada por su propia biografía ni que aporte una mejor comprensión de la vida de alguien, aunque ese testigo puede ser irremplazable en razón de un detalle, o una nadería que puede ser crucial. Pero difícilmente puede sustituir la inmersión radical en la obra del biografiado, y perdón por la hipérbole entusiasta. Puede que algunos de los testimonios familiares, siempre tan esquivos en el caso de Semprún, propiciasen esa decantación hacia la oralidad como fuente central, y desde luego ha sido determinante el peso que da la autora en su libro a las versiones escritas, vengativas y corrosivas del hermano menor de Jorge, Carlos Semprún, muy derechizado en los años en que decidió escribir sobre él. El relato va escorándose casi invenciblemente hacia el retrato degradante de un personaje y sobre todo de las motivaciones de ese personaje, con una desconfianza muy alta o poco justificada hacia el autorretrato literario diseminado en sus múltiples libros.
Paradójicamente, sin embargo, Soledad Fox Maura no ha acudido a las declaraciones más violentas que haya escrito nadie sobre la poética de la memoria de Semprún. Pero sirven para entender la posición del mismo Semprún. Las pronunció Carlos Castilla del Pino en un coloquio sobre memorialismo y literatura de hace ya bastantes años; se publicaron poco después y yo mismo las he usado en un texto que menciona Fox Maura. Allí Castilla desautoriza como deshonesto el método literario de Semprún en la medida que a su juicio escamotea la realidad de lo vivido detrás de una fabulación edulcorada o en todo caso manipulada de lo vivido: es una forma inmoral de hacer literatura del dolor y del Holocausto. A Castilla le parecía una indignidad ese procedimiento novelesco o literario porque ante la barbarie nazi no cabía forma alguna de intervención estética sino exclusivamente ética (en una escisión muy difícil de defender). Debía bastar el testimonio del testigo, tal como había demandado uno de ellos, otro de los supervivientes, Imre Kertész, recientemente fallecido, y también enemistado con los modos de la creación literaria de Semprún (ambos sobrevivieron a Buchenwald, aunque con unos diez años de diferencia: Semprún salió en 1945 con veintiuno y Kertész como adolescente).
Hay una parte de Jorge Semprún que ciertamente se antoja antipática para quienes hayan leído su obra memorialística y novelesca, la de en medio, la del principio, la del final. O para aquellos que hayan seguido su actividad de ministro de cultura, sus múltiples entrevistas, su encarnación a estas alturas ya casi exclusiva de la memoria de los campos. Pueden haber entendido algunos como egolatría sus guiones más abiertamente autobiográficos, como La guerre est fini, que dirigió Alain Resnais con Yves Montand en el papel de un –otro– alter ego de Semprún. Incluso algunos habrán tenido la fortuna de ver las dos horas largas de Las dos memorias de principios de los años setenta, con Franco todavía vivo. Al parecer, pronto será accesible una copia restaurada de lo que parecía una película maldita además de perdida: son entrevistas yuxtapuestas a personajes de los dos bandos de la guerra civil y con múltiples experiencias vitales y políticas bajo el franquismo y fuera del franquismo, con testigos tan directos como Santiago Carrillo o Dionisio Ridruejo (que empezó a contestar a la primera pregunta ante la cámara de Semprún y sin terminar de contestarla se pulió el rollo completo de cinta). La amistad y el trato con los dos últimos eran muy antiguos y muy relevantes por razones rigurosamente complementarias: el primero fue el anclaje decisivo en el estalinismo de Semprún al menos hasta el entorno de 1960 y el segundo fue el estímulo vivo para salir del estalinismo y empezar a negociar gradualmente con la realidad desde una perspectiva socialdemócrata o, como mínimo, democrática.
La antipatía que pueda suscitar el personaje no puede estar ahí, desde luego, o no puede fundarse en esa suerte de traición meditada a los antiguos camaradas y a las antiguas convicciones. Eso, en todo caso, serían virtudes de un hombre con amplia experiencia de la guerra y las secuelas de la guerra, superviviente de los campos gracias a la red de protección comunista de los internos del campo. La antipatía puede estar fundada en el mecanismo más común de la literatura de Semprún, que consiste en decorar la intimidad de un sujeto desvalido –en la supervivencia de Buchenwald, en la resistencia antifranquista dentro de España hasta 1962– con la majestuosa gravedad de los nombres y las figuras que la nimban en el recuerdo, en el relato, en la narración o la rememoración. No hay episodio vivido de Semprún de alguna relevancia que no cuente a la vez con un custodio ilustre que lo impulse y dote a ese instante o a esa meditación de un atractivo novelesco y literario que rescata de la vulgaridad a la figura de Semprún. Parece a menudo predestinado desde siempre a conocer y a tratar el firmamento político, cultural y artístico de la Europa de su tiempo, en una suerte de vertiginoso pero selectivo name dropping que es real y fue parte real de su vida. Comparecen una y otra vez en su obra, siempre de fondo autobiográfico, incluida La segunda muerte de Ramón Mercader, personajes que son iconos menores y mayores del siglo político, bélico, cultural y social, desde Yves Montand o Simone Signoret hasta Margarite Duras o Costa-Gavras, desde el santoral comunista al completo hasta el repertorio del perfecto humanista con tratos personales con Hemingway o Picasso y una vasta cadena de lecturas, clásicas y modernas, filosóficas y literarias, que acuden en su auxilio en los momentos más decisivos de su biografía, o del relato novelado de su biografía: de Rimbaud o Baudelaire a Heidegger o Levinas, incluido Kant o, por supuesto, Hegel.
La dificultad del caso Semprún estriba en que la versión más rica y completa, más matizada y obstinada a la vez de la vida de Semprún la ha ofrecido el mismo Jorge Semprún a partir de sus cuarenta años y El largo viaje, sin que apenas haya rastro público de cartas o documentación privada. Parte de las aportaciones más sustanciosas del libro están en ese lugar, sobre todo en el tiempo de Buchewald y la inmediata peripecia posterior, su involucración en el partido comunista, su matrimonio, su hijo Jaime y su inmediata separación, para no saber ya casi nunca nada más de él. Fue Semprún extremadamente celoso de ese ámbito privado: la periodista Juby Bustamante fue directora de su gabinete ministerial entre 1988 y 1991 y confiesa en el libro la sensación de no haber conectado con el Semprún más verdadero, y hasta uno de sus más antiguos y solventes amigos, Javier Pradera, rumiaba a veces sobre esa opacidad enigmática de Semprún.
En buena medida, esta biografía aporta los datos de un segundo pilar doméstico y familiar que faltaba sobre el personaje: el recorrido de un muchacho maltratado por su madrastra, como el resto de sus siete hermanos, un tanto abandonados a la buena de Dios por egoísmo o impotencia de un padre católico y liberal pero dominado o tiranizado por los intereses y desafectos de su segunda mujer, antigua asistenta en casa cuando la madre vivía (falleció antes de la guerra, con los niños aún muy chicos). Las fotografías, por cierto, son a menudo turbadoras, y de las varias que se reproducen fuera del encarte en papel couché, me quedo sin duda con la del muchacho que redacta el primer borrador de El largo viaje hacia 1945 o 1946, aunque todas las de esta época son conmovedoras, pantalones altos, vientre flaco, pelo a la moda y algo parecido a una posición entre huidiza y chulesca: quebradiza. Las relaciones conflictivas con sus hermanos, o la ausencia de relación, al igual que la ausencia de su hijo Jaime, junto a la temprana separación de su primer matrimonio y el grave conflicto con su célula comunista francesa, parecen contener un inmenso armario de afectos y sentimientos cerrado a cal y canto.
Y sin embargo ese puede ser parte del lastre que inclina el retrato hacia una versión poco empática o abiertamente antipática, demasiado dependiente de testigos tan cargados de prejuicios, relatos prefabricados, frustraciones y desilusiones que los hacen tan poco fiables –o tan fiables– como la versión extensísima y plural que Semprún ha dado de sí mismo. A cambio, otras veces los testigos ofrecen visiones francamente perspicaces que apenas exprime la autora, más allá de registrarlas. Pienso en las declaraciones muy jugosas de al menos cuatro entrevistados: un Felipe González que entiende el regalo que le hizo Semprún al aceptar ser ministro (y no al revés), o Javier Solana y la franqueza de su retrato, o Claudio Aranzadi y la transparencia exacta del suyo, o el responsable de varios programas televisivos sobre cultura en Francia, Bernard Pivot, tan desprejuiciado y directo. Pero cada uno parece delatar un rasgo de carácter o una visión que estropea la idea prefijada de la autora sobre su personaje y en lugar de examinar su veracidad se limita a constatarlas un tanto a regañadientes para ir enseguida a enfatizar el retrato del pícaro –en desafortunadísima analogía, me parece–, o el apego vanidoso a la imagen pública de celebrity, como si Semprún fuese patológicamente insaciable. Pero para entonces, desde la segunda mitad de los noventa al menos, ya cesado del ministerio en 1991, es un escritor, guionista e intelectual requerido por todos los medios y en todos los sitios, y hombre plenamente reconocido en el medio cultural francés (aunque no en el español, a pesar de haber aceptado ganar el premio Planeta tras la muerte de Franco, gracias a las gestiones de Rafael Borràs Betriu, como cuenta en sus memorias). Da la sensación de que ese éxito mediático y civil no sea merecido o haya sido producto de las malas artes de un sujeto que no dijo toda la verdad en sus libros y así labró una leyenda que falsificaba su verdadera biografía.
La automitografía de Semprún es sin duda parte de su estrategia de novelista, y no ocultó nunca que la construcción de ese personaje era el fundamento más estimulante para su propia obra. No lo llamó automitografía, evidentemente, porque es una pedantería excesiva incluso para él, pero el esquema literario de su obra consiste en asociar a su vida real cuanto ilumine –aclare y a la vez enaltezca– su peripecia, desdeñando o infravalorando aquello que no contribuya a forjar la imagen buscada del escritor y la persona de acuerdo con su libérrima voluntad. La autora detalla al menos un par de casos de inexactitudes en sus libros que, en el fondo, ratifican la veracidad de un método que no es histórico sino literario y cuya finalidad no es la información documental sino el conocimiento moral. No hay reproche alguno que hacer a ese método, entre otras cosas porque está razonado en su obra, aunque sí debe ser evaluado y juzgado en función de sus resultados. No siempre son satisfactorios, o dicho de otro modo, quizá Semprún no es un gran escritor, pero sí es un escritor insustituible y adictivo, aunque no haya logrado una obra maestra absoluta, o eso creo yo. Y sin embargo su literatura dota de una espesura moral a la experiencia del cambio político y la mutación vital, de la memoria y de la supervivencia que muy pocos autores con experiencias semejantes (o sea, nadie) han conquistado con la tenacidad y la brillantez de Semprún. Pero ninguno de sus artificios o métodos novelescos y literarios, más allá de la antipatía que susciten, puede culpabilizar a Semprún de no haber dicho esta o aquella verdad, en particular si la supuesta versión fiable es la de un hermano largamente cebado en el rencor y autor él mismo muy tardío y propiamente empecinado en derribar el mito Semprún.
Cosa distinta son las apreciaciones críticas que otros han hecho sobre él, empezando por Javier Pradera, nada complaciente con su libro sobre el aparato comunista de la clandestinidad, Autobiografía de Federico Sánchez, acabando por Manuel Vázquez Montalbán y sus reproches de deslealtad política y derechización compulsiva, pasando por el citado Castilla del Pino (aunque en el libro solo sale el primero, Pradera, y varias veces asociado a una expresión tan extravagante como la de “recluta” de Semprún, y sin aprovechar las formidables cosas que contiene el libro de Santos Juliá Camarada Javier Pradera). Al lado de esas críticas éticas o ideológicas o estéticas, el análisis que ofrece Fox Maura de una participación televisiva con un encendido Yves Montand y una joven Concha García Campoy se antoja muy pobre, como muy pobre es la lectura de casi todos los libros del autor, con muchas más implicaciones incluso biográficas de las que anota la autora. Es en este requisito de la biografía de un escritor donde el libro se resiente más de su preferencia por las fuentes orales antes que por el análisis o la síntesis meditada de lectura, quizá porque conoce demasiado por encima el trasfondo cultural y político en el que se desarrolla la vida de Semprún.
Es verdad que una biografía no puede llevar dentro un curso apretado de historia cultural pero sin un solvente conocimiento de esa historia se adelgazan los análisis y se deja escapar buena parte de las causas de los cambios y los pasos, e incluso la valoración más exacta de cada cosa y en su propio tiempo. Seguir creyendo a estas alturas que España fue solo un “desierto cultural” en los años cincuenta invisibiliza y degrada la obra misma de quienes fueron aliados activos del Semprún comunista clandestino (desde Claudio Rodríguez o Gabriel Celaya a Juan Antonio Bardem pasando por Juan García Hortelano o el entorno habitual de los Benet, Ferlosio, Pradera, etc), de la misma manera que omitir el significado de Dionisio Ridruejo en su evolución es callar uno de los ejemplos éticos que ayudaron al propio Semprún a hacerse mayor. Y desde luego atribuir a razones espurias o nada más que vanidosas su aceptación del ministerio de cultura con Felipe González es no haber intimado con su propio personaje y haberse dejado seducir por su incontestable dimensión icónica y posturera. Quizá, incluso, la obsesión con la estirpe Maura que Soledad Fox Maura asigna a Semprún como modo de pundonor social no estuvo tanto en el personaje Jorge Semprún Maura –altoburgués, culto, sofisticado, carismático, inteligente, elegante: irresistible– como en la mirada de la biógrafa, dispuesta a aguar el aura del héroe sin que a cambio tengamos razones convincentes para seguirla, sobre todo si a uno nunca se le ocurrió echarle encima aura alguna de héroe pero sí de intrigante ecuación moral y literaria.~
(Barcelona, 1965) es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona. En 2011 publicó El intelectual melancólico. Un panfleto (Anagrama).