“Para mí, que no soy nacionalista, las cosas que han contribuido a tu formación, a hacerte como eres, además de tus amigos, esa es tu patria”, le dijo Fernando Trueba a Luis Alegre hace años. Es una definición con la que me identifico y en la que he pensado bastante estos días. El viernes pasado Trueba, sobre quien escribí hace unas semanas, declaró en el discurso de recepción del Premio Nacional de Cinematografía que no le gusta la palabra “nacional”, que no se había sentido español ni durante cinco minutos y que Balzac le gustaba tanto como Cervantes. Entre los descubrimientos de su discurso está el hecho de que un cineasta pueda decir unas palabras controvertidas al recoger un premio. Probablemente no dio con la forma adecuada para el contexto. Pero muchas de las críticas son injustas.
Como ha explicado José Antonio Montano, el director llegaba con “los deberes patrióticos” hechos al aceptar el galardón y mostrar “respeto institucional”, frente a quienes rechazan el premio porque lo entrega un gobierno del PP: quienes lo hacen niegan a la derecha la capacidad de opinar sobre cultura y al mismo tiempo entregan todo el Estado al Gobierno. Al ver el discurso completo se percibe con más claridad el tono humorístico que envuelve una crítica al nacionalismo.
A veces, uno casi siente cierta ternura ante los nacionalistas (algunos de ellos autodefinidos como “antinacionalistas”) y los fanáticos religiosos. Ante el desasosiego que les causa la blasfemia, la tentación es tranquilizarles y decirles que sus referentes son más sólidos de lo que parece. El caso de Trueba ha mostrado de nuevo que la primera ocupación de los patriotas es detectar y fulminar antipatriotas. Algunos de quienes lo atacaron tomaban literalmente argumentos que tienen algo de boutade, han dicho que es un mal director, lo que en todo caso sería irrelevante, o que es un cineasta meramente local, lo que es falso.
Otra crítica previsible era el reproche de las subvenciones. Las películas de Trueba, que empezó a dirigir en 1980, han recibido varios millones de euros. Al margen de que al leer algunos artículos sería fácil pensar que la ayuda a una producción cinematográfica es un dinero que se queda el director, las bases para las subvenciones no exigen que el cineasta se sienta español, y no se requiere que el ayudante de sonido conozca de memoria la alineación de la selección española de fútbol. No se exige si el director es español, y tampoco si recibe una ayuda, por ejemplo, General Motors. Tampoco se exigen sentimientos de españolidad para tener acceso a la educación o a la atención sanitaria.
Uno puede estar más o menos a favor del sistema de subvenciones al cine o a los productores de leche. Pero es llamativo que el argumento se emplee sobre todo contra los cineastas, como si el sistema de subvenciones fuera algo exclusivo del medio. Por supuesto, podría haber alguien que hubiera crecido en una burbuja. No trabajaría en un medio que recibe ayudas o licencias públicas, no habría estudiado una carrera universitaria cuyos gastos sufragan en parte los impuestos de los demás, no habría tenido en ningún momento una relación con el Estado. Esa persona no incurriría en hipocresía, pero tendría que admitir que las subvenciones al cine no son las únicas que hay y debería explicar por qué estas resultan especialmente pecaminosas.
No sé por qué un lector español debe preferir a Cervantes antes que a Shakespeare, o al revés. Tampoco un autor. El imaginario de un creador está lleno de adhesiones y rechazos a otros creadores. Puede haber un elemento caprichoso o injusto en la elección de los referentes, pero un escritor o un cineasta no escribe un canon ni tiene las obligaciones de un historiador o un crítico. El lenguaje del arte (como el de la ciencia o el pensamiento) trasciende las fronteras. La historia de la literatura no se puede contar siguiendo una sola lengua o una sola nación. Una de las virtudes de la escritura, y también de la escritura cinematográfica, es su capacidad de hacernos entender o imaginar la experiencia de gente de lugares, tradiciones y circunstancias distintas a las nuestras, a apreciar una humanidad compartida.
Ese elemento internacionalista es bastante aceptado en la cultura, pero no tanto en el deporte. Algunos de mis amigos creen que uno debe apoyar a deportistas o equipos de su ciudad, de su comunidad autónoma o de su país. A algunos de ellos les sale naturalmente. A mí no: hay deportistas o equipos que me gustan más y otros menos.
Además de esa idea de la patria íntima, vinculada con la infancia o ciertas preferencias estéticas de la que hablaba Fernando Trueba, hay otra idea de una patria que comparto, y que ha descrito Tsevan Rabtan:
siempre he afirmado que no creo (que no puedo creer) en otro patriotismo que un patriotismo legal, ciudadano, basado en una idea compartida de cómo tendría que ser mi nación. Mi patria, por tanto, podría estar en cualquier lado y, en su manifestación ideal, estaría en todos ellos. Mi patria no tiene base territorial. En mi patria racional, cabe todo el que quiere vivir civilizadamente; cabe cada idioma y cada producto cultural, siempre que el que lo aporte ajuste su comportamiento a ciertas reglas que nos permitan convivir y ser libres. Mis sentimientos de españolidad, cuando puedan aparecer, son en realidad un lastre, un producto reptiliano, grupal.
“Yo no sé muy bien qué es ‘sentirse español’. De momento bastante tengo con serlo”, escribía Montano. En eso soy partidario del modelo de Cordelia, la hija de Lear, que amaba a su padre sin aspavientos: “según mi obligación”. La obligación del ciudadano es cumplir la ley y la responsabilidad de un profesional es hacer bien su trabajo. Es esa labor la que se premia. Fernando Trueba no tiene ninguna obligación de sentirse español. España, en cambio, se siente orgullosa de él, porque ha contribuido de manera decisiva a mejorar la cultura del país.
[Imagen]
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).















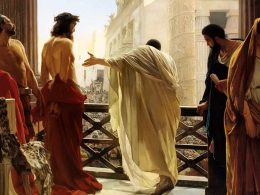


.jpg)