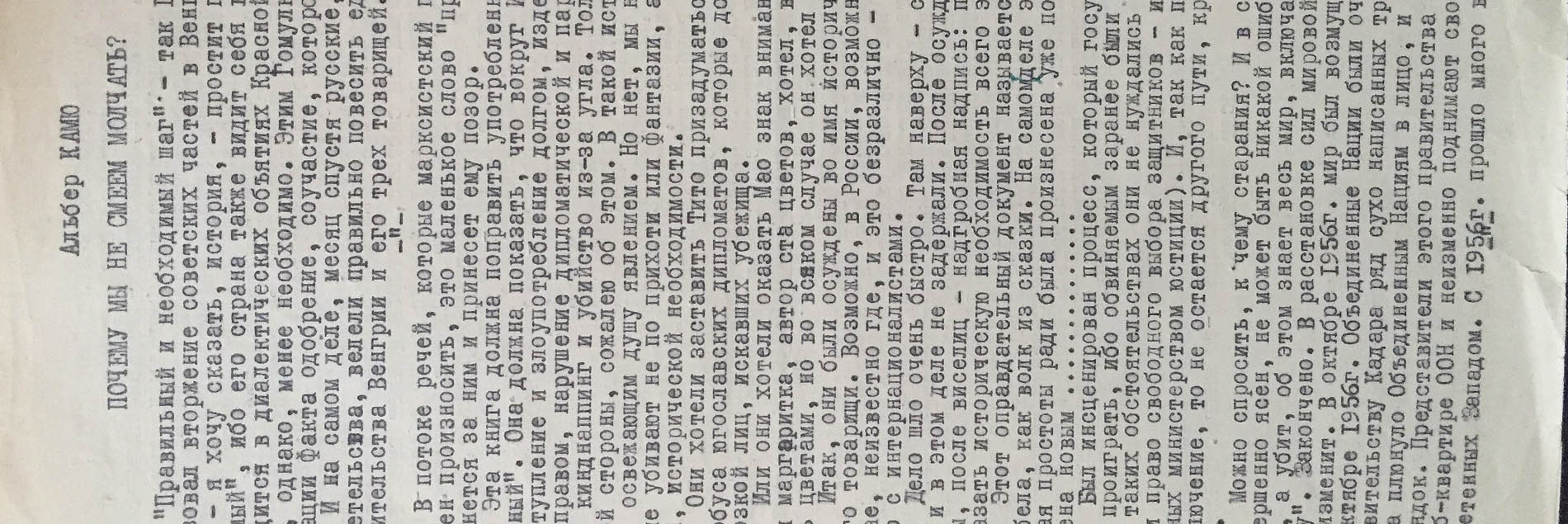La ingente vida de la cultura mantiene a flote el pasado desde los más diversos lenguajes expresivos y atendiendo a todo tipo de audiencias. En este sentido, resulta de interés que la más reciente película de Quentin Tarantino, Erase una vez en Hollywood, tenga como personajes a Roman Polanski y a Sharon Tate, joven actriz esposa del director de El bebé de Rosemary, quien murió asesinada por unos fanáticos en 1969. La lectura de la obra de Polanski y de su biografía hecha por Tarantino pone conscientemente a la luz lo que ocurre en todo proceso creativo. Sobre la obra de otros inscribimos los nuevos tiempos y las nuevas ideas, y la conciencia al respecto alimentó la mejor crítica y la mejor investigación sobre la cultura en el siglo XX, incluida la feminista y la marxista. Sin embargo, esta descripción bastante obvia sobre la crítica no lo es tanto en una época en que se está volviendo a plantear la relación de la obra con su autor en términos no culturales sino casi religiosos, como de hecho está ocurriendo precisamente con Roman Polanski, acusado de violar menores de edad. El de por sí grave delito muta en una suerte de peste que contamina su obra, reducida en el peor de los casos a emanación de su pecado.
Vale la pena recordar “¿Qué es un autor?”, de Michel Foucault, texto que señala cómo la atribución de un texto a un autor cobra singular importancia cuando se sopesan los riesgos de su circulación por la sociedad. Roland Barthes llamó la atención sobre los peligros metodológicos de confundir la obra literaria con quien la llevó a cabo, pues la crítica se limitaría a especulaciones biográficas y psicológicas. Desde el punto de vista del ejercicio crítico, es compatible despreciar moralmente a Polanski y aceptar que el cine del último medio siglo no puede ser entendido plenamente sin sus películas. No importa si se sabe o no quién es el director o si se ha visto o no El inquilino o Chinatown. Tal como se plantea en Erase una vez Hollywood, la obra de Polanski pervive en el mundo audiovisual en todos sus registros, no solamente en las cinematecas y colecciones personales de cinéfilos de fuste.
Un libro como Teleshakespeare: las series en serio, del escritor catalán Jordi Carrión, analiza las grandes producciones seriales como deudoras de una tradición dramática sumamente significativa en los últimos siglos, no como simples productos enmarcables dentro del neoliberalismo, el patriarcado y el colonialismo, capaces de manipular ideológicamente a los receptores. Si la crítica sobre la cultura no pone en evidencia las genealogías que explican las condiciones de posibilidad de los lenguajes contemporáneos, el pasado se convierte en archivo muerto y la comprensión del presente pueda aterrizar en una colección de consignas, basadas en las múltiples discriminaciones evidentes en una frase de un texto, en una visión de un personaje fílmico o en una imagen pictórica.
En mi condición de crítica y escritora me es posible escoger entre leer a Cervantes desde la consolidación de un género clave para el feminismo, la novela, o desde su reducción a la condición de autor racista que cuela en el Quijote frases relativas a los moros como mentirosos. Ni hablar del personaje mismo de Alonso Quijano, exaltador de la castidad, la modestia y la belleza física femeninas. La crítica militante simplifica las elecciones, pues quizá no tenga sentido leerse el libro de un racista y machista en lugar de leer las denuncias sobre el racismo de los teóricos y teóricas al uso.
Detrás de este abordaje se esconde una consideración de lo humano ingenuamente puritana, reflejada en la valoración de los repertorios culturales en términos exclusivos de sus usos políticos, éticos y morales. Esta incapacidad manifiesta de entender los lenguajes específicos (literatura, cine, cómics, teleseries, arte, etc) pero al mismo tiempo sobrevalorar lo que significan como instancias de perpetuación de la ideología dominante olvida que la cultura es irreductible a esta, como bien lo entendió por cierto el gran espectro detrás de la crítica militante, Marx. Este tipo de ejercicio deja de lado que cuando hablamos de cultura nos enfrentamos a relatos contradictorios y conflictivos, frente a los cuales el trabajo crítico no se reduce a la denuncia. Feministas como Sandra Gilbert y Susan Gubar, autoras de La loca en el desván, leyeron con audacia la tradición decimonónica de las escritoras inglesas a partir de sus figuras marginales, no simplemente subrayando con lápiz rojo las frases machistas, muy frecuentes por demás, emitidas en las novelas de esas escritoras.
Las nuevas generaciones de lectores militantes pueden caer en el error de asumir el pasado como la simple historia de la persecución de la subalternidad, devenida en un presente mortal llamado neoliberalismo. Como bien lo dice el historiador Tony Judt en Pensar el siglo XX, la historia no es solamente el registro de los agravios identitarios, sino la presencia de lo común en medio de las diferencias reales existentes en las sociedades. La cultura vista a través de sus lenguajes expresivos es también testigo de los sentidos y propósitos de la vida humana, y no solo una prueba más del poder como abuso.
Habría que recuperar plenamente en el mundo universitario y fuera de él una lectura rica, profunda, contextualizada, histórica de tales lenguajes y ponderar los significados de la desprestigiada palabra estética en el mundo de hoy. Al respecto, la feminista, crítica y narradora Siri Hustvedt registra, en su libro Las mujeres que miran a los hombres que miran a las mujeres, el poder emocional de las imágenes artísticas como primer escalón de la reflexión, poder medido por las neurociencias en términos de su capacidad para cambiar las percepciones sobre el entorno. Para ella, en la mirada patriarcal de pintores como Picasso no hay solamente opresión, sino interrogación a fondo sobre la “femenino”. Pero para lidiar con tal complejidad no basta la denuncia: es indispensable el interés real por el objeto de estudio, porque de tal interés depende la diferencia entre la labor censora, con su carga de moralina, y la labor crítica.
Gisela Kozak, venezolana residente en México, es editora de Conversaciones Globales (Letras Libres), escritora y profesora universitaria. Su último libro es el volumen de cuentos El deseo es un piano invisible (2025).