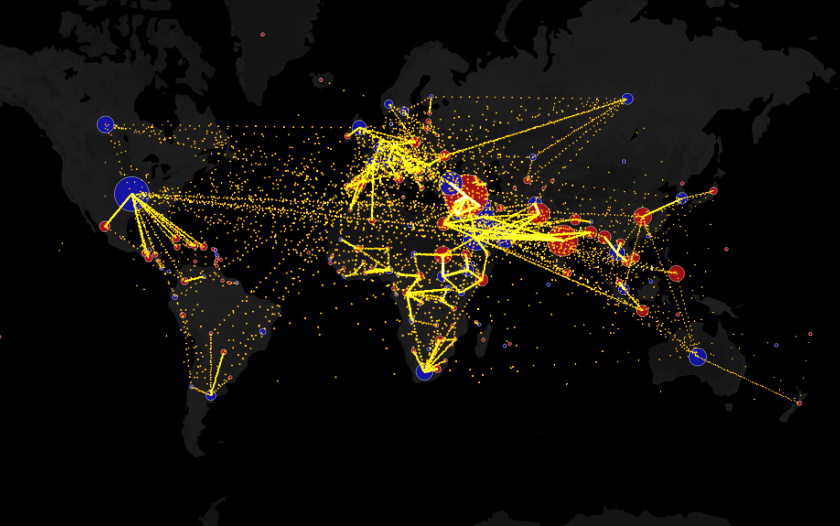Parte 1 de la serie Divagaciones feministas de una salvaje ilustrada.
El gran acierto político, filosófico y estético del feminismo se resume en su insistencia en el cuerpo como dimensión insoslayable del estar en el mundo, inescapable y omnipresente, definitivamente terreno, inmanente, sufrido y erótico, transido de muerte y de placer. Tener cuerpo de macho o de hembra define una ruta de la que se escapa con grandes peligros y dolores, si es que, efectivamente, se puede escapar. Ese cuerpo macho o hembra, devenido en hombre o mujer, ha sido pintado, esculpido, escrito, grabado y adorado a través de los más diversos tiempos y culturas, pese a la desconfianza que han despertado sus apetitos ligados a la condición animal, esa de la que hemos tratado de huir con inventos de inigualable genio creativo: la religión, la filosofía, la estética, la política.
El feminismo, con su interés crítico en el pasado, ha abierto la compuerta de los cuerpos de mujer no solo como expresión del poder patriarcal sino como actividad creadora a ser descubierta y estudiada en términos de otra genealogía, desde la que el presente debe contemplarse. Las investigaciones feministas han sacado a la luz conocimientos y expresiones artísticas silenciadas o apenas tomadas en consideración debido al cuerpo de sus creadoras. Las mujeres científicas son un gran ejemplo, marginadas por los científicos varones a conciencia, como en el caso de Rosalind Franklin, cuyo aporte central en el descubrimiento del ADN pasó desapercibido en favor de James Watson y Francis Crick. En todos los campos disciplinarios la mirada feminista ha registrado en diversas culturas y épocas la actividad creadora de las mujeres, a despecho de su figuración como entidad reproductora y pasiva frente a la vigorosa actividad varonil.
Desde luego, el varón se ha distinguido mucho más en este sentido, y así ha sido registrado. Para saberlo no hace falta ser una Camille Paglia (la autora de Sexual Personae: Arte y decadencia desde Nefertiti hasta Emily Dickinson,que se hace pasar, por alguna recóndita razón, por feminista) ni su amigo el conservador Jordan Peterson, consuelo de masculinidades amenazadas, solterones involuntarios y de mujeres que quieren tener lo mejor y más cómodo de todos los mundos sin sacrificar nada.
Además, aunque quien esto escribe siente una peculiar debilidad –un rescoldo patriarcal y eurocéntrico, supongo– por el culto a la genialidad, no solamente en el futbol, como la mayoría de la gente, sino en campos muy diversos, no me llamo a engaño: estoy consciente de que tal culto pierde de vista que construir lo humano es una labor irreductible al individuo, a despecho de que el aporte de algunos y algunas constituyan los acontecimientos que propician un antes y un después, tanto en la ciencia como en la expresión estética, pasando por el pensamiento, la producción de riqueza y la política. El feminismo ha hecho bien en señalar que lo humano no se reduce a pintar La alegoría de la creación, sino que también centellea en la mujer que enseña a hablar a su prole y le concede el don de la ficción con sus historias.
Sin embargo, el rescoldo patriarcal y eurocéntrico permanece en mí, terco, pertinaz e imprudente a razón de que escogí la literatura como profesión, pero sobre todo como oficio de escritura, refugio ante el asedio de la vida y forma de conocimiento. La literatura me arrojó al feminismo, como a tantísimas otras mujeres. Mi vida tal vez hubiera sido otra sin Carta de un niño que no llegó a nacer, de Oriana Fallaci; La mujer rota, de Simone de Beauvoir; e Ifigenia. Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, de Teresa de la Parra. En mi conservador entorno, la adolescente que leyó aquellos libros comprendió cuánto de abuso y de injusticia existía a su alrededor y se oponía a las aspiraciones más simples de reconocimiento, bienestar y afecto. Le debo a libros así no haber, simplemente, reiterado la injusticia y el abuso, sino darme cuenta de que vivían en mí a contrapelo de mi rechazo por ellos o, tal vez, por esto mismo.
Ha sido doloroso, pero, como diría el protagonista de La cripta de los capuchinos, de Joseph Roth, la felicidad en medio del dolor es perfectamente posible. Mis lecturas me convirtieron en una salvaje ilustrada: se trata de la alegría de vivir a plenitud, del humor y la libertad, del cuerpo que goza, de la inteligencia como sexto sentido y de la pasión como intelecto. Imposible todo ello sin la juvenil risa escandalosa que me provocaron El Decamerón, de Bocaccio; Los cuentos de Canterbury, de Chaucer; Las mil y una noches; El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez; Don Quijote de La Mancha, de Cervantes. Mientras oía de ruido de fondo el culto a la virginidad de mis parientes, aprendí que ser mujer podía ser mucho más divertido de lo que me habían contado, con el inestimable aporte de Anaïs Nin con Delta de Venus y con la mejor película mala, así como suena, que haya visto: Más allá del bien y del mal, dirigida por Liliana Cavani y protagonizada por mi fetiche adolescente, Dominique Sanda. La música de Mahler, el pensamiento de Nietzsche, la moral saltando en pedazos: ¿sería yo sin semejante fragua? ¿Sin El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, hubiese decidido ser latinoamericanista con la juvenil y exagerada solemnidad que lo decidí una tarde cualquiera hace siglos. cuando estudiaba Letras en la Universidad Central de Venezuela? ¿Sin el insoportable Marx, uno de los hombres de mi vida, comprendería el pensamiento decolonial, los Estudios culturales, el latinoamericanismo y el feminismo anticapitalista?
Aunque el siglo XX aspiró a hacer masivas estas genealogías personales ilustradas, no lo logró, pero también sé que sin ellas el feminismo, tal como lo conocemos, no sería posible. El pasado vive en mí como un gozo terco, desafortunadamente no transmisible en su potencial salvaje –liberador, iconoclasta y excéntrico– porque los cánones desaparecen de la educación formal. Las razones son diversas: las políticas identitarias de la izquierda que privilegian una visión de períodos históricos anteriores en términos exclusivos de opresión; el devenir inevitable del pensamiento en el mundo; el retroceso de las humanidades en la educación formal por su supuesta inutilidad laboral; y los cambios tecnológicos que propician otras maneras de vivir y aprender, incompatibles, por lo visto, con modelos educativos basados en el prestigio de unas expresiones por sobre otras.
La verdad es que como feminista, escritora y profesora universitaria lamento que el pasado artístico, filosófico y literario sea contemplado desde la pura sospecha ¿Culpa de mi rescoldo patriarcal y eurocéntrico? ¿Soy una Lidia Tár, el personaje de la muy reciente película de Todd Field que no comprende que un estudiante de dirección orquestal en la academia Juilliard, una de las más prestigiosas escuelas de música del mundo, descarte a Johann Sebastian Bach por blanco, heteropatriarcal y europeo? No obstante: ¿acaso la dirección orquestal no es un invento de hombres blancos europeos? ¿Nos importa quién inventó la rueda o simplemente la utilizamos? ¿Negamos las diferentes tradiciones artísticas, literarias y filosóficas por razones políticas, como siempre han obligado los regímenes autoritarios y las religiones monoteístas?
Esta última pregunta relaciona el presente artículo con la anterior serie, Fantasmagorías del pasado: el humanismo. Mi postura personal como docente universitaria y escritora es que no: si a un estudiante de literatura no le gusta Cervantes está en su derecho, pero no podemos excluir al autor del Quijote de la educación a menos que la literatura como arte y como expresión de lo humano deje de importar y se cierren las escuelas de Letras o se conviertan en escuelas de sociología amateur y centros de activismo. Si no somos capaces de entender la presencia del pasado en el presente, las humanidades no tienen mucho sentido en la educación; tampoco lo tienen si no sabemos escoger lo que vale la pena transmitir a las nuevas generaciones en la escuela y en la universidad. En esta formación del criterio se basa el sentido de la educación.
Por último, la mirada acusatoria no se limita a los muertos: ante todo, se dirige a los que estamos vivos. No se trata, entonces, de rescatar una lista de textos u obras significativas, ejercicio que fracasa si se trata de una apuesta erudita por el prestigio intelectual. Se trata de resignificar con miras al futuro y al presente, motivo que me empuja a la duda respecto a los afanes de pureza y su carga autoritaria tremenda. Desconfío especialmente cuando provienen de la población LGBTQ, cuya primera sigla me describe, al estilo del personaje del joven estudiante de Juilliard antes mencionado. El activismo LGBTQ, más allá de sus diferencias ideológicas internas, se relaciona con la preeminencia del deseo, en su sentido amplio irreductible al sexo, y el deseo es enemigo de la pureza porque es ignoto, insaciable e indomable, según los entendidos en la materia. ¿Qué le transmitiremos a quienes nos siguen: el afán de pureza o la apuesta radical del conocimiento y la estética ligados a la complejidad de la condición humana, esa condición siempre en obra?
Escritora y profesora universitaria venezolana. Su último libro es Casa Ciudad (cuentos). Reside en la Ciudad de México.