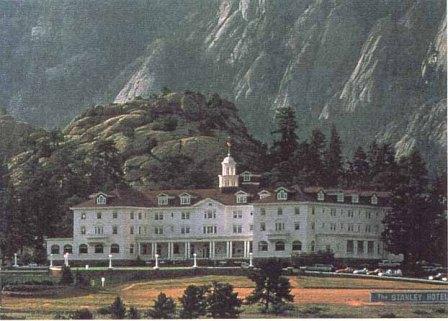Con su habitual y afilada ironía Éric Vuillard describe en su excepcional obra El orden del día (2017) la felicidad que sienten los austriacos la mañana del 12 de marzo de 1938, cómo estos esperan la llegada de los nazis febrilmente, con un júbilo indecente, en la jornada en que se efectúa el Anschluss: “La novia ha dado el sí, no es una violación, como se ha pretendido, es una boda”. Asomado a la ventana del apartamento vienés en el que reside con sus padres, Raul Hilberg, aún adolescente, nacido en el seno de una familia judía de origen polaco-rumano, observa el desfile de celebración del día posterior de la anexión nazi de Austria, con calles atestadas de eufóricos que jalean a la comitiva del Tercer Reich y agitan sus banderines mientras cuelgan de los balcones gigantes esvásticas. Esa jornada tan aciaga para él, su familia y el devenir de la numerosa comunidad judía austriaca hasta la fecha traerá una lección para Hilberg, como reconoce casi medio siglo después: “En aquel momento decidí espontáneamente convertirme en historiador y ocuparme de manera intensiva del régimen nazi”.
Arpa edita Memorias de un historiador del Holocausto, una interesante obra que Hilberg redactó en 1994 con el título de The Politics of memory y en la que repasa su vida como investigador y reflexiona sobre parte de lo que ha llegado a comprender de la Shoá, –sin evitar aproximaciones espinosas– y, al mismo tiempo, relata sus frustraciones y sinsabores académicos derivados de la mala o floja recepción inicial de sus trabajos, así como otros episodios que lo sumen en la amargura. Justamente reconocido como uno de los grandes historiadores del Holocausto, a raíz de su imprescindible, voluminoso y, también, polémico La destrucción de los judíos europeos (1961), Hilberg muestra su enfado por las dificultades que encontró para publicar la que fue su tesis doctoral, las trabas que llegaban desde las editoriales o el ámbito israelí –con el Yad Vashem a la cabeza– y, una vez publicado, las furibundas críticas por sus tesis sobre cierta pasividad judía durante la implementación de la Solución Final o su disputa con Hannah Arendt. Todo lo que rodea a su gran obra es, sin duda, el bloque más interesante.
Pero antes Hilberg repasa sus primeros años vieneses y su exilio a Estados Unidos un año después del Anschluss, así como su posterior alistamiento en el Ejército, lo que le llevó a la guerra en Europa, aunque de forma breve. Terminada la contienda, recuerda cómo su división se detiene en la sede central del partido nazi en Munich, donde trastea con documentos y estudia el tratado de Martín Lutero Sobre los judíos y sus mentiras. Este primer acercamiento a la archivística es el primer paso de lo que será su vida en su regreso a Norteamérica y la universidad: la Historia y las Ciencias Políticas se convierten en su hogar intelectual. Franz Neumann aceptó dirigir su tesis y Hilberg se sumergió en un mar infinito de documentación requisada al Tercer Reich, empezando a desarrollar algunas teorías: la enorme complejidad de todo el proceso de aniquilación de los judíos, la tremenda importancia de la vasta y sofisticada burocracia nazi en el proceso –necesaria del talento y contribución de todo tipo de especialistas–, la apreciación de que la destrucción constituye un acto nacional y que los alemanes participan como nación –como ha desarrollado, mediante la figura del Mitläufer, Géraldine Schwarz en su sensacional obra Los amnésicos– y, he aquí el gran punto conflictivo, su afirmación de que el nazismo comprende de la necesidad de que los judíos sigan sus órdenes, por lo que estos habrían cooperado en su propia destrucción. Una apreciación difícil de digerir, como reconoce que le avisó el propio Neumann, pero que quedó grabada en su fuero interno. Florent Brayard, en su epílogo al libro de Hilberg, recuerda que su teoría, que hoy le parece tan chocante, en su día estuvo extendida entre supervivientes de los campos como Elie Wiesel.
No fueron pocos los que atacaron con dureza las tesis del vienés. Con pena denuncia los boicots que sufre en algunas de sus conferencias. Si bien, donde más enojado se muestra es al hablar del papel de Arendt. Resulta interesante el modo en que Hilberg refuta la conocida teoría de la pensadora alemana, a raíz del juicio de Adolf Eichmann en Israel, sobre la “banalidad del mal”, ya que, para este, Arendt infravalora la capacidad del gerifalte nazi, y le acusa de no comprender la dimensión de lo que este había hecho. No obstante, lo que parece realmente molestar al historiador es leer un extracto de la correspondencia entre Arendt y Karl Jaspers en el que ella le acusa de “necio” y “loco” y de hablar con frecuencia de “un supuesto deseo de morir de los judíos”. Hilberg niega la disparata acusación y demuestra su deseo de venganza al caer en una difamación más personal, un tanto innecesaria, con la que concluye este capítulo: “Volvió a hacer buenas migas con Heidegger, su amante en tiempos de estudiante y un nazi de la época de Hitler, y le rehabilitó”. Curiosamente, Hilberg le debe a Arendt parte de la mayor difusión de La destrucción europea de los judíos, pues esta reconoce haber tenido como base el libro de Hilberg cuando se publicó la segunda edición, ampliada, de Eichmann en Jerusalén, en 1964.
Mejor suerte en su relato corre la figura de Claude Lanzmann. El autor del mayor y más imprescindible monumento cinematográfico sobre el Holocausto aparece citado en diversas ocasiones en sus memorias. Shoah (1985) es una pieza capital para entender la destrucción sistemática de los judíos en los campos de exterminio. Recientemente, el documento fílmico de nueve horas y media de duración ha aterrizado en Filmin. Siempre necesario, en tiempos de confinamiento puede funcionar como una opción aún más interesante.
En Shoah Hilberg aparece en tres ocasiones. En su primera intervención se refiere al antisemitismo que, históricamente, ha inundado Europa y que desemboca en el nazismo con un grado de hostilidad aún mayor: el Tercer Reich inventa la Solución Final, lo que define como un “giro decisivo en la historia”. En su segunda aparición analiza un documento sobre los trenes de la compañía de ferrocarriles del Reich que transportaron a los judíos a la muerte y en la última, en Vermont –donde fue profesor universitario durante más de tres décadas–, habla de Adam Czerniaków, presidente del gueto de Varsovia, quien se suicidó tras no poder evitar el inicio de las deportaciones a Treblinka, en julio de 1942. Los presidentes de los Consejos Judíos constituyen uno de los ejemplos de lo que, desde Primo Levi, se conoce como la zona gris, ese territorio de enorme complejidad en que se establece una connivencia o complicidad, de distinto grado, entre víctima y verdugo. Hilberg, cuya tesis sobre la pasividad judía encajaría perfectamente en un estudio sobre lo gris, no duda en mostrar su cercanía y comprensión por Czerniaków. Lanzmann, por su parte, también defiende a Benjamin Murmelstein, presidente del gueto de Terezín, al que dedica el también extraordinario documental El último de los injustos (2013).
Son varios los puntos en común entre ambos autores. Hilberg vuelve a citar al que fuera director de Les Temps Modernes en sus memorias al adentrarse en el espinoso terreno de lo artístico y la representación de la barbarie: “Lanzmann me dijo que para retratar el Holocausto hay que crear una obra de arte. Para recrear este suceso, sea en una película o en un libro, hay que ser un artista consumado”. Es esto lo que Hilberg cree lograr en su primer trabajo, y lo que Lanzmann asevera haber conseguido, de manera única, con Shoah: para él, su método es el único válido para contar cómo fue la destrucción judía. La moral de la representación unívoca es la que él acomete en su archipiélago de textos fílmicos: privilegiar el testimonio del superviviente en los lugares de memoria –por decirlo con Pierre Nora–; rechazar el uso de imágenes y películas de archivo, evitar la ficcionalización de los hechos y convertir el rostro del testigo en la pantalla sobre la que el espectador ha de interpretar el drama de su relato. No duda, por tanto, en atacar con vehemencia cualquier trabajo que no emplee este modelo, como hace con La lista de Schindler (1993). Un método que discute y debate con autores como Godard, Rancière o Didi-Huberman, y Semprún le recuerda la importancia del artificio artístico como estrategia necesaria para relatar el Holocausto. En esta misma estela, Hilberg critica ciertas representaciones y narraciones sobre la Solución Final por tomarse excesivas libertades con los hechos e incurrir en lo kitsch.
Lo que parece claro es que tanto Hilberg como Lanzmann instituyen como marchamo propio una cierta frialdad como posición moral más digna para relatar la tragedia. La trivialización de la narración y representación de los actos acometidos por los alemanes es una tentación simplista que no hace justicia a la memoria de las víctimas ni a lo que realmente aconteció. No parece lo más recomendable llevar a cabo una banalización del enemigo como han acometido, recientemente, trabajos como Hunters (2020) o Jojo Rabbit (2019). En ambas, aunque de distinta manera, los nazis son villanos de caricatura, dotándose la historia de un criticable tratamiento infantil, como ha dicho Fernanda Solórzano del desafortunado filme de Taika Waititi. En tal contexto, se ha de reivindicar la importancia de descubrir o revisitar un texto fílmico como Shoah que, como bien ha escrito en un imprescindible artículo Arias Maldonado, actúa como fresco monumental de lo que Hilberg denomina la destrucción de los judíos europeos.