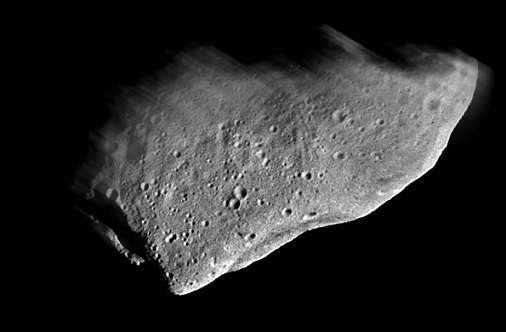Mis primeros recuerdos están asociados a una librería, a aquel primer refugio de infancia que compartía con mi hermana Eva, cuando mis padres, cansados de nuestras exigencias y rabietas, nos dejaban en Lagun al cuidado de Ignacio, Rosa y María Teresa, escondidos en el hermoso espacio de libros infantiles de la Plaza de la Constitución donostiarra, libres para jugar y enredar, descubriendo los infinitos mundos coloreados de palabras, con aquellos desplegables fantásticos que pugnábamos por monopolizar. Lo recuerdo ahora que me llega la noticia de la muerte de una de sus fundadoras, María Teresa Castells, apenas un año después de que lo hiciera su marido, José Ramón Recalde, quien fuera Consejero de Educación, y más tarde de Justicia, en los gobiernos del Lehendakari Ardanza y víctima de un atentado de ETA del que sobrevivió, maltrecho, y que no impidió que siguiera con su pausada labor intelectual, denunciando la sinrazón del terrorismo y los excesos esencialistas de quienes entienden la patria como una propiedad uniforme, totalizadora y sin tacha.
Recuerdo que, al entrar a Lagun, era Ignacio Latierro quien nos saludaba desde la inmensa altura de su silla giratoria, mirando por detrás de sus gafas, escondido en el velo de humo que salía de su eterno cigarro-puro. Fue mi primer encuentro con el mito, pues me parecía que aquel gigante que nos miraba desde su tarima, atrincherado tras montañas de volúmenes, parecía esconder secretos arcanos, la elusiva clave de una vida de aventuras y misterios. Y allí, correteando por el campo de juegos de las estanterías, ordenando libros en la mesa corrida del centro del espacio, acercándose a algún cliente despistado, saludando a todos y siempre sonriendo, estaba María Teresa, aquel duende bajito que nos acompañaba hacia la cueva de los secretos y nos dejaba allí libres, abrumados por los juegos y hazañas que nos aguardaban y que siempre se acababan antes de tiempo, cuando mis padres regresaban a recogernos y siempre protestábamos: “¡Un poco más, mamá! ¡Vamos, papá, déjanos terminar!”.
Las recuerdo a ella y a Rosa observándonos desde la puerta lateral mientras abríamos todos los libros, acudiendo a intervalos regulares, siempre pacientes, para comprobar que todo iba bien, que seguíamos allí, en el mejor lugar del mundo, sin preocuparse jamás del desorden que, inevitablemente, invadía la pequeña habitación tras el paso de los indios. Fue más tarde cuando, un poco paralizado por mi temprana timidez, comencé a adentrarme cauteloso en aquel extraño mundo de mis mayores, volviendo la mirada hacia mi padre e Ignacio mientras cogía y tocaba las tapas de libros incomprensibles que, más tarde, fueron dejándome entrar poco a poco en sus mil mundos inventados. No sabía aún que aquel lugar había albergado reuniones clandestinas durante los últimos años del franquismo, ni el papel corajudo de aquella librería en la resistencia, intelectual y personal, contra el terrorismo de ETA y las presiones de sus simpatizantes, que intentaban monopolizar el espacio de la parte vieja donostiarra y arremetían contra los pocos que se negaban a plegarse a sus amenazas. Si no lo consiguieron, fue por personas como María Teresa e Ignacio, quienes soportaron a menudo amenazas y agresiones a su librería y tuvieron que vivir una década acompañados, como otros muchos, por la sombra protectora de los escoltas.
No olvido los días en que la tinta rojiblanca manchaba los libros detrás de la vitrina hecha añicos por la furia de los pusilánimes, los viles cachorros que, refugiados tras la careta o el pañuelo palestino, se enseñoreaban en su vileza sin entender que aquel refugio también les protegía a ellos: ignorantes todos, cobardes todos. Y veo aún en mi cabeza cómo la gente compraba aquellos libros manchados e inservibles para decir en silencio: “Estamos aquí. No estáis solos”. Porque allí siguieron contra todos María Teresa, Ignacio y Rosa, dedicándose al más hermoso de los oficios, acogiendo a viajeros literarios, organizando presentaciones, hablando de autores, de cine y de libros, siempre de libros. Fue en Lagun donde descubrí que existía una raza discreta y constante, una familia secreta, casi silenciosa, que era en realidad alegre, fuerte y valiente, una estirpe que jamás se dejaría avasallar y que alzaría la voz ante la injuria, el abuso y el terror cotidianos de esa tierra tan rica, también hermosa, donde los más contemplaban impasibles, con guiños de complicidad (¡Algo habrán hecho!), la más absurda e indecente de las causas: la estúpida revolución de los ricos.
Fue allí, con ellos, como me vacuné contra el peor de los males y descubrí que aquel hombre miope, barbudo y gordito que miraba los libros tras sus gafas de colores era en realidad un príncipe que se batía en duelo y luchaba con su pluma contra los piratas. Porque allí vi y escuché por primera vez a Savater, sí, pero también a Pradera y a otros muchos (Juaristi, Recalde, López de la Calle y tantos otros), a aquellos peregrinos que, año tras año, siempre que la vida les llevaba a Donosti, pasaban por Lagun a conversar, fumar, abrazarse y regocijarse. Y allí, muy pronto, decidí que era aquella la raza a la que quería pertenecer toda mi vida. Y por eso, hoy, mañana, siempre, acudiré a Lagun en mi eterno peregrinar. Porque a Lagun, a mis padres, a Ignacio y a Rosa y a María Teresa les debo todo. Porque a ellos les debo todos mis libros.
(Bilbao, 1979) es profesor de Marketing y Narrativa Digital en el IED y la Universidad de Nebrija. Fundador y director en España de la agencia Tándem Lab.